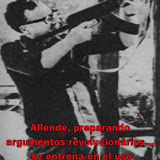|
Quizás
la imagen más desconcertante de la semana pasada, al menos para
nosotros
fue
la de la Presidente Bachelet homenajeando a las victimas del
terrorismo en Francia,
mientras
se ha negado a hacerlo con las victimas chilenas del flagelo
terrorista. |
Ranking
Universidades: ganan las privadas,
por Sergio Melnick.
Somos
un país altamente ideologizado, donde algunas ideologías se han
transformado literalmente en religiones. En ese contexto movemos la
agenda pública en base a puros eslogans. Las universidades
modernas son algo así como los grandes templos de las ideas y éstas
son el gran fundamento de la libertad humana. Las ideas son quienes
finalmente lideran los cambios y así definen los rumbos de la
historia y también nuestra percepción de la realidad, que aunque
parezca una paradoja va cambiando. Controlar la educación es un
camino al intento de control de las ideas.
Este
Gobierno ha iniciado una guerra santa (de acuerdo a su ideología
bastante arcaica) contra la educación administrada en forma privada
(porque toda la educación superior tiene un componente público
indiscutido) y contra la diversidad. Adicionalmente, para acceder a
la gratuidad las universidades deben sacrificar la autonomía y
empezar a crear co-gobiernos que provienen de la ideología-religión,
sin fundamento alguno en las experiencias de las grandes
universidades del mundo. Más aun, el Gobierno quiere cambiar el
subsidio al estudiante (la demanda) en que estos puedan elegir
libremente dónde quieren estudiar, por el subsidio a la oferta,
precisamente para llegar a controlar las instituciones educativas.
Curiosamente,
mirando las 44 universidades acreditadas, aparece que la educación
privada es en promedio ampliamente superior a la pública, incluso
lucrando. El Gobierno aún no entiende que el gran desafío es la
calidad, no los temas contables. Ofreció calidad, entregará
mediocridad.
La
gestión efectivamente hace una enorme diferencia en la educación,
desde la eficiencia a la calidad, algo que las ideologías de
izquierda menosprecian absolutamente, ya que la asumen como una
constante, no una variable. La gestión pública es preciso señalar,
no es intrínsecamente peor, sino que, por ser pública, es siempre
finalmente capturada por el juego de intereses de la política y ahí
mismo muere la calidad de la gestión. El ex Ministro Eyzaguirre,
en un claro desvarío mental-ideologizado dada su gran inteligencia,
sugirió la nivelación hacia abajo (los mentados patines) y esa ha
sido efectivamente la tónica de las políticas de educación de
Bachelet. Aplicada además con la burda retroexcavadora, e
incluso con resquicios legales como la glosa de gratuidad.
En
la edad de la explosión del conocimiento, precisamente la
diversidad del sistema educacional es parte esencial de la calidad.
Al contrario, la ideología Gobernante actual lo que quiere es
estandarización, justo lo opuesto. En ese sentido llama también
la atención la cantidad de universidades de orientación religiosa
que hay en nuestro país, lo que es positivo en tanto no logren
alguna forma de monopolio. Hay otras tantas que se definen como
laicas, y hasta hay una universidad organizada por el Partido
Comunista (hoy en proceso de quiebra) y hubo de la masonería.
El
jueves pasado se publicó un ranking de las universidades chilenas,
del que llaman la atención algunas cosas notables. Lo primero es que
la mejor universidad del país es privada (la UC, perteneciente a la
Iglesia y al Vaticano), le sigue la U. de Chile (laica y Estatal)
pero bastante lejos (90 puntos contra 83). De las 5 mejores, 3
son privadas, de las 10 mejores, 6 son privadas. Destaca la UAI que
se ha posicionado ya en el 4° lugar nacional, así como llama la
atención la Usach en el decaído lugar 15.
Lo
notable es que las universidades públicas reciben cuantiosos
recursos Estatales en comparación al resto, las que en apenas
unas tres décadas (20 años de los cuales ha habido Gobiernos de
izquierda) han logrado superar en promedio a las Estatales
básicamente sin recursos públicos y teniendo que financiar su
infraestructura, en la que muchas veces también superan a las
públicas. La gestión nuevamente aparece como una variable
esencial. Destaca la cantidad de universidades privadas que entran al
grupo de las que tienen investigación y doctorados. Un fenómeno que
se empieza a notar ostensiblemente por los puntajes más altos que
eligen las universidades privadas y que era estimulado por el AFI. El
Gobierno entonces, guiado por el cartel del Cruch, literalmente le
quitó esos recursos a las privadas para dárselos al cartel en forma
totalmente discrecional. También llama la atención en el estudio,
lo rentable que es para los estudiantes lograr sus títulos, así
como la alta empleabilidad promedio. La educación es claramente una
inversión con retorno general pero más para el beneficiado.
La
política educacional es demasiado importante para el futuro del país
como para dejársela a las ideologías añejas o las
retroexcavadoras. No podemos perder nunca el norte de la calidad,
como está ocurriendo con las actuales políticas de educación
ideologizadas del Gobierno.
Desde
el diván,
por Joaquín García Huidobro.
-Doctor,
doctor, estoy profundamente angustiada. Un partido de mi coalición
ha votado contra mi Gobierno en la cuestión del reajuste a los
empleados Fiscales.
-¿Y dónde está el problema? Si hubiese sido el PPD o el PS lo entendería; pero ¿por qué le extraña a usted que se le haya opuesto el Partido Comunista?
-Pero si ellos me deben la vida. ¿Qué eran antes de que yo los acogiera en la Nueva Mayoría? Yo les di una representación Parlamentaria importante; los instalé en cargos bien remunerados, desde los que pueden administrar presupuestos millonarios sin que nadie les controle las boletas; cambié de tema cuando salieron unas informaciones incómodas relacionadas con ciertas fichas de protección social, hasta el punto de que tres meses después nadie recuerda ese escándalo, y no olvide que Camila Vallejos y el resto de sus Diputados nacieron en mis brazos. Son mis hijos políticos.
-Diga, mejor, 'ahijados', porque los hijos pueden ser un poco ingratos.
-Yo quería al PC en mi Gobierno, porque usted sabe que tengo el corazoncito bien puesto en la izquierda, aunque en mi primer mandato no pude mostrarlo. Además, con ellos le lavé la cara a la vieja Concertación, y pude presentarle al país algo realmente novedoso: la Nueva Mayoría. No olvide que, por esa época, los chilenos estaban pasando por una peculiar adolescencia: no querían tener crecimiento sostenido ni eficiencia ni estabilidad ni inversión extranjera ni bajo desempleo ni ninguna de esas cosas que son propias de los arrogantes países desarrollados.
-Pero no se queje, eso se ha logrado plenamente. Hace rato que Chile abandonó dichas desviaciones burguesas.
-Sí, pero se suponía que ellos me iban a tener tranquila a la calle, y el país parece hoy un gallinero alborotado.
-No sea ingenua: el PC es un gato callejero que no resiste que lo encierren entre cuatro paredes. Por eso el partido siempre tiene un pie en la calle. Además, no nos saquemos la suerte entre gitanos: usted sabe que ni siquiera ellos son hoy capaces de controlar a la calle.
-Pero en la ANEF debería haber sido distinto.
-Ahora entiendo su molestia. Lo que pasa es que usted y los suyos razonan a corto plazo, mientras que el PC se maneja con amplios ciclos históricos. Para el Gobierno, el problema es el Presupuesto 2016, mientras que los comunistas piensan que, a esta altura del partido, usted ya es un cadáver político, y se están preparando para el futuro. ¿No le parece admirable que haya gente capaz de ver las cosas con tanta perspectiva? Con la cantidad de empleados públicos que usted ha contratado, preocuparse por ellos es la mejor inversión electoral.
-Pero así no se puede Gobernar.
-Comprendo que estamos en confianza, pero le ruego que cuide su lenguaje. El tono autoritario que está empleando me recuerda a González Videla. No querrá aplicarles la Ley Maldita. Además, los comunistas ya no son lo que eran. Ahora no construyen muros alambrados cuidados por perros gruñones. De un tiempo a esta parte, hasta dejan que la gente salga de Cuba cuando quiera. Ya no son los de antes: han perdido la mística.
-Perdón, doctor, pero me da rabia que, siendo tan pocos, terminen haciendo lo que quieren. Piense en el caso de Venezuela: el PPD, la DC y muchos socialistas querían una condena al Gobierno de Maduro por los derechos humanos, pero se terminó haciendo lo que los comunistas querían.
-No entiendo, ¿no mira usted con simpatía al chavismo?
-Ese no es el punto. La cuestión es que no me gusta que nadie me mande, ni siquiera cuando me mandan hacer lo que yo quiero.
-¿Y por eso da de vez en cuando esos golpes de timón tan raros?
-Por supuesto, no quiero parecer menos que Evo Morales. A mí me gusta la disciplina. En Alemania Oriental los comunistas eran muy disciplinados. Aquí se están poniendo indomables.
-No se engañe. Ellos tienen tanta disciplina como Margot Honecker, lo que pasa es que los comunistas chilenos saben que usted tiene la banda Presidencial y corta las cintas en las inauguraciones, pero en estos tiempos agitados no siempre es usted la que manda.
-Pero...
-Lo siento, han pasado los 50 minutos de nuestra sesión. Nos vemos la semana próxima.
La
solidaridad es más fuerte,
por
Cristina Bitar.
.
En los últimos
años ha cundido entre nosotros un espíritu crítico de desconfianza
y escepticismo, que ha llegado a los más diversos ámbitos. Dos
hechos, sin embargo, demuestran que la solidaridad sigue siendo más
fuerte que el individualismo: la Teletón y el exitoso trasplante de
Cristóbal Gelfenstein.
Las críticas
hacia la campaña de recaudación de fondos para la fundación que
trabaja en la rehabilitación de niños con discapacidad crecen cada
año. Esta vez, el argumento que más se escuchó es que se trata a
los minusválidos como objeto de caridad y no como sujetos de
derechos. Humildemente, me parece un error por varias razones: bien
entendida, la caridad es una virtud que hace mejor al que la ejerce y
no desmerece al que la recibe; por el contrario, una sociedad en que
se produce una unión alrededor de la solidaridad es una sociedad que
progresa. A lo que debemos temer no es a la solidaridad —cualidad
que ejerce quien es caritativo—, sino al individualismo: esa forma
tan extendida de ver a los demás como seres ajenos a los que no me
une otro vínculo que los derechos que impone la Ley. Lo opuesto a
la solidaridad no son los derechos, sino el egoísmo individualista.
También se
critica que las empresas hagan publicidad con la donación. Sin
embargo, esos mismos críticos nada dicen cuando las autoridades
inauguran obras o entregan beneficios con recursos que las personas,
o las empresas, aportan a través de los impuestos. Si aplicáramos
el mismo criterio, tendríamos que prohibir todo anuncio por parte de
las autoridades. La publicidad, en su sentido más amplio y no sólo
como márketing, es un incentivo legítimo y transmite correctamente
un valor que beneficia a la comunidad. Nadie puede sentirse con
derecho a juzgar si la motivación interior de las personas que donan
es mezquina.
También la
donación de órganos es resistida. Hay personas que creen que podría
haber en los médicos y en las instituciones de salud la disposición
a favorecer el procedimiento de trasplante por sobre la vida del
potencial donante. Pero eso no es así, desde luego porque es
imposible conocer la compatibilidad biológica de donante y donatario
final. El sistema tiene en ello un resguardo natural, sin considerar
además que los equipos de profesionales en este ámbito son de lujo
profesional y ético.
Pero
el resultado de la Teletón y el caso de Cristóbal son una
demostración de que la mayoría de los chilenos prefiere creer a
sospechar. Que prefieren la solidaridad al individualismo. Que es,
sin duda, una mejor manera de vivir y de hacer sociedad.
Falla
de dirección,
por José Joaquín Brunner.
El
Gobierno utilizó la discusión de una glosa presupuestaria para
iniciar el camino hacia la gratuidad universal de la educación
superior (ES). Ha empleado pues una estratagema que, como veremos,
genera una serie de consecuencias -de forma y fondo- cuyo impacto
previsible se debe evaluar. ¿Por qué actuó así, sin una
deliberación razonada y con la premura de un plazo fatal? Como sea,
evitó una discusión sobre los alcances de su decisión.
¿En qué consiste el cambio buscado?
Básicamente, en trasladar una parte del gasto en educación superior que hoy financian los privados hacia el Estado. Es el primer paso de una política que eventualmente llevaría a sustituir el total del aporte de las familias y los estudiantes por gasto Fiscal. Se reemplazaría así un esquema de costos compartidos entre el Estado y los hogares -que existe en la mayoría de los países del mundo- por uno dependiente exclusivamente del subsidio Fiscal.
¿Podrá Chile concretar esa promesa y alcanzar la gratuidad universal en 2020?
Es perfectamente imposible. Hoy Chile junto a Canadá son -entre los país de la OCDE- los que tienen un mayor gasto total en ES (2,5% del PIB), inmediatamente debajo de los Estados Unidos (2,8% del PIB) y levemente encima de Corea (2,3% del PIB). Estos cuatro países poseen esquemas de costos compartidos, bajo el supuesto que la ES produce beneficios públicos y privados.
En cambio, los seis países OCDE que financian su ES únicamente con recursos Fiscales (Alemania, Austria, Bélgica, Eslovenia, Noruega y Suiza) destinan en promedio 1,4% del PIB a esta, a pesar de poseer ingresos tributarios significativamente más altos que Chile.
Ahora bien, mirando al fondo de la cuestión, y dado que Chile hasta ahora ha sido exitoso en la tarea de financiar su ES a través de un esquema de costos compartidos, ¿qué razón hay para descartar dicho esquema e intentar sustituirlo por uno distinto, de fuente (Fiscal) única e inviable a corto y mediano plazo?
Este es uno de los arcanos de la política Gubernamental más difíciles de descifrar, sobre todo si se recuerda que la propia Presidente Bachelet señaló al comenzar la campaña Presidencial que la gratuidad universal era un arreglo que ella no desearía para sus hijos y el país. Veamos pues qué razones pueden invocarse y cuán sólidas son.
Primero, que el financiamiento mixto impide una alta tasa de participación en la ES. Falso: Chile posee una tasa igual a la del promedio de los países OCDE, situándose en la parte más alta de la comparación dentro de América Latina.
Segundo, que ese esquema mixto obliga a Chile a excluir al quintil de menores recursos de la ES. Falso: Chile posee el mejor índice de participación de ese quintil dentro de la región latinoamericana, según las cifras más recientes del Banco Mundial.
Tercero, dado el peso del cofinanciamiento privado, Chile tenderá a una alta deserción y una baja tasa de jóvenes graduados por primer vez de la ES. Falso: Las estadísticas publicadas por la OCDE hace unos pocos días muestran que Chile se sitúa dos puntos porcentuales por arriba del promedio de los países OCDE en este indicador.
Cuarto, que la financiación mixta impide planificar el desarrollo del sistema con negativos efectos sobre la inserción laboral de los graduados. Falso: en Chile la tasa promedio de retorno privado a la educación superior es la más alta dentro de los países de la OCDE; la empleabilidad inicial promedio es satisfactoria según datos de Mi Futuro y el desempleo de los titulados es similar al del promedio de los países OCDE.
Es imprescindible, por tanto, que el Gobierno explique por qué y para qué está pretendiendo alterar un esquema de financiamiento que aparece sólido y capaz de movilizar el esfuerzo nacional. Y que diga cómo espera asegurar que los cambios sean para mejor y no negativos.
Que las cosas pueden ir para peor, ya lo adelantó la Presidenta.
De hecho, la discusión y aprobación de la glosa presupuestaria que comentamos confirma ese aserto. Por lo pronto, discrimina entre jóvenes chilenos con las mismas necesidades socioeconómicas y similares méritos. Unos acceden a la gratuidad como un privilegio mientras otros quedan excluidos de ese derecho. Enseguida, discrimina entre instituciones. Unas se ven favorecidas discrecionalmente en perjuicio de otras. Además discrimina respecto de los derechos adquiridos por las instituciones en cuanto al pago del aporte Fiscal indirecto (AFI). Especialmente las universidades privadas creadas con posterioridad a 1980 verán recortado a la mitad dicho aporte sin compensación alguna. En suma, las cosas empeoran respecto del pasado y se tornan más confusas e inciertas respecto del futuro.
Por último, el nuevo arreglo de financiación para la ES significa -¡como está a la vista!- sustituir un esquema que reduce al mínimo la discrecionalidad Gubernamental en la asignación de recursos por uno que la aumenta al máximo, con un evidente riesgo de favoritismos y formación de redes clientelares.
Me parece a mí que en todo esto el Ministro de Hacienda ha mostrado una débil conducción. No ha podido detener una política que debe saber es equivocada y perjudicial para el sistema. Por su lado, el Mineduc no parece haber avanzado un ápice en sentido común y capacidad técnica. Resulta incomprensible asimismo que los líderes Parlamentarios del oficialismo hayan permitido discutir tan complejas materias en torno a una glosa Parlamentaria y hayan finalmente aprobado un esquema claramente regresivo. Sorprende por último -¿o no debería sorprendernos ya?- que los rectores de universidades, con escasas excepciones, jueguen un rol tan menguado en la deliberación pública de estos asuntos, que comprometen el futuro de sus instituciones.
Cambio
en el entretiempo,
por Héctor Soto.
La
verdad es que asombra Confrontar el extendido temor a que Sampaoli
pueda dejar a la Selección en pleno proceso clasificatorio para el
Mundial de Rusia con la placidez con que ha sido recibida la
designación de José Miguel Insulza como nuevo agente del Gobierno
chileno ante la Corte Internacional de La Haya. Está bien: una cosa
no tiene nada que ver con la otra. Pero si la experiencia indica que
no es bueno cambiar al entrenador en medio de un campeonato,
¿será tan bueno cambiar de agente en medio del juicio? La duda, al
menos, plantea la conveniencia de entender por qué lo que parece una
amenaza grave en el caso del fútbol pasa a ser simplemente un dato
administrativo en el de la contienda en La Haya. Es que cuando a un
equipo le está yendo bien -dice la gente con gran sentido común-,
como le ha ido hasta ahora a la Selección, el riesgo es que con otro
pájaro, otro DT, la cosa se desordene y ya no le vaya tan bien. De
acuerdo. ¿Y qué? ¿Acaso
en La Haya nos estaba yendo mal? Es cierto que tuvimos un fallo
adverso a la objeción preliminar. No fue el óptimo. El óptimo
habría sido que la corte hubiese admitido su incompetencia. Sin
embargo, Felipe Bulnes ha sido tan claro como convincente en destacar
que la sentencia del 24 de septiembre tiene aspectos muy favorables a
los intereses de Chile.
Quizás
no sea bueno prolongar el paralelo. Se trata de cosas muy distintas.
El fútbol es un deporte y el derecho internacional es cualquier
cosa, menos eso. Como quiera que sea, sin embargo, puede ser un
error creer que sea simplemente un detalle el cambio de agente en
esta fase del juicio. No lo es. En Chile, nos podremos tragar la
versión según la cual esto podría ser como una carrera de postas,
pero visto desde afuera en realidad se entiende poco el cambio de
agente si en verdad detrás de eso no hay también un cambio de
estrategia, o de prioridades, o -peor- una cuota de vacilación o
duda acerca de las opciones que hemos tomado o vayamos a tomar
después.
Las
autoridades, desde luego, han descartado esos escenarios, porque
efectivamente no hay nada de eso. A lo más admiten que lo que era
una estrategia básicamente jurídica será reforzada o complementada
ahora por una acción más resuelta en el plano político y
comunicacional. Es una manera elegante de decir que Chile deberá
hacer ahora lo que no hizo antes. En realidad, son muchas las cosas
que no hemos hecho. Por ejemplo, mientras Evo Morales se despliega en
distintas capitales y foros internacionales con una sola consigna,
que Bolivia no puede seguir viviendo sin una salida soberana al mar,
nosotros tenemos una Presidente que tal vez ha hablado en los últimos
meses más del cambio climático que de lo que estamos defendiendo en
La Haya. Bueno, tampoco hemos usado la infraestructura de nuestro
servicio exterior para alinear todo o parte de nuestra Diplomacia con
lo que está en juego ante la corte.
Ya
es un poco tarde para volver sobre la disyuntiva sobre si Chile debió
o no plantear la objeción de competencia como cuestión preliminar.
Habría sido raro no hacerlo, estando convencidos como estamos de que
el litigio planteado por Bolivia es totalmente artificial. En lo que
sí anduvimos más extraviados fue en habernos forjado expectativas
en cuanto a que, al menos, la Corte iba a estar muy dividida respecto
de nuestro planteamiento. No fue así. El portazo que nos dieron
todavía resuena en los oídos, y para eso no estábamos muy
preparados, aun cuando haya que reconocer que el Tribunal acotó
bastante la demanda boliviana hasta casi desarmarla.
Efectivamente,
ahora está claro que lo que se está discutiendo es sólo la
obligación de negociar una salida al mar y no -cosa muy distinta- la
de entregar sí o sí a Bolivia soberanía marítima negociada a la
fuerza.
Con
todo, a menos que el lenguaje Diplomático sea más críptico de lo
que pensábamos, al ciudadano común ciertamente le costará entender
la falta de cohesión interna que Felipe Bulnes adujo en su carta de
renuncia. Lo que hasta ahora se veía desde afuera era más bien un
apoyo muy transversal a la impecable defensa que él mismo dirigió
ante la Corte. Las reservas planteadas por distintas voces tuvieron
más que ver con asuntos laterales, como los criterios harto
impredecibles que maneja la Corte en sus fallos, o con la
conveniencia o no de seguir amarrados a su jurisdicción per sécula.
Eso no tiene nada que ver con la defensa y, aun si lo tuviera, es
difícil ver en esta derivada un motivo atendible para no perseverar.
Es cierto que las cosas en el mundo de la Diplomacia tienen un
estándar de rudeza mucho más bajo que el tolerado en la política,
pero también es verdad que todas las decisiones públicas -y la
defensa de los intereses nacionales está por supuesto en esta
esfera- están expuestas a percepciones y evaluaciones críticas que
la autoridad debe saber resistir, responder y afrontar. No están los
tiempos en el mundo ni tampoco cabe en la mente de nadie suponer que
el manejo de asuntos exteriores requiera de apoyos tan irrestrictos o
monolíticos que sólo sociedades como Corea del Norte puedan
brindar.
Ha
asumido como nuevo agente José Miguel Insulza, un político de peso
específico que no por casualidad es conocido como el Pánzer y que
tiene amplia trayectoria internacional como Canciller y Secretario
General de la OEA. Su nombre ha sido bien recibido internamente,
aunque Insulza tenga mayor prestigio dentro que fuera del país. Sin
duda, será un agente receptivo a las implicaciones políticas
y Diplomáticas del caso. La duda es si no tendrá que ser reforzado,
además, el frente jurídico, pues la renuncia de su antecesor puede
haberlo debilitado.
Felipe
Bulnes hizo un gran trabajo y tiene toda la razón cuando advierte
que en estos temas el asunto de la confianza es fundamental. Lo es,
por cierto, y por lo mismo el desafío es forjarla, forjarla todos
los días, sin precipitaciones ni arrebatos, cuidando que todas las
piezas desplegadas se coordinen y ajusten perfectamente. Lo ocurrido
quizás sea la prueba de que las piezas no estaban calzando. Y si así
fuera, más vale saberlo ahora que cuando ya sea tarde.
Macri,
su política y sus decisiones,
por
Joaquín Morales Solá.
En algunos momentos se parece al
Mauricio Macri de siempre. En otros, es perceptible que algo ha
cambiado en él. Es cordial y afectuoso, como lo fue siempre en el
trato cara a cara, despojado de cualquier boato y hasta de
asistentes.
Es él quien se ocupa de traer dos vasos de agua. Pertenece a esa clase de políticos que dicen y escuchan con la misma atención. Pero cuando habla por teléfono con sus colaboradores parece el Presidente en funciones. Las instrucciones son precisas. Elogia cuando hay que elogiar. Corrige el rumbo cuando hay que hacerlo. ¿Le preocupa el país que recibirá? Sí, claro. Pero se le nota más la seguridad que la preocupación.
Se terminó el tiempo de las batallas ideológicas y de las visiones paranoicas de la historia y de la política. Hay que ir al núcleo de los problemas y resolverlos, dice. El péndulo social se ha movido drásticamente. Una época de gestores concretos de los conflictos está sucediendo a un largo período político extremadamente ideologizado. El Gabinete de Macri es producto de esa concepción. Eligió a los que cree que son los mejores para administrar cada espacio de la administración. Les dejará a sus Ministros las manos libres para que designen a sus colaboradores. "No voy a ponerles comisarios ni amigos. Que trabajen tranquilos, pero que trabajen", explica.
Valora el respeto que hay por Alfonso Prat-Gay en los centros financieros internacionales. Macri quiere levantar el cepo cambiario al día siguiente de asumir. Ya no hay margen para maniobras, repite. "El Estado no tiene un dólar. No se trata ahora de darles dólares a algunos y no darles a otros. Ya no se le puede dar a nadie. Hasta las aerolíneas extranjeras están dejando de vender pasajes en el país. ¿Cepo a qué, si no hay nada?", se enoja. Está gestionando algunos créditos puente para tener un poco de reservas en condiciones de intervenir en el mercado y administrar la cotización del dólar. Dice que hay dentro del país, debajo del metafórico colchón, unos US$ 90.000 millones. Espera que muchos argentinos se decidan a cambiarlos y que, además, confíen en su buena administración. "Con cepo no hay solución; solo la escasez y la nada. Salgamos entonces del cepo".
Una sola ausencia le produce un dolor evidente: la de Ernesto Sanz. El líder radical fue (junto con Elisa Carrió) un pilar fundamental en la construcción de Cambiemos. Sanz se había preparado, además, para conducir el Ministerio de Justicia, un tema que el Senador conoce por su paso por el Consejo de la Magistratura. Macri sabe que la colonización kirchnerista de parte de la Justicia será su problema. Sanz era la solución, hasta que un problema personal lo apartó abruptamente.
La designación que más lo entusiasma a Macri es la de la Canciller designada Susana Malcorra. La había visto una sola vez, hace casi 20 años, hasta que se reunió con ella el día antes del balotaje. Malcorra ya sabía que la quería como Canciller. "¿Por qué yo?", le preguntó Malcorra. "Porque sos la mejor", le respondió Macri. Esa es la manera de decidir del próximo Presidente. ¿Cuál es el principal problema internacional de la Argentina? Su actual aislamiento, su insignificancia en el mundo. Recurrió entonces a la argentina con más conexiones en el mundo, a la Jefe de Gabinete de Ban Ki-moon, aunque él casi no la conocía.
Barack Obama fue uno de los líderes extranjeros con los que tuvo el diálogo más simpático y amable, y terminó anticipándole que buscará en su agenda algunos días a comienzos de 2016 para visitar Argentina. Los otros fueron los españoles Mariano Rajoy y Felipe González. Con el uruguayo Tabaré Vázquez tuvo un diálogo muy cálido, y la conversación con el británico David Cameron fue de cercanías más que distancias. Solo Dilma Rousseff se mantuvo correcta, aunque distante.
Macri se reunió con el Embajador de China y le dijo formalmente que su Gobierno estudiará todos los convenios firmados por Cristina. "Buenas relaciones, pero transparentes", le dijo. Le anticipó a Malcorra que su posición sobre Venezuela y el acuerdo con Irán es inmodificable. Planteará el debate sobre los derechos humanos en Venezuela, aunque lo pierda en el Mercosur: "América Latina no puede seguir callando sobre los presos políticos en Venezuela".
Macri está dispuesto a buscar créditos en el mercado financiero internacional. "La cantidad que sea. No importa. El crédito está barato. Hay que llenar el país de obras de infraestructura", dice. Cree más en los emprendedores nacionales y en los inversores extranjeros que en los grandes empresarios argentinos. Empresarios extranjeros ya le anticiparon inversiones por US$ 2.000 millones. Con los empresarios argentinos tiene relación desde su infancia. No le gusta que conozcan más los pasillos del poder que las posibilidades de desarrollar sus empresas. "No hay peor astilla que la del propio palo", ironiza.
¿Por qué Patricia Bullrich en Seguridad? "Porque trabaja 20 horas por día", contesta. Sabe que la seguridad es el principal problema de los argentinos. Sabe, además, que la izquierda trotskista y las organizaciones kirchneristas lo consideran un enemigo. El espacio público podría ser, en los primeros tiempos al menos, un festival de protestas. Para peor, las fiestas de fin de año, siempre conflictivas en el país, llegarán 15 días después de su asunción. Actuará para restablecer cierta noción del orden público.
Vetará todas las decisiones irrazonables que el Congreso tomó en la última hora del cristinismo. Ya lo decidió. ¿Y cómo seguirá la relación con el peronismo Parlamentario? Con los Gobernadores. El sistema que deja Cristina los convierte a estos en meros delegados del Gobierno Federal. Ninguno puede pagar los sueldos si no le llega el cheque del Gobierno nacional. Por un tiempo seguirá aplicando la Ley de premio y castigo de su antecesora.
Podrá equivocarse de otro modo, pero definitivamente Macri no será De la Rúa.
El
peronismo y los cuchillos largos,
por Álvaro Vargas Llosa.
Algo
a lo que habrá que prestar atención en la Argentina de Mauricio
Macri será la lucha feroz por el control del peronismo. El destino
del país no es indesligable -como lo atestigua su decadencia de
décadas- de lo que suceda o deje de suceder al interior de esa
organización, oficialmente conocida como el justicialismo.
Si
nos atenemos a la tradición, con la única excepción del propio
General Perón, la salida del poder fuesen cuales fuesen las
circunstancias -o el fracaso del intento por alcanzarlo- supuso
siempre el ocaso político del Jefe del peronismo. Esto incluye a
figuras como la propia Isabelita y, desde el retorno de la democracia
tras la dictadura en 1983, a gente como Antonio Cafiero, Carlos Menem
y Eduardo Duhalde.
Si
la tradición continúa, Cristina Kirchner será superada por rivales
internos que ya empiezan a hacer bruñir la hoja de sus cuchillos y
el propio Daniel Scioli pagará su derrota con la jibarización de su
figura. Pero muchas tradiciones se rompen un buen día y los
caprichos de la historia a menudo abren oportunidades que parecían
cerradas. Nada es seguro.
Aspiran
a Gobernar el justicialismo tres figuras que no esconden su codicia:
Sergio Massa, el disidente del kirchnerismo que superó los cinco
millones de votos en la primera vuelta; el ex Gobernador de Córdoba,
José Manuel de la Sota, y el Gobernador de Salta, Juan Manuel
Urtubey. Tendrán que derrotar a Scioli, que al haber obtenido más
de 48% en la segunda vuelta del domingo, siente que tiene la
legitimidad del voto peronista, y Cristina Kirchner, que también se
atribuirá parte de ese resultado más que digno y tiene bases de
poder reales: primera mayoría en Diputados, mayoría en el Senado y
algunos Gobernadores.
Sin
embargo, ninguno de estos dos tiene lo más importante: presupuesto.
El
kirchnerismo montó esa estructura de poder gracias a que la pudo
financiar mediante el clientelismo y el reparto del presupuesto
federal, no la ideología ni la lealtad personal. No hay razón
para pensar que, una vez despojada del presupuesto, podrá lograr lo
que no pudieron antecesores suyos que también pudieron en su momento
aceitar una maquinaria de poder con dinero público. Además, el
kirchnerismo instaló en el corazón del gobierno y del propio
partido una suerte de logia, La Cámpora, que por definición era
excluyente, cerrada. Los enemigos que acumuló en el peronismo, y las
humillaciones que infligió, han ido incubando una sed de venganza;
ahora que carece de presupuesto, ella tenderá a manifestarse sin
piedad.
A
Scioli le tienen menos odio interno porque fue siempre distante de
Cristina Kirchner y a su vez fue odiado por La Cámpora. Pero lleva a
cuestas una derrota y, al no Gobernar ya la provincia de Buenos
Aires, carece también de presupuesto.
Lo
cual deja a los otros tres aspirantes en situación expectante.
Jugará un papel nada menor en la pugna interna del peronismo el
Gobierno de Macri, por paradójico que suene. Todo peronista que
quiera liderar su movimiento/partido necesitará poder y hoy el poder
principal lo tienen Macri… y las instituciones de esta nueva “era”.
Dicho poder -desde la distribución del presupuesto hasta la
persecución contra la corrupción del Gobierno saliente- irá
reforzando al enemigo del kirchnerismo que mejor sepa hacer uso de
las circunstancias.
Por
eso hemos oído ya a Massa, De la Sota y hasta Urtubey ofrecer su
respaldo a Macri… por ahora. Y Macri, que necesita protegerse del
kirchnerismo y el sciolismo mientras va armando su propia base de
poder, se dejará querer por ellos. Los necesita tanto como ellos a
él… también por ahora.
Castigo efectivo para la colusión.
La colusión de
dos empresas papeleras, CMPC y SCA, antes PISA, para repartirse el
mercado del papel tissue durante más de una década, ha recibido un
duro reproche de la sociedad. La dirigencia empresarial se pronunció
condenando estas prácticas. El Presidente de la CPC pidió a las
firmas que reparen el daño causado; el timonel de la Asociación de
Bancos solicitó revisar las penas para estos casos, y otros
ejecutivos sugirieron incluso la expulsión de las compañías
involucradas de los gremios empresariales.
Felizmente, se
trata de una reacción más severa que la que ocurrió cuando se
destaparon los carteles de las farmacias, de los pollos o de los
buses. Sin embargo, parece evidente que el simple reproche no es
suficiente para desincentivar este tipo de acciones. Los antecedentes
revelados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre el modus
operandi de los ejecutivos involucrados (por ejemplo, la forma en que
se deshicieron de teléfonos y computadores arrojándolos al canal
San Carlos) indican que éstos tenían plena conciencia de la
gravedad del ilícito que estaban cometiendo. Si las empresas
quieren prevenir estas conductas no basta con redactar códigos de
ética. Tal vez habría que revisar también si los bonos e
incentivos que muchas veces se ofrecen a los ejecutivos, a cambio de
maximizar ganancias a cualquier precio, no terminan estimulando
tropelías.
También la clase
política, de manera transversal, se ha plegado a esta condena,
pidiendo al Gobierno otorgar suma urgencia al proyecto de Ley que
endurece las sanciones contra la colusión y otras violaciones a la
libre competencia. Esta iniciativa del Ministerio de Economía, que
se tramita desde hace siete meses en el Congreso, permitiría imponer
multas efectivamente disuasivas; sancionar penalmente a los
ejecutivos que hicieron factible la colusión, incluso con cárcel
efectiva, e incentivar que sean los propios ejecutivos los que acudan
a la delación compensada, limitando las posibilidades de las
empresas de exculparse o eximirse de multas.
Hay opiniones
divergentes respecto a cuáles son los instrumentos más efectivos
para desenmascarar a los carteles. Pero caben pocas dudas de que
las sanciones que tenemos actualmente colocan este delito muy al
borde de la impunidad, y es necesario que sean más severas. La
Corte Suprema acaba de confirmar el fallo que multó con US$ 60
millones, el monto máximo que permite la Ley, a las empresas que
formaron el cartel de los pollos. La FNE había calculado las
ganancias de este ilícito en US$ 1.500 millones. La colusión es
una conducta difícil de probar, y mientras siga siendo un negocio
rentable para las empresas y sus ejecutivos, es probable que siga
ocurriendo. Castigarla no desincentiva el emprendimiento y la libre
empresa, sino todo lo contrario.
Mal uso de publicidad Estatal.
El
Ministerio de Educación lanzó la campaña “Matricúlate con la
Educación Pública: Tu sueño nuestro propósito”, para lo cual
realizó un despliegue territorial en distintas partes del país
junto con una campaña en medios de comunicación. De acuerdo con la
explicación del Ministerio, el objetivo de dicha campaña es detener
la caída sostenida de la matrícula en escuelas y liceos públicos.
La campaña se aleja por completo del espíritu que debe animar la publicidad Estatal, la cual debe procurar la entrega de información neutra y con claro interés público. Ello está lejos de cumplirse en este caso, pues se trata de un avisaje meramente propagandístico de la reforma educacional que está impulsando el Gobierno, lo que supone un fuerte desequilibrio respecto de aquellos sectores que han levantado fundados cuestionamientos hacia esta reforma, la que por lo demás continúa tramitándose en el Congreso.
Existen numerosos precedentes sobre un uso equivocado de la publicidad Estatal. El propio Ministerio de Educación lanzó hace unos meses la campaña “Sofía aprende con todos”, la cual pretendía dar a conocer el rol de la inclusión en la educación, o casos ocurridos en la administración anterior, donde se recurrió a la propia figura Presidencial para protagonizar algunos avisos.
La campaña del Mineduc es un claro ejemplo de la necesidad de un mayor control y transparencia en la publicidad estatal -a ello se destinan más de US$ 40 millones al año-, para asegurar su neutralidad y evitar que se use en la promoción de reformas. Ello es aún más perentorio cuando el Gobierno se apresta a iniciar el proceso para cambiar la Constitución, el cual comenzará con una fase de “educación cívica” para luego dar paso a “cabildos ciudadanos”, cuyos detalles aún se ignoran.
Reajuste del sector público.
No serán pocos los funcionarios
públicos que relacionarán el virtual congelamiento de sus sueldos
-que implica el reajuste del sector para el 2016-, con la desatención
con que se ha tratado el crecimiento del país durante la actual
administración.
"No es grato no poder dar un aumento mayor que el que estamos dando hoy", ha declarado la Ministro del Trabajo, Ximena Rincón, tras ser aprobado en el Congreso un reajuste anual de tan solo 4,1% para los empleados públicos. En verdad, la cifra dista mucho de las peticiones de la ANEF -la respectiva asociación- y es inferior a la variación que están experimentando los sueldos y salarios del sector privado (6% en los últimos doce meses según el INE). De hecho, apenas supera en 0,1% la variación anual del IPC, esto es, equivale a un virtual congelamiento de las remuneraciones de los empleados públicos en términos reales.
En las conversaciones previas con la ANEF y en las negociaciones Parlamentarias, ha sido el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien ha llevado la voz cantante. Como se había advertido, la desaceleración del crecimiento, y últimamente la caída del cobre, hacen inevitable restringir el crecimiento del gasto Fiscal, luego de dos años de desorbitada expansión y alto déficit. La planilla de remuneraciones es un importantísimo componente del presupuesto y por eso el reajuste ha debido ser muy limitado. Acertadamente, el timonel de la política económica está logrando imponer realismo en el presupuesto Fiscal y correspondiente aumento salarial. Además, el acotado reajuste puede servir de indicación hacia el sector privado que, dadas las circunstancias por las que atraviesa la economía, habrá que mantener a raya las presiones salariales y de otros costos.
Los empleados públicos tienen, sin embargo, buenas razones para estar insatisfechos. Si durante el cuatrienio anterior los reajustes en promedio superaron en 2% al IPC acumulado, en los dos años que lleva la actual administración ese margen ha sido de apenas 0,3%. La Ley recién aprobada contempla un aumento de 9% en el caso de los sueldos más bajos, pero es sabido que no es allí, sino en los escalafones siguientes, donde los sueldos de la administración pública, en relación a los del sector privado, son más bajos. Aunque la necesidad de contener la expansión del presupuesto está obligando a limitar el incremento real de esos sueldos, en ello también incide que, a fin de honrar parcialmente los onerosos compromisos adquiridos por la Presidente Bachelet ante la ciudadanía, el Gobierno ha debido priorizar otros gastos, como las subvenciones escolares que reemplazan los copagos de los apoderados o el primer paso hacia la gratuidad universitaria.
La falta de recursos que lamenta la Ministro Rincón -y que perjudica hoy a los empleados públicos- no es obra solo de una desafortunada caída del cobre. Es consecuencia, por una parte, de una estrategia económica que, en lugar de priorizar el crecimiento del ingreso nacional, se ha concentrado en su redistribución, y por otra, de un diseño presupuestario que, en lugar de reconocer que la baja económica hace inviables las promesas electorales del Gobierno, ha insistido en financiarlas, aun a medias.
La reforma a la educación superior.
El desprolijo inicio de la
gratuidad puede reeditarse con la premura con que el Ejecutivo
pretende ahora enviar el proyecto de Ley que intenta cambiar el marco
institucional de la educación superior.
La aprobación de la glosa presupuestaria que comenzó a instalar la gratuidad en la educación superior ha sido objeto de importantes cuestionamientos. Los criterios definidos para discriminar entre instituciones han sido discrecionales y no se han aplicado de manera igualitaria (hay algunas universidades del CRUCh que no cumplen las exigencias establecidas para las universidades privadas). Como consecuencia de esta decisión, los estudiantes vulnerables que han quedado excluidos de este beneficio son muchos más que los beneficiados.
Hay que recordar que este mal diseño fue consecuencia de un apuro Presidencial por partir la gratuidad, planificado en rigor para 2017. Esta premura se vuelve ahora a repetir a propósito del proyecto de Ley que aspira a cambiar el marco institucional en el que se desenvuelve la educación superior. La Ministro de Educación había anunciado que su confección requería más tiempo del estimado inicialmente. Sin embargo, la Presidente ordenó su envío antes de que termine el año. La consecuencia más probable es un proyecto con un diseño insuficientemente reflexionado.
No se puede olvidar que el Ministerio de Educación publicó a mediados de año un documento que planteaba las bases de esta reforma. Hubo un cuestionamiento transversal a la pobreza conceptual del mismo y a la escasa visión de largo plazo que contenía la reforma y que era indispensable para una transformación como la que se estaba anunciando. Es improbable que las deficiencias ahí reveladas puedan haberse corregido en un plazo tan breve. Es difícil concluir, entonces, que un proyecto presentado en las próximas semanas pueda dar cuenta razonablemente bien de los desafíos involucrados en la reforma que se quiere proponer. La recomendación que ha emergido en diversos foros, de un conjunto amplio de expertos nacionales e internacionales que han abordado este asunto, es que el Ejecutivo debe tomarse más tiempo para articular un buen proyecto.
Se puede argumentar que el Congreso es el lugar para enmendar los defectos contenidos en el proyecto. El problema, tal como demostró el inicio de la gratuidad, es que un mal diseño inicial genera expectativas de privilegios y recursos que rápidamente son internalizados por los diferentes actores del sistema y que hacen inviable una corrección que resguarde el interés público. En un régimen político como el nuestro, que tiene un Congreso técnicamente desfavorecido respecto del Poder Ejecutivo, es importante que los proyectos de Ley sean sólidos en su origen. Más aún si pueden afectar en una magnitud significativa el desarrollo de un ámbito completo del quehacer nacional y, sobre todo, a una proporción importante de la población como son los 1,2 millones de jóvenes que asisten a nuestra educación superior. Un envío apresurado de este proyecto puede ser una grave irresponsabilidad política.