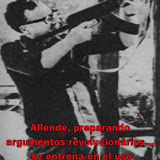¿Podemos
creer en los anuncios?,
por
Sergio Melnick.
Después
de casi tres meses del estallido del caso Caval, que desplomó el
apoyo a la Presidenta y al gobierno, Bachelet hace anuncios públicos.
La pregunta que surge de inmediato es si le podemos creer.
Veamos
algunas de las medidas más destacadas. La idea de fortalecer y
modernizar la Alta Dirección Pública es difícil de creer, ya que
ella misma despidió al 50% de los funcionarios así nominados. Es
evidente que no cree en esa medida, porque si de verdad lo creyese la
implementaría respetando la actual normativa.
La
limitación de la reelección de cargos públicos es conceptualmente
compleja. ¿Por qué debiera limitarse la voluntad popular? Más aún,
los ajustes al cambio del sistema binominal que Bachelet está
implementando son justamente para poder reelegir a los incumbentes, y
para eso se violó flagrantemente la idea básica de
proporcionalidad. Lo inteligente es hacer medidas reales para que
hayan más candidatos y competencia y que la ciudadanía elija
libremente.
La
eliminación de los aportes reservados por encima de UF20 es pura
ficción. Es equivalente al mismo principio tradicional de la
izquierda de tratar de fijar los precios, una política que nunca es
capaz de ganar a la naturaleza humana. La naturaleza humana siempre
sigue su curso, pero cuando la regulación es absurda, lo hará de la
peor manera, en forma oscura; es decir, se abren los mercados negros.
Más aún, nunca una campaña y pre campaña presidencial costó
tanto como la última de Bachelet, algo que la Presidenta se ha
negado a transparentar, pero que emerge a borbotones.
La
política de fortalecer el poder fiscalizador de los reguladores del
mercado es una política permanente que se hace, no se anuncia. En
este tema, todos estamos de acuerdo que se requieren buenas
regulaciones y sobre todo autónomas del gobierno de turno. No se
necesita una crisis para avanzar en esta dirección, sólo
principios, que después de un gobierno entero y 13 meses de nuevo
gobierno es claro que no existen. ¿No será que estamos en la crisis
por no haber hecho este trabajo a tiempo? En este tema, la mantención
del director de Impuestos Internos, públicamente cuestionado, y
directamente involucrado, indica que Bachelet no tiene en realidad el
ánimo de avanzar en ese sentido.
La
propuesta de ampliar las obligaciones y alcances de las declaraciones
de interés es casi de perogruyo. Lo interesante es que ella misma no
permitió que su hijo lo hiciera cuando fue nombrado en un alto cargo
en La Moneda, a pesar de la presión pública. Se refugió para ello
en un resquicio legal más que basarse en la ética de la
transparencia. Entonces, ¿realmente cree en ello? La respuesta es
obvia.
Es
casi para la risa la propuesta de limitar las contrataciones de
familiares, que es uno de los pecados más denunciados de su propia
gestión. Entonces, ¿realmente cree en ello? El reinscribir a todos
los militantes de los partidos es un absurdo.
La
idea de endurecer las penas y sanciones, tanto en el sector público
como en el privado, es necesaria, pero se obvía lo esencial: la
ética y la probidad como pilar esencial del trabajo público.
Finalmente,
está la propuesta de iniciar un “proceso constitucional” en seis
meses más, algo que nadie ha entendido, que es vago, suena a
improvisación y anuncio para la galería. Lo más serio de este
asunto es que no tiene sentido hacer todas las propuestas anteriores
si se pretende cambiar la Constitución. Es una contradicción
elemental, propia de todas las improvisaciones que han ocurrido hasta
aquí en su gobierno y que hoy tienen amplio rechazo de la población.
En
suma, los anuncios son tardíos, son meras intenciones y titulares, y
sin enfrentar los problemas propios de su gestión como el director
de Impuestos Internos, el caso del recaudador oficial de sus
campañas, las boletas del ministro del Interior, la enorme cantidad
de parientes contratados, y la transparencia de su propia campaña.
El problema real se evadió, el pronóstico es malo.
Confesiones
de un envidioso,
por
Joaquín García Huidobro.
Debo
confesar que envidio a la izquierda. Al menos cuenta con un partido,
el Socialista, capaz de presentar políticos de primera categoría en
la disputa por su presidencia. Envidio su capacidad de resolver los
problemas apretando el acelerador. Ayer, todos hablábamos de la
crisis del Gobierno, de las falencias de la Presidenta y de la
necesidad de cambiar el gabinete. Hoy, aunque no ha resuelto ninguno
de los graves problemas que aquejan al país, ha conseguido, por arte
de magia, desviar nuestra atención. Ya no hablamos de otra cosa que
del "proceso constituyente". Esta estrategia (salir de un
problema provocando otro) seguramente la aprendió Bachelet de la
Sra. K.
Admiro
el cariño con que la izquierda trata a sus bases más duras. Ellas
son, en definitiva, las únicas con las que uno puede contar a la
hora de revertir una situación adversa como la que ha vivido la
coalición gobernante en el último tiempo. En la elección
socialista, Escalona perdió porque parecía menos de izquierda,
porque se sospechaba que no estaba tan de acuerdo como su rival con
todas las políticas del Gobierno. Cualquiera pensaría que eso es
una ventaja, en un momento en que las encuestas dicen que ni la
reforma laboral ni la educacional gozan de especial popularidad. Pero
ni siquiera Escalona lo ve así, y hoy dice que fue malentendido.
En
el fondo, la izquierda les habla a sus bases con el lenguaje que
ellas quieren oír, no se disfraza con otro color político. El
régimen anterior, en cambio, maltrató sistemáticamente a su propia
gente. Por ganar el corazón de los neutrales, descuidó el tratar
con afecto a los propios. Por eso, aunque los números hablen a su
favor, hoy no tiene a nadie que defienda a muerte su legado, ni hay
una base bien organizada a partir de la cual sea posible armar una
buena campaña electoral.
Envidio la disciplina de la izquierda. La Presidenta dice que, de haber un cambio de gabinete, no entrará nadie que no esté firmemente convencido de las reformas que está llevando a cabo. Acto seguido, José Miguel Insulza declara que está de acuerdo con el programa, con las reformas y con todo lo que se ha hecho. Ni Peñailillo haría una declaración tan complaciente. Uno podría pensar que su estancia en Washington lo desconectó de la realidad nacional, impidiéndole percibir falencias que son realmente graves. Pero no es eso, sino simplemente disciplina, que es lo primero que cabe esperar de un eventual ministro del Interior.
Celebro
la persistencia de la izquierda, que le permite ir más allá de lo
que dicen las matemáticas. Los números no calzan para financiar la
reforma de la educación escolar, la gratuidad universal
universitaria y todo el resto de sus promesas, pero eso no es un
problema para ella, que continúa su marcha, inexorable. Ya se verá
más adelante cómo se arregla la carga y a quién se responsabiliza
de los males futuros. Siempre les podrá echar la culpa a los
empresarios, a Piñera o a los poderes fácticos para salir indemne
de los males que provoca.
Me
asombra su facilidad para presentar lo viejo como nuevo. El 26 de
noviembre de 2006, el titular de los diarios decía: "Bachelet
lanza ambicioso plan de medidas contra la corrupción". Han
pasado nueve años, y vuelve a levantar una idea que no había
aplicado.
Me
sorprende la habilidad de la izquierda para mantener controlados a
sus aliados. Meses atrás la DC se mostraba díscola y reivindicaba
un camino propio. Las encuestas ciudadanas confirmaban ese talante
crítico de su directiva, mostrando que la gente no gusta de
posiciones extremas. Hoy, la Democracia Cristiana parece haber sido
domesticada, y figura en la prensa más por ciertos escándalos que
por el hecho de tener vuelo propio.
Me
impresiona su capacidad de reordenar las propias filas. Hace un mes,
la Nueva Mayoría era un caos. Bastó un golpe de timón para que hoy
aparezca como un ejército en orden de batalla.
Envidio
a la izquierda, pero solo hasta cierto punto. Se puede aprender mucho
de ella, pero confieso que me descorazona su modo de gobernar, donde
el manejo de la imagen y el gusto por el poder ocupan el lugar de la
verdadera política. Prefiero un poco menos de disciplina, pero más
espontaneidad; quizá menos relato, pero un poco más de trabajo.
Envidio
la capacidad de la izquierda de resolver los problemas apretando el
acelerador. Ayer, todos hablábamos de la crisis del Gobierno. Hoy ha
conseguido, por arte de magia, desviar nuestra atención. La
estrategia de salir de un problema provocando otro seguramente la
aprendió Bachelet de la Sra. K.
Distraer y aprovechar,
Axel
Buchheister.
LUEGO
DE recibir el informe de la Comisión Engel, la Presidenta se encerró
a estudiarlo y luego, por cadena nacional, hizo su gran anuncio:
habrá un “proceso constituyente”, medida que la comisión no
propuso.
El
oficialismo, acosado por los casos Caval y boletas SQM, tenía que
hacer algo: tomar medidas de fondo o distraer. Fiel a su trayectoria,
distrajo. Que el anuncio del proceso constituyente es una
distracción, no puede caber duda. De partida no está claro en qué
consiste, pero logró el objetivo de reabrir el debate si habrá
asamblea constituyente o no; hay quienes interpretan que dicho
proceso remata en ella y otros que significa que es darla por muerta.
En qué consiste se definiría en septiembre, por lo que tendremos un
edificante debate hasta esa época sobre la situación vital de la
“AC”. Pura distracción.
Pero
tampoco se hará la luz en septiembre, pues se trata sólo un debate
previo. Un precalentamiento, porque entonces se iniciará un proceso
abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas
y cabildos, que deberá desembocar en la nueva carta fundamental.
Otra distracción, porque los ideólogos de la nueva Constitución
y la asamblea constituyente saben muy bien que no existe ninguna en
el mundo que haya sido discutida y redactada por el pueblo. Siempre
ha sido un grupo de élite, que se pone de acuerdo y luego se arma
alguna forma de ratificación para ganar la adhesión del pueblo. En
suma, esos ideólogos convocan a la asamblea como un pretexto para
que la Constitución diga lo que ellos quieren.
¿Y
la compra de terrenos poco clara y las boletas ideológicamente
falsas? Bueno, por cierto que la nueva Constitución las tendría que
prohibir, pero ciertamente que algún provecho se le puede sacar al
informe. Así, hay que prohibir que las empresas aporten dinero a la
política, ya que aunque les daban a todos y son afectadas por las
decisiones políticas que se toman, lo que les otorga derecho a
influir, en el oficialismo sospechan que le dan más a la derecha.
Aprensión que es razonable, porque en ésta creen en las empresas y
ellos en el Estado. Entonces hay que privilegiar el financiamiento
estatal y darle un carácter monopólico.
Y
también disminuir el gasto de las campañas, aunque los distritos
ahora serán más grandes y en teoría se requerirá más plata. Si
incluso con los actuales no alcanza, tanto que hubo que recurrir a
las mentadas boletas. Cierto, pero es que así se asegura a los que
ya están, porque con menos posibilidad de gastar plata los
desafiantes no tienen ninguna oportunidad, frente a parlamentarios
que con fondos públicos tienen asignaciones para gastos de oficinas
distritales y asesorías comunicacionales, y se la pasan el período
completo teniendo presencia pública y figuración “gratis”.
Si
los chilenos (o sea, usted, yo, todos) enganchan y se dedican a
discutir sobre la nueva Constitución, antes que exigir que se
aclaren las boletas y compras de terrenos, entonces es que tendrán
el gobierno, los parlamentarios y la Constitución que se merecen.
Cortinas de humo,
Juan
Andrés Fontaine.
Se
esperaba que, con el Informe Engel en la mano, la Presidenta diera a
conocer medidas convincentes para superar la crisis de confianza que
nos ha azotado. En lugar de ello, y como si el Calbuco no hubiese
emitido ya bastante humo y cenizas, su discurso más bien ha tendido
cortinas de humo sobre los escándalos políticos. Habrá quienes
celebren la audacia de la jugada política, pero en mi opinión ella
pondría a Chile en una situación de alerta roja.
"No podemos tolerar" -ha sentenciado la Presidenta- que la democracia y la política "sean capturadas por el poder del dinero", dando a entender así -convenientemente- que las faltas denunciadas no habrían sido responsabilidad de los políticos involucrados, sino de los empresarios que financiaron sus campañas. Aunque la sospecha pueda ser explicable, hasta ahora no hay mayores evidencias que los receptores de los cuestionados aportes hayan servido los intereses particulares de sus donantes. Al avalar esa hipótesis, la Presidenta se suma a una campaña orquestada desde la izquierda que cuestiona la legitimidad del sistema económico y político imperante.
Coherente con ello es el distractor anuncio de un "proceso constituyente" para una nueva Carta Fundamental, "plenamente democrática y ciudadana". Propiciar un debate constructivo sobre cómo mejorar nuestro ordenamiento constitucional puede ser muy positivo. Pero, promoverlo desde el Gobierno puede servir para avivar toda suerte de presiones sobre el Congreso, el que hoy detenta el poder constituyente. Las consecuencias políticas son difíciles de prever pero no así las económicas: dejar en compás de espera las nuevas inversiones y los nuevos puestos de trabajo que Chile necesita.
La Comisión Engel ha propuesto sensatas ideas para fortalecer la probidad del servicio público, que la Presidenta hace suyas. Pero, en lo que creo un retroceso, la Mandataria se ha inclinado por abolir los aportes reservados a las campañas, prohibir las contribuciones de las empresas y hacer que sea "el Estado el que financie el trabajo de los partidos", materias que no reunieron consenso en la comisión. Extinguir las donaciones de los particulares y estatizar el financiamiento de la política limitará seriamente la competencia y la renovación de sus líderes.
Estimo que el camino para reconstruir la confianza ciudadana es otro. Exige por parte de todos los actores políticos una voluntad real de dejar trabajar a la justicia y su decisión personal de transparentar la verdad. Gestos como asumir las faltas cometidas, divulgar la contabilidad de los partidos y dar a conocer las rentas declaradas ante Impuestos Internos por los involucrados, ayudarían mucho más que los cambios legales o constitucionales propuestos. Cuando es la honestidad de diversos políticos la que está cuestionada, las maniobras distractoras y las cortinas de humo no pueden hacer ningún bien.
El
huracán del acuerdo Transpacífico,
por
Andrés Oppenheimer.
Cuando
el Presidente Barack Obama y el Primer Ministro japonés, Shinzo
Abe, se reunieron la semana pasada en Washington para negociar la
creación de un megabloque comercial de la Cuenca del Pacífico, la
mayoría de los países latinoamericanos no le prestaron ninguna
atención a la noticia. Sin embargo, deberían estar siguiendo esto
muy de cerca, porque podría ser un huracán comercial que sacudirá
a todas las economías de la región.
El planeado Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) comenzaría con 12 países, incluyendo algunas de las mayores economías del mundo, y trataría de contrabalancear el creciente poderío económico de China. Si se materializa, será el acuerdo comercial, regulatorio y de inversiones más grande del mundo.
Además de los Estados Unidos y Japón, las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico incluyen a Taiwán, Singapur, Australia, Canadá, México, Perú y Chile. El acuerdo podría ayudar a algunos países de América Latina -en particular a México- , pero podría dejar a Brasil, Argentina y Venezuela aún más aislados de la economía global.
La reunión entre Obama y Abe en la Casa Blanca fue descrita por funcionarios estadounidenses como fundamental para desbloquear las disputas entre los dos países sobre automóviles y cuestiones agrícolas que habían estancado las negociaciones para el TPP, iniciadas hace tres años. Japón, la tercera economía más grande del mundo, es una pieza clave del acuerdo.
Una declaración conjunta al final de la reunión señaló que los dos presidentes hicieron "progresos significativos" en las negociaciones. Obama está tratando de obtener la autorización del Congreso de Estados Unidos para firmar el acuerdo de comercio por la "vía rápida", sin enmiendas legislativas posteriores.
Los economistas tienden a coincidir en que en América Latina, México estaría entre los más beneficiados por este acuerdo. México está muy integrado a la economía de Estados Unidos, y las fábricas mexicanas que producen piezas automotrices y otros componentes para multinacionales estadounidenses se beneficiarían de mayores exportaciones de Estados Unidos a Asia.
Pero Chile y Perú, los otros dos países latinoamericanos que participan en las negociaciones, no se verían tan beneficiados. Chile ya tiene acuerdos comerciales con todos los países miembros del propuesto acuerdo transpacífico, y se enfrentaría a la nueva competencia de Vietnam y otros países asiáticos para sus exportaciones de alimentos y verduras al mercado estadounidense.
Pero los mayores perdedores serían Brasil, Argentina, Venezuela y otros países que han vivido principalmente de sus exportaciones de materias primas, y que necesitan diversificar sus exportaciones y abrir nuevos mercados para crecer a largo plazo. Si no se integran a alguno de los grandes megabloques comerciales que se están gestionando en Europa y Asia, se quedarán fuera de juego.
"Los países de América Latina que queden fuera de estos megabloques comerciales tendrán más dificultades para acceder a los mercados más grandes del mundo", dice Osvaldo Rosales, jefe del departamento de Comercio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ( CEPAL) de las Naciones Unidas. "Van a tener desventajas arancelarias y regulatorias".
Los países de América Central, que ya tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, están preocupados de que el proyectado acuerdo transpacífico los ponga en desventaja con Vietnam, que podría exportar productos textiles, café, plátanos y piñas a precios más baratos al mercado estadounidense.
El Presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, me dijo en una entrevista que los presidentes centroamericanos ya han estado hablando entre sí acerca de la necesidad de obtener más información sobre el acuerdo transpacífico. Las negociaciones se están llevando a cabo con un "rígido secretismo", se quejó.
"Hay que preparase, porque somos países pequeños, con economías débiles, con poblaciones escasas, y frente a estos grandes procesos de cambio internacional, tenemos que estar permanentemente dispuestos a asumir esos retos con mucha rapidez", me dijo Solís.
Mi opinión: Estoy de acuerdo. Los países latinoamericanos, que juntos representan apenas el 8 por ciento del comercio mundial, corren el riesgo de convertirse en una porción aún menor del pastel del comercio mundial si no se integran a uno o más de los bloques mayores.
Muy pronto, el mundo podría estar dividido en tres megabloques comerciales: el acuerdo transpacífico, el acuerdo transatlántico entre Estados Unidos y la Unión Europea (conocido como la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones), y el acuerdo transasiático entre China, India y Japón para crear una Asociación Económica Regional Integral en Asia.
Algunos países de América Latina -México, Chile y Perú- ya participan en el acuerdo transpacífico. En cuanto a Brasil, Argentina, Venezuela y otros, podrían terminar aún más aislados de los mercados más grandes del mundo si se siguen quedando dormidos.
La Araucanía a la espera.
La
multigremial de La Araucanía ha entregado las cifras de las
acciones de violencia ocurridas durante el primer trimestre de este
año, advirtiendo un crecimiento importante de ellas en comparación
con el año anterior.
La
entidad que agrupa a ocho organizaciones productivas de Cautín
informa sobre 83 hechos violentos acaecidos en el marco del
conflicto mapuche en varias oportunidades, incluidos enfrentamientos
entre grupos violentistas y agricultores.
Así
lo ha denunciado el Presidente de la SOFO, Marcelo Zirotti,
señalando que el 57% de los episodios violentos han afectado a
agricultores y sus propiedades, que han sido víctimas de incendios,
tomas y usurpaciones.
Respecto
de estas últimas, los dirigentes señalan que observan con
preocupación el lento reaccionar de carabineros frente a hechos que
son en sí violentos y delitos flagrantes, como es la ocupación y
usurpación.
Ante
ello, responde el mando policial que para actuar debe ser solicitado
el desalojo y contar con la autorización correspondiente de la
fiscalía, para poder organizar los operativos con la seguridad
indispensable para ellos mismos y los autores de estos ilícitos.
Para
otros, el ambiente de amedrentamiento a la propia fuerza policial
les hace permanecer de manos atadas. Esa pasividad debiera ser
enmendada prontamente por la propia autoridad de la Región.
El
Barómetro que entrega la multigremial señala que los incendios
conforman la mayor cantidad de denuncias, con 46 hechos de los 83
del trimestre. Afectan especialmente a bosques, plantaciones
agrícolas, maquinaria y camiones. Es posible que esta cifra sea
mucho mayor por la ocurrencia diaria de estos desmanes, que los
afectados ni siquiera se motivan a denunciar.
Las
comunas más afectadas son Ercilla, Collipulli, Freire, Angol, Padre
las Casas y Temuco, aunque en los delitos de usurpación hay que
considerar también a Loncoche y Corbea. En cuanto a los cortes de
carreteras y manifestaciones de comunidades que reclaman
compensaciones por el nuevo aeropuerto, Freire resulta ser la comuna
más violentada.
Los
dirigentes de los camioneros reclaman con dureza que hasta ahora
todo es palabrería y que ellos pagan las consecuencias de un
problema que hace tiempo debiera tener soluciones claras y concisas
por parte del Gobierno.
Debate sobre educación cívica.
La transversal desconfianza, la
baja valoración de las instituciones públicas y el desconocimiento
de nuestra organización política, por parte de la ciudadanía, han
levantado voces de alarma respecto de la necesidad de reforzar la
formación escolar de los jóvenes en aspectos relativos a la
convivencia social. Respondiendo a esta inquietud, la Presidenta
incluyó, entre las medidas de reforzamiento de la probidad y la
transparencia, iniciativas para fortalecer la formación cívica,
tanto en la etapa escolar como en la educación superior, lo que
parece de compleja aplicabilidad.
Si bien la preocupación no es nueva, pues ya en 2009 el entonces ministro de Educación Sergio Bitar formó una comisión de expertos para evaluar las carencias existentes en esta materia, proponiendo un nuevo diseño de los contenidos hasta ahora incorporados en las asignaturas de Historia y Ciencias Sociales, se recomendaba agregar al currículo un curso de educación cívica similar al que figuraba en los programas escolares de la década del noventa, pero con una mirada actualizada y que respondiera a los requerimientos actuales. El anuncio de la autoridad podría ir en esta dirección.
El diseño curricular vigente establece que dichas materias deben estar presentes en diversas etapas e instancias de la formación educativa y, para tales efectos, se revisaron y modificaron los contenidos curriculares de básica y media. Actualmente se realiza la revisión de los programas de los dos últimos cursos de la etapa escolar. Asimismo, el Ministerio de Educación ha anunciado un plan de formación ciudadana que involucre a docentes y directivos con el objetivo de que el estudiante se forme transversalmente en los aspectos relativos a la sociedad civil y su organización.
Independientemente de dónde incluir estos contenidos -si de manera visible a través de un curso específico o mediante unidades incluidas en diversas asignaturas-, parece haber coincidencia sobre la necesidad de reforzar la enseñanza de aquellos valores republicanos que contribuyen a la cohesión social.
La revisión del sistema educativo brinda la oportunidad de redoblar los esfuerzos hacia una formación cívica ética orientada a la sana convivencia social, pero también requiere de un involucramiento de los propios padres y profesores, de manera de formar, desde la infancia, en lo que se denomina "buenos modales", como el respeto al otro, al adulto mayor, a la autoridad y a las instituciones y normas que la propia sociedad se ha dado. Solo la sanción social impedirá que un automovilista se estacione en un lugar reservado para discapacitados sin serlo o que no se respete la fila, entre muchas otras acciones que, si bien no son delito, debilitan y tensionan el entramado social.
Inesperado e innecesario debate constitucional.
LA
PRESIDENTA de la República ha aprovechado lo que el mismo gobierno
calificó como un conjunto de “medidas para prevenir la corrupción,
regular los conflictos de interés, el financiamiento de la política
y restablecer la confianza en los mercados”, para insistir sobre
una de sus más repetidas consignas de campaña: la elaboración de
una nueva Constitución.
El
anuncio sorprende, no sólo porque no formó parte del informe de
propuestas de la comisión sobre la cual se basan las medidas de
probidad, sino porque tampoco se encontraba entre las prioridades del
propio Ejecutivo. Prueba de lo anterior es que recién el fin de
semana pasado se había efectuado un cónclave entre gobierno y
partidos oficialistas para concordar la agenda legislativa, sin
incluir la reforma constitucional en el paquete de prioridades.
No
obstante, aunque no menos preocupante, dicha omisión resulta
coherente con los caminos escogidos por la Presidencia para
desarrollar el debate constitucional: “diálogos, consultas y
cabildos” ciudadanos, según anunció la Mandataria. El Congreso, a
la luz de sus palabras, ha quedado fuera de esta convocatoria, lo que
contradice el propio ordenamiento nacional. Porque la representación
ciudadana recae, precisamente, en las autoridades electas, tal como
ocurre con la propia figura presidencial, y la Constitución
determina con claridad los órganos competentes para el debate de
eventuales reformas a la carta fundamental.
El
privilegio que el discurso insinúa para los “diálogos, consultas
y cabildos” ciudadanos representa también un duro golpe para los
partidos políticos, porque -como establece la ley- constituyen el
vehículo de organización ciudadana para influir en las decisiones
políticas. Todo el resto de las agrupaciones que abogan por
intereses específicos son bienvenidas, pero no cuentan con las
atribuciones ni el perfil para arrogarse la representación popular.
La
incorporación del debate constitucional en el marco de las medidas
de probidad terminó, de paso, diluyendo la relevancia de las
propuestas del consejo asesor presidencial y parece evidente que ni
siquiera fue un asunto que se discutiera previamente con sus
integrantes. No obstante, el anuncio aprovecha el hito de la entrega
del informe de esta comisión para volver sobre este afán
reformador, añadiendo incluso que las medidas planteadas por los
consejeros adquieren “sentido de conjunto y contribuyen a delinear
la idea de Estado, de la democracia y de los negocios que queremos
construir” en la medida que se completan con “la redacción y
aprobación de una nueva Constitución”.
Lo
cierto es que en el actual escenario, marcado por la desconfianza
ciudadana y un respaldo presidencial debilitado en las encuestas de
opinión, este debate constitucional resulta tan forzado como
riesgoso. Intentar recuperar el apoyo ciudadano mediante la
modificación del pilar que ha sustentado el período democrático
más significativo de la historia chilena, parece tan inadecuado como
pretender imponer esta preocupación por encima de los verdaderos
problemas que hoy afectan al país, comenzando por el debilitado
crecimiento de la economía y del empleo.
No
sirve, por lo mismo, recurrir al gastado argumento de las prioridades
establecidas en el programa presidencial. La propia ciudadanía
demostró el año pasado que el respaldo otorgado al gobierno en las
urnas no constituye carta blanca ni tampoco un apego irrestricto a
las consignas incluidas en su programa, como quedó demostrado con la
movilización de muchos padres y apoderados que derivó en
modificaciones sustanciales a la propuesta inicial de reforma
educacional.
Las
irregularidades en materia de financiamiento de campañas políticas
y conflicto de intereses que han conmovido en los últimos meses a la
opinión pública y que motivaron la creación de esta comisión, no
guardan ninguna relación con el debate constitucional. Por el
contrario, es precisamente el funcionamiento de las instituciones que
la Carta Magna consigna lo que ha permitido que estos hechos sean
conocidos y que hoy se encuentren en proceso de investigación, ya
sea por parte del Ministerio Público o del Servicio de Impuestos
Internos, según corresponda. De hecho, no son pocos los que han
advertido en este debate un vehículo para desviar la atención
ciudadana del resultado de estas investigaciones.
La
Constitución vigente ha asegurado años de bonanza y estabilidad
política y económica. Muchos de sus principios reflejaron demandas
históricas de varios presidentes elegidos democráticamente en el
pasado y, en su conjunto, constituye un esfuerzo de expertos
constitucionales que difícilmente puede ser delegado a estos
cabildos y debates ciudadanos. Asimismo, tras una serie de reformas
que obligaron a la promulgación de una nueva carta refundida bajo la
administración del ex Presidente Ricardo Lagos, su supuesta
debilidad de origen quedó superada por los hechos.
Como
consecuencia, frente al inesperado anuncio presidencial,
corresponderá ahora al Congreso tomar nota de esta situación y
evaluar los caminos que tomará una vez que otro poder del Estado,
como es el Ejecutivo, organice y convoque a cabildos que minan su
propia autoridad y que bien podrían alterar los cimientos de nuestra
actual democracia.
Polémica sobre la pobreza en Argentina.
Un informe argentino, elaborado
por técnicos que fueron apartados del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (Indec), da cuenta de que un cuarto de los
argentinos vive en la pobreza. Algunos informes de consultoras
privadas son incluso más pesimistas: un trabajo de la consultora
Ecolatina indicó que 2014 terminó con 27% de pobreza y otro de la
Universidad Católica Argentina la sitúa entre 25,6 y 27,5%.
Los organismos oficiales trasandinos dejaron de publicar las estadísticas sobre pobreza a fines de 2013 por "problemas de empalme", según advirtió el entonces jefe de gabinete, Jorge Capitanich. En estos días el ocultamiento de la información ha sido refrendado por el ministro de Economía, Axel Kicillof, quien afirmó que difundir esa información implicaría la "estigmatización" de esos ciudadanos y por el actual ministro coordinador, Aníbal Fernández, quien señaló que "el Estado no está para contar pobres".
Más allá de la controversia en torno a las cifras, lo que ellas reflejan es el fracaso del "modelo argentino" que ha significado décadas de decadencia. Así, mientras a principios del siglo XX esa nación era una de las más ricas del mundo -con un PBI per cápita superior al de Alemania, Francia o Italia-, la realidad actual es muy distinta.
En la década de los 40, el Presidente Juan Domingo Perón cerró la economía argentina al comercio con el resto del mundo e instauró el populismo como forma de acción política. En los años 60, el país sufrió un estancamiento económico e inflación. Más tarde vinieron los golpes militares y el incremento de la corrupción. El denominador común de la historia argentina de los últimos 100 años son los malos gobiernos y el equivocado modelo de desarrollo.
La comparación con Chile no deja de ser sintomática. Y si en 1980 el producto interno bruto per cápita argentino (de 6.330 dólares de la época) casi duplicaba al chileno, hoy nuestra nación supera al ingreso argentino.
Tristemente, Argentina a lo largo del siglo XX, acompañada por Venezuela en el siglo XXI, se ha transformado en ícono de un modelo fracasado de desarrollo social. Un país que, en término de recursos naturales, clima y capital humano, es rico ha terminado completamente empobrecido producto de su accionar político.
En momentos que en Chile se pretenden discutir las bases de su organización social desde un punto de vista refundacional, es clave mirar al otro lado de la cordillera para darse cuenta de que el desarrollo en el largo plazo no está asegurado y, sobre todo, que la combinación de proteccionismo, populismo y estatismo terminan indefectiblemente dañando a los más pobres del país.
Chile
necesita en la política gente transparente, que no este estirando la
mano a quienes tienen poder y dinero, que rindan cuentas a la
ciudadanía periódicamente.
Necesitamos
“servidores públicos” capaces y preparados que reconociendo los
errores de nuestra historia tengan el valor de destacar los éxitos
obtenidos.
Requerimos
representantes que tengan la entereza domeñar sus intereses
personales y subyugarlos a las necesidades del país y de la
ciudadanía que les ha votado.
Reclamamos
por dirigentes que sean capaces de decir en público lo mismo que
hablan en privado y que tengan la valía de responder por sus dichos
y pensamientos.
Violencia racial en Estados Unidos.
Distante apenas 65 kilómetros de
Washington D.C., el 23% de la población de Baltimore está bajo la
línea de pobreza, al tiempo que el 66% de sus habitantes es
afroamericano; dos factores que sumados al cada vez más cuestionado
desempeño de las fuerzas de la policía -acusadas de violencia
excesiva en contra de la población negra- se están transformando en
una explosiva mezcla social.
El Presidente Barack Obama, que carga con el peso de ser el primer Mandatario afroamericano en la historia de Estados Unidos, no tardó en hablar sobre el caso. Y sus palabras recogieron las inquietudes de todo el país, al afirmar que "hemos visto demasiados ejemplos de lo que parecen ser agentes de policía interactuando con individuos, principalmente afroestadounidenses, a menudo pobres, en modos que generan preguntas inquietantes".
Es probable que gran parte de esa población sienta que la llegada de Obama a la Casa Blanca no se tradujo en ningún cambio directo en sus vidas. Y por eso, parte de esa frustración se transforma en violencia cada vez que ocurre un incidente que involucra policías y afroamericanos. Un reto que colocaría a cualquier Mandatario -independiente de su raza o credo- en la misma difícil situación en la que hoy se encuentra Obama. Y de la cual tendrán que hacerse cargo todos los precandidatos que en las últimas semanas iniciaron la carrera por ganar las presidenciales de 2016. La solución todavía se ve muy lejana.
Evitar otro Ferguson.
En agosto del año pasado, la muerte del adolescente Michael Brown convirtió a Ferguson (Missouri) en un escenario en que la violencia racial estalló de manera casi incontrolable frente a las cámaras de televisión. Fue un precedente de Baltimore, pero no el único a lo largo de estos meses, en que la lista de incidentes, lejos de estancarse, sigue creciendo. Y que con cada nuevo episodio, como la muerte de Terrance Kellom la semana pasada -un afroamericano de 20 años- a manos de la policía de Detroit, profundiza la crisis social y el cuestionamiento a las autoridades.
Por su parte, en un país en que conseguir un arma de fuego -muchas veces de alto poder- es fácil, el temor de la policía es que cada sospechoso sea una amenaza potencial ante la cual es imprescindible reaccionar de manera rápida y precisa. Eso explica, muchas veces, el uso de fuerza letal ante una potencial -o incluso inexistente- amenaza.
En un mundo marcado por el temor al terrorismo, los cuerpos de policía -y no solo en EE.UU.- se han visto obligados a una militarización que los ha distanciado de los ciudadanos. Sobre todo cuando persiste la impresión de que los policías son "intocables" frente a la justicia, aunque no sea así. Es por eso que las autoridades enfrentan hoy el gran desafío de recomponer las confianzas al interior de estas comunidades. Porque si bien la violencia racial en los últimos años ha estado enfocada en la población afroamericana, también ha habido casos que han afectado a latinos, musulmanes o asiáticos. Lo peor sería que otros grupos ciudadanos abrieran nuevos flancos de violencia.
Competencia China-India.
El terremoto que afectó a Nepal, y cuya cifra de muertos podría superar los 10.000, ha movilizado a la comunidad internacional para ir en ayuda de los heridos y sobrevivientes. China e India, en su condición de países vecinos, no se han restado de este enorme esfuerzo mundial contrarreloj. Beijing, por ejemplo, ya envió brigadas de rescate con perros entrenados, mientras que Nueva Delhi -además de rescatistas- desplegó más de una decena de aviones y helicópteros. Pero para estos dos gigantes, esta tragedia también representa la oportunidad de mostrar su capacidad de acción frente a una crisis de esta envergadura y de aumentar su influencia en Nepal; un país pequeño, pero estratégico.
Potencias demográficas, dueños de arsenales nucleares y actores ineludibles en la economía internacional, China e India llevan años compitiendo a nivel regional y mundial. Han invertido millones de dólares en ampliar y modernizar sus Fuerzas Armadas, así como en reforzar su presencia en África, América Latina y Medio Oriente; además de buscar protagonismo en la toma de decisiones en los foros internacionales.
La visita del Presidente Xi Jinping a Pakistán -rival histórico de India-, el mes pasado, es otro ejemplo de esta competencia. Sobre todo al ofrecer US$ 46.000 millones para infraestructura con el objetivo de abrir nuevas rutas comerciales que le permitan una salida más expedita al Mar Arábigo. Asimismo, India ha buscado acercamientos con otros actores regionales y mundiales con el objetivo de consolidar su proyección económica y estratégica hacia la zona del Pacífico. Y todo indica que la competencia entre ambos actores continuará escalando.
Chile
defendió, con fuerza y argumentos jurídicos, su posición
planteando que la Corte Internacional de Justicia de La Haya no
tiene competencia en la demanda boliviana utilizando el tratado de
1904 y el de Bogotá del año 1948, que excluye la revisión de los
tratados vigentes antes de esa fecha.