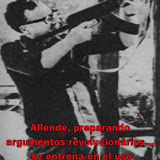|
Creemos
que la Presidente Michelle Bachelet desaprovecho el cambio de
Gabinete
para
sacar del Gobierno a todos los corruptos y re encausar al país por
un camino
más
democrático. La desprolijidad fue en sello de los nombramientos.
Divagaciones
sobre el cambio de Gabinete, por
Mario Montes.
Quisiéramos
pensar que el cambio de Gabinete realizado ayer por la Presidente
Michelle Bachelet centrará su Gobierno y que terminará con las
actitudes totalitarias que lo han caracterizado en los 14 meses
transcurridos desde que asumió por segunda vez la Primera
Magistratura.
Nada podría gustarnos más que ver a la
Mandatario, elegida por el 25% del padrón electoral, actuando en pos
de acelerar el crecimiento, buscando una verdadera justicia social y
democráticamente tratando de buscar acuerdo sobre sus proyectos que
son muy mal evaluados por el país.
La
verdad es que nos hacemos pocas ilusiones al ver los nombramientos,
pues a pesar de la salida de los sujetos más odiosos del equipo
Gubernamental los que llegan, con la excepción de Burgos, no
ostentan precisamente un talante democrático y en algunos casos son
poco transparentes.
Uno
podría podría haber tenido algunas esperanzas si se hubiese sacado
a los Secretarios de Estado acusados de participar u obtener
financiamientos ilegales para la política y si los que llegan no
estuvieran involucrados en temas obscuros o sumamente relacionados
con quienes complican a la sociedad.
De
los que llegan al Gabinete nos parece impresentable que haya uno que
está involucrado en el saqueo de la Universidad Arcis, por el
partido comunista, uno que es responsable de meterle la mano en los
bolsillos a los más humildes con los cobros abusivos del Banco
Estado y dos esbirros de el lobbista Enrique Correa.
El
error no forzado de nombrar a José Antonio Gómez como Ministro de
Defensa sin duda traerá consecuencias, aunque esperamos que usando
de la lógica y poniendo los intereses del país por sobre los
políticos la Presidente provocará otro cambio de Gabinete para
sustituirlo rápidamente.
Creemos
que una vez más nuestra Gobernante se ha farreado la oportunidad de
hacer un cambio positivo para el país y que a pesar de la
expectativa sembrada por su demorado cambio, si no cambia la
mentalidad de quien dirige, es decir ella, los resultados serán como
el miserable ratón del parto de los montes.
Consideramos
que la Presidente está cometiendo demasiados errores, seguramente
mal asesorada por los más extremistas y sectarios de su sector, que
han provocado la paralización de su administración, una
adormecimiento de la actividad económica y un significativo aumento
del desempleo.
Esperamos
que la Presidente eleve el ancla con que han detenido el país y come
con fuerza el timón para que retornemos al camino democrático, pues
el país tiene la fuerza y la necesidad de recuperar el camino
correcto que termine con la farra de estos meses y se vuelva a poner
en marcha.
Tres
encuestas y cambio de Gabinete,
por
Sergio Melnick.
En
el momento en que se escribió esta columna no se conocía el nuevo
Gabinete. Pero sí sabemos qué es lo que gatilló el cambio tan
larga e innecesariamente postergado por la Presidente, lo que terminó
poniéndola en el peor de los escenarios, forzada a un cambio,
anunciado de la peor manera imaginable.
Tres
encuestas seguidas en una semana, todas esencialmente coherentes
entre sí, golpearon bajo la línea de flotación a un Gobierno que
ya estaba mal. Las tres coinciden en que el apoyo a Bachelet es de
alrededor de un 30% y su rechazo del 60%. El Gabinete estaba
completamente desprestigiado, y llevado a promedio de notas, su
gestión recibe un 3, es decir, no pasa (la más alta es un 3,3 en
empleo, y la más baja un 2,4 en corrupción y transparencia).
El
Gobierno dijo escuchar a la gente y levantó -aparentemente en su
representación- la bandera de la desigualdad. Pero ese tema está
décimo para la población, entre 16 temas. La Constitución aparece
número 14 y es nada menos que la propuesta estrella de la última
cadena nacional.
Lo
prioritario para la población hoy es la delincuencia disparada, la
salud pública en deterioro, la calidad de la educación hasta aquí
no considerada, y la corrupción, temas en que el Gobierno ha fallado
dramáticamente. La situación económica decae sistemáticamente y
nada de lo que dice el Ministro de Hacienda ocurre, que además se
encuentra complacido con un 1,6% de crecimiento. Un 62% del país
cree que el país está estancado, y un 21% derechamente cree que
retrocede. Apenas un 31% del país dice saber quién es el Ministro,
después de 14 meses de Gobierno. La gran paradoja es que a pesar de
que la economía no genera empleos, cae la inversión, cae el gasto y
se sabe de despidos por doquier, para el Gobierno el desempleo cae
porque menos gente quiere trabajar.
Las
grandes reformas que ha llevado adelante el Gobierno son ampliamente
desaprobadas, con la única excepción de la unión civil. La idea de
un Gobierno que escucha a la gente no pasó nunca de un mero eslogan.
La clase política parece legislar para su propia agenda.
Las
confianzas e instituciones están muy deterioradas. No hay confianza
en los partidos políticos, en el Congreso, los Tribunales, las
empresas, el Gobierno, los sindicatos, los Municipios, la TV y los
diarios. La máxima confianza la tienen las FF.AA., Carabineros, la
PDI, y las radios. Un 50% de la población estima que hay mucha gente
del servicio público involucrada en corrupción. Un 41% de la
población evalúa mal al Servicio de Impuestos Internos (sólo un
18% lo evalúa bien), un servicio que es de clase mundial y que hoy
es dirigido literalmente por un operador político financiero, así
declarado por el mismo funcionario.
Por
primera vez, Piñera tiene mejor evaluación que Bachelet, que hoy
ocupa el sexto lugar en la escala de preferencias. La supera
Ossandón, Lagos Escobar, ME-O y Allende. Así, caen en aceptación
positiva Bachelet con 15%, Peñailillo 14%, Tohá 14%, Ximena Rincón
13% y sigue. Entretanto, Piñera sube 4%, porque en mi opinión
empiezan a echar de menos su Gobierno en términos comparativos. De
16 personas que pierden puntos, 14 son de centroizquierda y dos de la
Alianza.
En
otro plano, 65% de la población cree que las reformas son
improvisadas, 64% estima que las reformas no cumplirán los objetivos
(como hay que recordar tristemente el caso del Transantiago). Un 67%
cree que Bachelet no tiene destreza ni habilidad, al 62% la
Presidenta no le da confianza, y el 72% la considera débil. El 60%
cree que no cuenta con liderazgo adecuado para las crisis. El 55% de
la población considera que Gobierna peor que su primer mandato. Lo
más sorprendente es que el 66% la considera lejana.
El
epílogo es aún muy incierto. Las preguntas abiertas sobre el nuevo
Gabinete son varias: qué extensión tendrá el cambio, cuántos
enroques habrá, si volverán personeros de la vieja guardia, si
sacará parlamentarios del Congreso, qué cargos asumirán los que
salen, y si será capaz el Gobierno de recuperar la agenda o ya fue
demasiado tarde.
Hoy
priman la crisis, los escándalos y los Tribunales, y eso copa la
atención pública. Probablemente quedan algunos meses en ese tono.
Resuelto el tema (ojalá), se iniciarán de inmediato las pre
campañas Presidenciales con la mira de las Municipales del próximo
año. En ese punto, el Gobierno estará técnicamente terminado, y es
probable que ello ocurra al segundo año de su mandato.
Caminar
juntos,
Por María Isabel Vial.
Aplaudo que la verdad es un valor
intransable y la mentira, un daño irreparable que tiene que ser
castigado. El país, hoy, al enfrentarse ante esta disyuntiva,
necesita reflexionar, buscar acuerdos y pensar en lo que nos une,
más que en lo que nos divide.
La
reforma laboral puede ser un campo propicio para un camino de
encuentro. El país se ve ante la necesidad de construir relaciones
laborales colaborativas que nos den estabilidad y nos permitan
proyectarnos de manera sustentable en el largo plazo. Vemos con
preocupación que la mirada y la toma de decisiones están apuntando
al corto plazo y generando un ambiente que no favorece a las
empresas, ni a los trabajadores, ni al país. El desarrollo de Chile
depende de su capacidad exportadora, de su habilidad para crear
valor, de su productividad y de su capacidad para instalar mayores
niveles de justicia.
La
creación de empleos de calidad tiene un impacto relevante en la
disminución de la pobreza. Por lo mismo, hoy necesitamos crear
trabajos productivos, que permitan a las personas desarrollarse y
autosustentarse para tener una vida digna. No es verdad que el
trabajador quiera destruir a la empresa, ni el empresario al
trabajador. En los quince años de la Fundación Carlos Vial
Espantoso, junto a la Universidad Católica, hemos sido testigos de
que las empresas cuyo modelo de negocio pone a los trabajadores en
su centro, donde la confianza, el diálogo y la capacitación son
claves, se convierten en instituciones que logran un desarrollo
sustentable en todos los ámbitos de la organización.
Claramente
nos enfrentamos a duras decisiones. Las tasas de empleo continúan
siendo bajas, particularmente entre mujeres y jóvenes pobres. Lo
mismo que los salarios y la productividad. La reforma laboral que se
discute en el Congreso avanza y es ineludible preguntarnos cómo
logramos poner a todos los trabajadores y sus necesidades en el foco
de la discusión para realmente velar por mayor acceso a empleo,
mejores condiciones laborales, más diálogo y una mayor equidad en
los beneficios derivados de la actividad empresarial.
Hoy
vemos una real disonancia entre la complejidad del problema y las
metodologías que se están utilizando para discutirlo. Para
empezar, nos falta avanzar mucho en un conocimiento profundo en
materia laboral. En seguida, necesitamos mayores y mejores espacios
para que empresarios y trabajadores puedan conocerse, reducir la
división y confiar uno en el otro y encontrar objetivos comunes.
Los sindicatos reclaman la ausencia de todo lo anterior. Hoy dicha
interacción se produce solo en la mesa de negociación, una
instancia que no permite, en un entorno de tranquilidad, compartir
intereses, dialogar y romper los prejuicios y las desconfianzas
existentes. El foco está puesto en los resultados concretos de la
negociación.
Los
empresarios y ejecutivos están llamados a romper estas barreras.
Ellos son los que deben dar el primer paso para conocerse en otros
ámbitos, buscar intereses comunes que los acerquen y no los
distancien de sus trabajadores. Por su parte, los sindicatos deben
acoger este llamado, toda vez que sea sincero, y buscar una actitud
colaborativa para recorrer junto a los empleadores un camino de
construcción, diálogo y bienestar. Esta colaboración es la única
manera de cocrear valor para ambos y diseñar una hoja de ruta a
largo plazo.
“Se
obedece, pero no se cumple…”,
por
Fernando Villegas.
La
sentencia titulando esta columna no es de nuestra invención; según
tratadistas e historiadores que saben de estas cosas, la pronunciaban
autoridades coloniales chilenas cuando una recién llegada orden del
monarca -“recién llegada”, pero no recién emitida; el viaje de
los galeones con las noticias y órdenes de la corona podía durar
una eternidad- no les placía. En esos casos tomaban el real legajo
con el mandato, lo ponían sobre su cabeza en gesto de subordinación
y luego, manifestando verbalmente su acatamiento con dicha frase, se
aprestaban a no cumplirla en absoluto.
Lo
que solía disgustarles a oidores, Gobernadores y Corregidores era
toda instrucción capaz de herir sus intereses. Que algunos reyes,
inspirados y emocionados por la obra de Bartolomé de las Casas
-Brevísima relación de la destrucción de las Indias-, henchidos de
piedad y conmiseración, quisiesen acomodar su codicia por el oro y
la plata con la salvación del alma, para lo cual ordenaban
ofrecerles mayor protección a los indígenas “encomendados”, no
era cosa que concitase igual emoción y devoción entre sus
oficiales. Siempre
que haya gran distancia de tiempo y espacio entre un Gobernante y sus
subalternos, estos últimos suelen desarrollar una encomiable
vocación por la libertad y el saqueo de los nativos.
De ahí que la benevolencia real fuese generalmente inconducente. Los
cristianísimos hacendados, quienes solían coincidir en sus
intereses inmobiliarios con dichas autoridades locales y viceversa,
convenían que a los indígenas bien estaba cristianizarlos, pero no
protegerlos tanto. Primero los doblones y luego veamos eso de la
cruz…
Es
posible que esa actitud de las elites de la Capitanía General ante
las bulas del Estado Real haya sido la semilla de la cual creció
paulatinamente el enorme árbol del desprecio a la Ley y las normas
del posterior Estado Republicano, rasgo característico del alma
nacional.
Es
bajo la ahora amplia y espesa sombra del desacato y del irrespeto
que, como ya lo vimos el domingo pasado, se hacen posible toda clase
de diabluras y estropicios. Y por cierto muy adictos a conservar tan
ilustre tradición son los actuales herederos de esas elites
coloniales.
Comisiones,
consejos…
De
ahí las dudas o quizás hasta sospechas que no pocos alientan en lo
que toca a la viabilidad de las más de 250 recomendaciones que
evacuó el Consejo de Probidad, colectividad fugaz conformada por una
congregación de damas y caballeros reclutados por el Excelentísimo
Dedo de la República.
Su flamante denominación, “consejo” en vez de comisión, no es
suficiente, sin embargo, para asegurar que dicho organismo vaya a
tener mejor suerte con sus recomendaciones que la tenida por las
comisiones y las suyas. Hay, en esta materia, alarmantes precedentes.
Pudiera incluso aventurarse que con estos organismos consultivos no
se hace otra cosa que perfeccionar, elevar y darle empaque
institucional a la común práctica de sustituir los actos por las
sonoras palabras que los anuncian.
En
Chile, una comisión o incluso un “plan piloto” es el mecanismo
sustitutivo por excelencia.
Por obra y gracia de la necesidad de aparentar hacer lo que no se
desea, por contentar, aplacar o engañar siquiera un tiempo a la masa
ciudadana (“mañana será otro día y entonces veremos qué les
decimos…”), la comisión o consejo, invocado en la hora 25 del
desprestigio y la crisis, surge a la luz con toda la apariencia de un
objeto tangible que dará nacimiento a hechos reales. Después de
todo cuenta con rostros, nombres, un sitio donde se reúnen,
recomendaciones llenando legajos, solemnes actos de entrega,
discursos de inauguración y cierre y en algunos casos incluso dan
lugar a proyectos de Ley. Pero ahí suele terminar todo. Ahí, en la
ventanilla del Congreso, se encuentra la frontera de la realidad;
cruzándola, el proyecto se adentra en las vaporosas regiones del
olvido y la negligencia. En efecto, si antes se “obedecía pero no
se cumplía”, ahora se recomienda y hasta quizás se legisla, pero
tampoco se cumple. Las urgencias, nos dicen los honorables, no son
aconsejables por buenos que sean los consejos. Lo
más probable que suceda entonces con el paquete de probidad es un
paulatino desvanecimiento en medio de sesiones interminables
celebradas en somnolientas comisiones legislativas, nuevas demoras en
generosos plazos para agregar o quitar indicaciones, lapsos
adicionales para negociar cada punto,
postergaciones derivadas de otras urgencias, pérdida de interés del
público y la prensa y por cierto el efecto demoledor del “proceso
Constitucional” anunciado súbitamente por la Presidente.
Pasos
siguientes.
Pero
aun si se legisla y hasta se promulga el paquete o parte de él -y en
lapsos decentes- para que las recomendaciones adquieran, al menos en
el Diario Oficial, “fuerza de Ley”, incluso en ese caso estarán
lejos de cobrar verdadera existencia. La
Ley existe si se cumple y se cumple si se sanciona su incumplimiento.
Esto último supone órganos administrativos, jurídicos y quizás
policiales, Fiscalías, inspectorías, presupuestos para aquellas y
sobre todo la voluntad política para crearlos y permitirles
funcionar a pleno régimen. Chile es escaso si no paupérrimo en
dicho recurso ejecutivo. Lo es o ha sido a menudo hasta para UNA Ley
o paquete legal. ¿Cuántos
buenos propósitos anunciados con algazara no duermen por años
precisamente porque se carece de dicha voluntad y de los medios?
¿Tienen la clase política chilena y el Estado recursos
motivacionales, organizacionales y financieros para implementar más
allá del papel nada menos que 250 medidas o siquiera sólo 25?
El
abismo entre las resoluciones y la logística que requieren para
materializarse es tema que suele olvidarse. Los grupos, los aparatos
burocráticos y finalmente los ciudadanos no son como pasivas piezas
de ajedrez que el jugador saca de la caja y pone en las casillas que
le place de acuerdo a sus planes y sin mediar resistencia ninguna de
su parte. A veces los ciudadanos no están en la caja, a veces no
quieren quedarse en la casilla donde se les pretende poner, a veces
se mueven a otra, a veces hacen jugadas distintas por su cuenta. Y
dicho sea de paso, olvidar esta simple diferencia entre piezas en un
tablero y ciudadanos en una nación es lo que abona el idealismo no
poco de necio de quienes una y otra vez, en repetitivo y cansador
ciclo histórico, pretenden imponer agendas, programas y planes
majestuosos para luego asombrarse de que no sea posible porque surgen
resistencias y carencias por todas partes. Peor aun, no pocos de
estos idealistas frustrados terminan en esa actitud beligerante y
rabiosa que se expresa tan macabramente en la frase “hay que
liquidar a los enemigos objetivos del proceso”.
Qué
veremos
Considerando
todo eso no es difícil deducir que el solemne paquete de probidad se
va a desarmar y abrir en el camino perdiendo, ya en su viaje al
Congreso, la mitad de su contenido; de lo restante un monto será
desahuciado en el quirófano legal, algo será aceptado, mucho
diluido y lo que finalmente veremos será una sombra fugitiva y no
necesariamente capaz de materializarse por mucho que lo intenten los
espiritistas políticos de la plaza.
Es
de temerse que a esta parcial o casi total desintegración de “las
medidas” no le pondrá remedio esa ficción semántica que jóvenes
recién llegados al mundo y al Congreso llaman “presión
ciudadana”.
¿Dónde es, fuera de los tuits delirantes, que supuestamente aparece
y se manifiesta dicha presión ciudadana? ¿En las marchas de
colegiales vociferando “que se vayan todos”? ¿En las encuestas
de opinión en las que dos mil ciudadanos, echados cansinamente en un
sillón, contestan el teléfono? Eso de la “presión ciudadana”,
así como expresiones afines tales como “empoderamiento” son de
uso corriente y casi obligatorio, sobre todo un “must” de la
izquierda y muy útiles para estar al día, pero sus referentes
empíricos carecen de fuerza institucional para mover absolutamente
nada.
El
limitado poder de la Ley,
por
Pablo Rodríguez Grez.
Uno
de los errores más frecuentes en nuestro medio es creer que la Ley
puede resolverlo todo por el solo hecho de entrar en vigencia. No
reparan los que así piensan en que tan importante como el texto de
la norma es su aplicación (interpretación), y la realidad social
que regula. Ocuparía muchas líneas citar las Leyes que quedan
sin aplicación por falta de recursos, por las maniobras de que se
valen los imperados para eludirlas, por la negligencia y desidia de
las autoridades, etcétera. De aquí deriva el desprestigio de la
tarea legislativa, generalmente ejecutada en un marco de confusos
intereses y compromisos ideológicos.
Cualquier
problema de actualidad, por limitado u ocasional que sea (accidentes,
desórdenes en espacios deportivos, incidentes en espectáculos
artísticos, delitos graves o hechos similares), da lugar de
inmediato a una nueva legislación, elaborada, mucha veces, en medio
de la indignación pública o el afán publicitario de sus autores.
De esta manera, va reduciéndose cada día más la libertad, sometida
a estatutos confusos y engorrosos.
A
propósito del financiamiento de los partidos políticos y las
candidaturas, se ha hecho público lo que no era un misterio para
nadie: el quebrantamiento de la Ley N° 19.884 sobre transparencia,
límite y control del gasto electoral. Dichas infracciones -que no
son constitutivas de delito- tienen una sola causa: la excesiva
restricción y complejidad de sus disposiciones, especialmente
tratándose de una actividad que se caracteriza por su informalidad e
improvisación.
La
contienda política no puede amordazarse ni moralizarse por el
imperio de una Ley, ella se da irremediablemente en el ámbito de la
cultura cívica del pueblo. Las limitaciones que se imponen a los
partidos y los candidatos deberían ser mínimas y apuntar en lo
esencial al origen de los recursos para evitar desviaciones que
afecten a toda la comunidad (como sucede con el narcotráfico).
No
corresponde al Estado financiar las campañas políticas, por
importantes que estas sean, ya que el erario nacional debe destinarse
a otros fines prioritarios, muchos de ellos abandonados o descuidados
por carencia de fondos. ¿Pueden asignarse miles de millones de
pesos del Presupuesto Nacional a los partidos y a los candidatos
cuando faltan hospitales, escuelas, viviendas, vigilancia y un
mejoramiento efectivo al sector pasivo? Por otro lado, la
movilización y el activismo político son cada día menos
importantes gracias a los canales de expresión directa de los
actores sociales, a los cuales convendría darles participación en
la estructura del Estado.
Todavía
más, es evidente que la intención de encuadrar la acción
política en un esquema rígido (especialmente en el plano de los
recursos financieros) tiene por objeto perpetuar en el poder a las
fuerzas que actualmente lo ejercen, eliminando la aparición de
corrientes emergentes que interpreten con mayor fidelidad las
aspiraciones generales, aunque se proclame demagógicamente el
propósito de abrirles espacio. Cuanto más restrictiva sea la
normativa relacionada con el financiamiento de la política, mayor
será la presión que se ejercerá sobre el sistema y más
sofisticadas las maniobras para incumplirla. La realidad es siempre
más poderosa que la ficción.
Las
reformas que se proyectan sobre el gasto electoral, a mi juicio, son
equivocadas. No se fortalece la cultura política con el simple
expediente de incorporar nuevos delitos al ya amplio catálogo
existente. La propaganda política en el futuro será sustituida por
otros instrumentos en la medida que siga extendiéndose el avance
tecnológico. Lo propio ocurrirá con los partidos políticos de
esquelética militancia y enorme poder institucional.
Respecto
del enjuiciamiento de que son objeto varios dirigentes políticos por
presuntos delitos tributarios, cabe señalar que tienen razón los
que piensan que la contingencia actual es fruto de vacíos legales.
Lo anterior queda de manifiesto al constatarse que el ilícito por
el cual se los persigue (artículo 97 N°4 inciso 1° del Código
Tributario) no es aplicable en la especie, puesto que la conducta
sancionada supone la intención directa de burlar tributos, y en el
presente caso la intención, unánimemente reconocida, fue transferir
recursos al margen de la ley sobre gasto electoral, lo que no
conlleva una sanción penal.
La
crisis que vivimos no se solucionará con normas legales más
severas, ni se impondrá la moral pública mediante un mandato
legislativo, ni se resolverán nuestros muchos problemas con un
"proceso constituyente". La Ley actual debe corregirse,
pero para simplificarla y hacerla aterrizar en lo que efectivamente
sucede entre nosotros.
¿Y ahora qué?,
por
Axel Buchheister.
La
opinión unánime ha sido que la defensa chilena ante la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) fue sólida, precisa y coherente,
mientras que la posición boliviana estuvo llena de generalidades,
maquillando su verdadera pretensión. No podía ser de otro modo, ya
que tenemos la razón: un tratado celebrado en 1904 zanjó la
soberanía territorial entre ambos países, y la CIJ carece de
atribuciones para revisar tratados y su competencia temporal parte
recién en 1948, con el pacto de Bogotá, por hechos futuros.
Siendo
así, el alegato de incompetencia está ganado. Pero, ¿por qué los
chilenos sentimos aprensión respecto de lo que se pueda resolver? La
respuesta es simple: por el Tribunal. Sabemos que estos Tribunales
internacionales en teoría fallan en derecho, pero en los hechos no
es así. Son Cortes justicieras que regalan lo que no les
pertenece y que se dan el lujo de construir el derecho a su amaño.
Los chilenos lo aprendimos cuando hace poco la CIJ, luego de darnos
la razón en nuestros argumentos de derecho, le dio un pedazo no
despreciable de nuestro mar al Perú, leyendo en los documentos
ochenta millas donde dice doscientas. Con Bolivia también puede
pasar cualquier cosa.
¿Qué
viene ahora? Las alternativas son tres: que la CIJ acoja la
incompetencia, que afirme su jurisdicción, o que no se pronuncie y
deje la cuestión para la sentencia definitiva. La más probable, y
que por ende interesa analizar, es la última. En tal caso, Chile
debiera declarar que no hará nada más y que esperará dicha
sentencia, porque no hay un fondo que discutir. La competencia es
indistinguible del debate de fondo, si acaso Chile está obligado a
negociar algo con Bolivia.
Para
algunos eso es arriesgado, pero no lo es menos aceptar -por la vía
de seguir actuando en el juicio- que hay un tema de fondo. Junto a
eso, nuestro país debiera desarrollar una acción política
fuerte destinada a convencer a otros países relevantes de la
gravedad que la Corte se atribuya competencia o le dé la razón a
Bolivia. No sólo porque se crearía una situación de incertidumbre
jurídica internacional al aceptarse pretextos para revisar tratados,
sino que una situación peligrosa en las relaciones internacionales.
En efecto, si en adelante los países que tengan roces entre ellos se
sientan a conversar, haciendo o intercambiando propuestas, corren el
riesgo que después éstas sean utilizadas como fuente de
obligaciones, se deteriorará la disposición a negociar y la amenaza
de la fuerza podría tomar su lugar.
Además,
es un dato que Bolivia no acatará el fallo si le es desfavorable,
tanto si se declara la incompetencia, como si se rechaza su
pretensión de fondo. Porque en ese evento no dirá “bueno,
perdimos y nos quedamos sin mar”, sino que igual seguirá yendo a
cuanto organismo y evento internacional exista a reclamar una salida
al océano. Si Bolivia no va a cumplir, ¿por qué nosotros tenemos
que hacerlo?
Basta
de nuestra candorosa creencia en el derecho internacional. Es hora de
ponerse firmes, lo que no es sinónimo de agredir a nadie y ponerse
al margen de las normas de convivencia. Es decir que no y punto.
Vuelta
a la moderación.
El
suspenso con que la Presidenta Michelle Bachelet manejó el cambio de
gabinete —sobrepasando incluso su autoimpuesto plazo de 72 horas —
por fin terminó esta mañana.
Encerrada
durante tres días en su casa y, aparentemente, sin intervención de
los partidos de la Nueva Mayoría, Bachelet logró configurar un
gabinete que a primera vista parece compatibilizar los intereses de
las distintas almas del oficialismo. Un aspecto relevante, en
momentos cuando su administración pasa por una seria crisis de
confianza y de diálogo político.
El
nombramiento de Jorge Burgos (DC) en el Ministerio del Interior puede
ser interpretado como un giro de la Presidenta hacia un sector más
moderado de la Nueva Mayoría/Concertación, pero no por ello menos
comprometido con el desarrollo de sus reformas. Su vasta experiencia
en estas lides —ha sido asesor en ministerios, subsecretario,
embajador y parlamentario— es un gesto de reconocimiento a la
importancia de la forma clásica de hacer política para concretar
los proyectos.
Por
otra parte —y aun cuidando los equilibrios dentro del equipo
político de La Moneda—, nombrar a Jorge Insunza (PPD) como nuevo
ministro de la Secretaría General de la Presidencia y a Marcelo Díaz
(PS) como nuevo vocero de Gobierno aparece como una señal política
conciliadora, pues se trata de dos figuras comprometidas con el
proyecto Bachelet —el primero es diputado y el segundo, embajador
en Argentina—, cuyos anclajes están cimentados en la Concertación.
El
nombramiento de Rodrigo Valdés (PPD)en Hacienda responde a un gesto
similar. En su experiencia como economista destaca su paso por el
FMI, la división de estudios del Banco Central y, hasta hoy, la
presidencia Ejecutiva de BancoEstado. Su designación es un gesto de
la Presidenta hacia el sector del mundo empresarial que está a favor
de las reformas.
Con
este nuevo equipo, es de esperar que la Presidenta pueda recuperar la
confianza de la ciudadanía y poner en práctica las reformas
estructurales del programa, tendientes a una institucionalidad sólida
y moderna.
Constitución:
llamado de atención al Congreso.
De
no mediar un cambio de prioridades, asociado a la instalación de un
nuevo equipo de Gobierno en La Moneda, todo indica que la
convocatoria Presidencial a un “proceso constituyente” a partir
de septiembre irá cobrando paulatinamente mayor relevancia en el
debate nacional.
Porque
si bien no figura entre las mayores preocupaciones de la ciudadanía,
ha sido la insistencia de algunos sectores del oficialismo en orden a
anteponer el programa a los intereses de la opinión pública, la que
ha terminado por colocar a la reforma Constitucional incluso por
encima de las propuestas de regulación en materia de probidad que
sirvieron de marco para el anuncio Presidencial. La consecuencia
salta a la vista: en lugar de debatir sobre proyectos que vayan en
respuesta de las necesidades, la agenda termina concentrada en una
improductiva y riesgosa discusión sobre mecanismos y formatos.
A
pesar de la evidente trascendencia que implica la elaboración de una
nueva Constitución, el Gobierno no ha entregado mayores detalles
sobre el sentido y profundidad de su proyecto. La Moneda ha limitado
sus mensajes a un escueto “los ciudadanos van a ser protagonistas
de la elaboración de la nueva Constitución”, dejando más dudas
que certezas.
Porque
un elemento clave tras la convocatoria a “diálogos, debates,
consultas y cabildos”, como efectuó la Presidenta de la República,
dice relación con el nivel vinculante que tendrán estos encuentros
ciudadanos para la eventual elaboración de una nueva carta
fundamental. Cabe recordar que la propia Constitución establece
las vías y mecanismos de reforma, no contemplando en ningún caso
una participación ciudadana distinta a la representación que
ejercen los Parlamentarios en el Congreso.
El
llamado de atención, por lo mismo, recae en los Diputados y
Senadores, quienes no pueden permanecer indiferentes ante las
acciones de un poder del Estado que plantea, arbitrariamente, la
renovación del texto base de la institucionalidad por vías
distintas a las contempladas en la misma Constitución.
Lamentablemente, la reacción de algunos Parlamentarios resulta poco
reflexiva. Para efectos de la independencia de un poder como el
Legislativo, cuya atribución es la discusión, aprobación o rechazo
de los proyectos de Ley, como representantes del electorado,
constituye un precedente poco auspicioso el que varios de sus
miembros aseguraran su respaldo a las propuestas de la comisión de
probidad, incluso antes de conocerlas.
El
Gobierno, con el respaldo de la coalición Gobernante, tiene la
oportunidad de enmendar el rumbo que le ha llevado a perder respaldo
popular, al punto de ubicarse en los peores registros históricos en
las encuestas de opinión. Como reconoció el ratificado Ministro
de Relaciones Exteriores, “viene una etapa de enmendar las cosas
que no hemos hecho bien”. En ese marco, resulta fundamental
adecuar las prioridades a los requerimientos del país, comenzando
por la recuperación económica, y desechar aquellas iniciativas que,
además de improductivas, perjudican severamente la confianza de los
inversionistas, como es el caso de la reforma Constitucional.
De
insistir en este proceso, además de contravenir los intereses de la
ciudadanía, el Gobierno corre el riesgo de vulnerar principios
claves de nuestra institucionalidad, pasando a llevar la
responsabilidad que la Constitución asigna al Congreso y a sus
representantes.
Reconstrucción
con identidad.
Un reciente estudio sobre calidad
de vida urbana realizado por la Universidad Católica y la Cámara
Chilena de la Construcción mostró a varias de las ciudades
afectadas por el terremoto y maremoto de 2010 con importantes avances
en los distintos aspectos evaluados (condición laboral, vivienda y
entorno, salud y medio ambiente, conectividad y movilidad,
condiciones socioculturales y ambiente de negocios). En efecto, el
Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) dio cuenta de avances
significativos en ciudades como Concepción, Talca, Tomé, Penco y
Dichato.
Transcurridos
ya más de cinco años desde la catástrofe del 27-F, el balance de
la gestión realizada por el anterior Gobierno es muy positivo. Hay
que recordar que el daño fue sustancial, con más de 200 mil
viviendas destruidas, además de múltiples hospitales y carreteras
severamente estropeados. En un plazo muy corto se abordó la
emergencia y en un plazo más largo -pero breve para los estándares
internacionales- se logró la total normalización.
En
perspectiva, no solo es destacable la eficiencia de la
reconstrucción, sino también la decisión de construir en los
mismos lugares donde se encontraban las antiguas casas, mejorando el
entorno y la calidad de las viviendas. Ello impidió, dadas las
premuras del tiempo, que se construyeran verdaderos guetos, que
habrían provocado un severo deterioro en la convivencia social. A
tales aciertos deben sumarse importantes esfuerzos en áreas como la
recuperación patrimonial y la elaboración de planes maestros de
desarrollo urbano, que han dotado a las ciudades con carteras de
nuevos proyectos, muchos de los cuales todavía no se han iniciado.
Dejada
atrás la emergencia -salvo los daños surgidos en algunas ciudades
del Norte-, nuestro país debe poner en valor la importancia de
mejorar sus ciudades, en aspectos urbanos que tienen una alta
incidencia para la calidad de vida de sus habitantes. Hoy es posible
abocarse a corregir soluciones habitacionales y urbanas que ya no
parecen aceptables, como es el hacinamiento de muchas viviendas
sociales o la baja calidad de estas. Al mismo tiempo, se requiere
invertir en urbanismo, de modo de recuperar gran cantidad de espacios
públicos abandonados, soterrar cables de las avenidas principales,
arborizar y combatir una serie de elementos -como la proliferación
de paletas publicitarias o de grafitis- que día a día atentan
contra el entorno y deterioran la calidad de vida de sus habitantes.
Debilidad del sistema eléctrico.
El reciente incendio de una
subestación, que dejó a decenas de miles de clientes residenciales
y comerciales de Santiago sin suministro eléctrico por varias horas,
es tal vez un episodio aislado, pero nos hace recordar que el sistema
eléctrico nacional aún tiene problemas sin resolver.
La
situación es mejor que la de hace un año, pero el costo de la
electricidad sigue siendo relativamente alto en comparación con
varios países de la región. Esto se debe a que es cada vez más
difícil instalar proyectos eléctricos, por la oposición de las
comunidades aledañas, sea que se vean o no realmente afectadas por
esas obras.
Un
ejemplo de esta oposición son los problemas que enfrenta la línea
de transmisión de 500 kV entre Cardones (cerca de Copiapó) y
Polpaico, que es vital para traer la energía que se genera en el
Norte a la zona central de país. Sin esta línea de 1.000 millones
de dólares, la interconexión entre los sistemas del Norte y Centro
no tendría sentido. En el Norte habría exceso de generación que no
podría hacerse llegar a los grandes centros de consumo de la zona
central y sur debido a limitaciones de transmisión. La línea
Cardones-Polpaico permite además que las energías renovables no
convencionales (ERNC) del Norte tengan acceso a los embalses del
Centro y Sur del país. Esto reduciría la inestabilidad que crean
las ERNC en los sistemas eléctricos al no proveer generación
continua. Es esta línea, vital para el desarrollo nacional, la que
se ha visto amenazada por la oposición de los alcaldes de las
Comunas que atraviesa.
Aparentemente
será necesario reformular la manera en la que se desarrollan los
proyectos de líneas de transmisión. Hoy, el trazado de las líneas
se basa en consideraciones técnicas, económicas y ambientales, pero
hay poco diálogo con las comunidades. En el trazado de la línea
Cardones-Polpaico se procuró tanto evitar zonas pobladas como usar
vías públicas, pero pese a ello ha provocado oposición en las
comunidades locales. Todo indica que las etapas de diálogo resultan
escasas, y son apropiadas para lobbies opuestos a los proyectos. Uno
de los cambios que se proponen para el futuro es que el trazado de
líneas del troncal no sea definido por las empresas adjudicatarias
del proyecto, sino que sea resuelto sobre la base de un ordenamiento
territorial que establezca áreas -aceptadas por las Regiones y las
comunidades- por las que puede pasar la línea de transmisión. Con
todo, por consideraciones de interés nacional, el Estado debe
reservarse la facultad para vetar decisiones de Regiones y
comunidades locales que hagan imposible un trazado. Otro aspecto en
que hay cierto consenso es que en el caso de proyectos de generación
se deberían establecer prácticas de asociatividad con las
comunidades, de manera que estas no perciban los proyectos como una
imposición para beneficiar exclusivamente a otras zonas del país,
sino como una fuente de beneficios locales permanentes. Esto puede
reducir la rentabilidad de los proyectos de generación, pero es
mejor que la situación actual, en que prácticamente no se pueden
llevar a cabo, afectando el costo de la energía.
El
progreso y la robustez del sector eléctrico requieren cambios en la
forma en que se desarrollan los proyectos, pero siempre dentro del
marco actual de señales económicas para el sector.
Reformas y crecimiento.
Una
de las tareas que deberá emprender el Gobierno en esta nueva etapa
-tras el cambio de Gabinete- será recuperar el crecimiento
económico, el que se ha visto debilitado en el último año.
El
Imacec de marzo (1,6%) reveló el menguado estado de la actividad
económica. Por lo mismo, la semana pasada llamó la atención que el
Ministro de Hacienda señalara que “lo importante es el promedio de
la actividad económica del primer trimestre” más que los datos
puntuales de actividad mensual. Añade a su planteamiento una
proyección que a su juicio sería esperanzadora: “Nuestra
expectativa es que el promedio del primer trimestre de este año esté
en dos coma algo”.
¿Será
este “dos coma algo” el reflejo de los “brotes verdes” a que
aludió el Gobierno en febrero pasado? El propio Ministro reconoció
que este año la proyección oficial está en torno al 3%, una cifra
que dista de ser satisfactoria y que se ubica por sobre las
expectativas del mercado.
Contrasta
con su optimismo el llamado de atención del Subsecretario de
Hacienda, quien alertó en entrevista con El Mercurio sobre el
potencial efecto en la inversión de una “discusión desordenada”
en materia Constitucional. Sus palabras dejaron en evidencia una
división al interior del Ministerio respecto del verdadero impacto
que el proceso de reformas está teniendo sobre la actividad
económica.
En
reiteradas ocasiones Hacienda ha desestimado su efecto, pero la
evidencia muestra precisamente lo contrario. Es ilustrativo que de
acuerdo con la última encuesta CEP, el 62% considere que el país
está estancado, y la mayoría piense que la situación no cambiará
en los próximos doce meses.
En
esta nueva etapa el Gobierno debe asumir con realismo el daño que
significa insistir en reformas que generan alta incertidumbre y
debilitan la acción del sector privado. En tal sentido, no resulta
conveniente que el país relativice sus propios estándares y se dé
por satisfecho con crecimientos insatisfactorios o los justifique
recurriendo a “promedios”.
Pueblos
bien informados
difícilmente
son engañados.
|