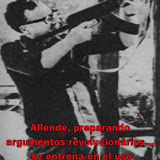Intensas lluvias afectan a la zona sur del territorio
Nacional provocó desborde de ríos, anegamientos de viviendas y dejó gran
cantidad de damnificados, Las clases fueron suspendidas en las comunas de
Puerto Varas, Puerto Montt y Calbuco.
La noticia internacional de mayor
importancia fue la renuncia de ayer de Juan Carlos I al trono español, que sería sucedido por su
hijo Felipe VI, lo que debe ser ratificado por el Parlamento. La inesperada
situación provocó grandes manifestaciones contra el sistema Monárquico.
El Presidente del Perú, Ollanta Humala, aseguró que su
país superará la desaceleración económica con Alianza del Pacífico. El
Ministerio de Economía y Finanzas estima que si China creciera en 5%, Perú solo
lo haría en un 3% o 3,5%.
Reformas,
por Adolfo Ibáñez.
La intensa temporada de reformas nos muestra claramente que el Gobierno
no se orienta a mejorar las oportunidades ni la calidad de vida de las personas
más modestas. En definitiva, tanto el rendimiento tributario como la calidad y
el lucro en la educación aparecen como instrumentos o pretextos para emprender
una construcción social basada en premisas teóricas, es decir, ideológicas, que
entregue la conducción nacional a estos planificadores de Gabinete.
Antiguamente, en la década revolucionaria previa al Once, se autodesignaban con
el pomposo y siniestramente recordado nombre de "custodios de la
conciencia de clase".
El foco de estas reformas apunta a forzar una estructuración social y
política que desprecia y desvaloriza la realidad de las cosas y el valor de la
vida concreta, concentrando la labor de construcción y de conducción del país
en las mentes iluminadas de los "escogidos" (el Transantiago es un
ejemplo a escala reducida de lo que puede ocurrir ahora). El recurso reiterado
de los Ministros a las afirmaciones carentes de fundamentos basados en el
conocimiento y en la experiencia pervierte las palabras. Por este camino se
incomunica a las personas y se las aísla en su pequeño círculo de interés, lo
que derrumba la vida colectiva, sumiéndola en la anarquía y en la disolución.
Así se llega al totalitarismo que niega la sociedad libre, hundiéndola en el
fracaso y la miseria, tal como lo demostraron los socialismos de todos los
lugares y de todas las épocas.
En la vida real la sociedad se gesta y se va puliendo y mejorando paso a
paso. Esta gradualidad permite que todos participen en el perfeccionamiento del
país, especialmente los más pequeños y más débiles, cuyos medios participativos
son más imperceptibles. Así, la colectividad se fortalece paulatinamente y
asegura una participación digna y promisoria a sus miembros. Abisma ver a los
partidos de oposición absolutamente ajenos a la labor de liderar al pueblo en
la defensa de su derecho a intervenir positivamente en la creación del futuro
que nos concierne a todos. Por el contrario, se los ve enfrascados en naderías
o, peor aún, bailando al ritmo impuesto por el Gobierno, con evidente olvido de
su labor más esencial.
Los proyectos del Gobierno no son defectuosos ni improvisados. Apuntan a
claras metas de control social y son impulsados por un voluntarismo
planificador para someter a las personas. Es increíble que lo que ahora se nos
propone como novedad ya fracasó y fue derrotado hace cuarenta años.
Una izquierda más
sexy,
por Joaquín García Huidobro.
La política chilena es, por lejos, la más sutil del continente. Cuanto
más apasionadamente discutimos sobre un tema, más claro resulta para nosotros
que estamos hablando de una cosa distinta. En los últimos años debatíamos sobre
el lucro en las universidades, pero todos sabíamos que lo que estaba en juego
eran cosas como el copago en la educación básica y media. Así se ha visto, por
fin, en estas semanas.
La discusión sobre el AVP era, obviamente, un debate sobre el matrimonio
homosexual, pero en Chile nada se hace o dice directamente, sino que todo se
expresa entre líneas. Algunos puristas extranjeros se molestan por esta falta
de claridad, pero para nosotros, los felices habitantes de esta tierra, todo
resulta transparente. ¿No es maravillosa tanta finura intelectual? Comparados
con nosotros, Maduro, Correa o Cristina se parecen a Mike Tyson moviéndose en
una pista de ballet.
El aborto, por supuesto, no resulta una excepción. Bachelet es
inteligente y no se le ocurre proponer aborto a secas. Hay que ir de a pasitos,
lo que significa comenzar por el aborto terapéutico en "solo" tres
casos: peligro para la salud materna, violación, e inviabilidad del feto. Menos
mal que quedó fuera la causal nacionalsocialista (malformaciones), que no
calzaba con el carácter maternal de la Nueva Mayoría.
Ahora bien, salvo dos o tres Parlamentarios, todos los chilenos sabemos
que lo que estamos discutiendo es el aborto a secas. Así lo han reconocido
muchos de sus partidarios, que carecen de la sutileza Presidencial y dicen todo
lo que piensan.
Los argumentos abundan por ambos lados, y no me detendré en ellos en esta
oportunidad. Más bien me interesa plantear una pregunta: ¿por qué nuestra izquierda
tiene tanto interés en sacar adelante una Ley de aborto, de carácter
"terapéutico" en este momento, pero muy amplio en el futuro?
Me parece que el tema del aborto afecta la definición misma de lo que
significa en la actualidad ser "de izquierda". Esta identidad tiene
hoy poco que ver con el sentido de esa expresión en tiempos de Luis Emilio
Recabarren o Pedro Aguirre Cerda. En otros tiempos, ser de izquierda
significaba poseer una especial preocupación por el débil. Con mayor o menor
acierto, su empeño era llevar adelante políticas donde el débil, sea el
explotado, el analfabeto o el marginado, ocupara un lugar central.
Todavía quedan en Chile personas que piensan en esa línea, pero parecen
una especie en extinción, sea porque han sido marginados o porque simplemente
están perplejos y callados.
Las nuevas alamedas de la izquierda apuntan en otra dirección. Es una
curiosa mezcla entre un Estatismo, que proporciona a las personas la sensación
de igualdad y protección, y un extremo liberalismo (en el peor sentido de la
palabra) en el terreno privado. Milton Friedman parece un funcionario de la
Corfo en tiempos de los radicales al lado de estas personas que todo lo
conciben en términos de derechos individuales y realización personal.
Su proyecto consiste en un Estatismo permisivo. Propone un Estado que
controla la esfera pública, que otorga salud, educación y seguridad previsional
(ya veremos cómo funciona la AFP Estatal), pero que transforma a los individuos
en unos déspotas del metro cuadrado de terreno que constituye su vida privada.
Es una izquierda que ha abandonado sus hábitos puritanos. Una izquierda sexy.
En este contexto, todo se redefine en términos de derechos individuales,
unos derechos que no están marcados por las exigencias de la solidaridad. Así,
"yo" quiero casarme con quien quiera, porque el matrimonio es lo que
"yo" digo, aunque eso signifique cambiar miles de años de historia.
"Yo" quiero adoptar a quien quiera y cuando quiera, y si alguien se
atreve a poner en primer lugar el bien del niño, será enviado a las galeras por
homofóbico.
El aborto, por supuesto, es el broche de oro de toda esta tendencia
individualista, y no puede quedarse en un mero aborto terapéutico. De paso, su
introducción supone redefinir el sentido mismo del Derecho, que deja de ser un
instrumento de protección del débil y pasa a ser una herramienta al servicio de
la realización del propio proyecto individual.
Las afinidades entre esta versión de la izquierda y ciertas variantes
individualistas de la derecha son enormes. Si alguien tiene dudas, le
recomiendo atender a la generosidad con que ciertos empresarios financiaron a
la Nueva Mayoría en las últimas elecciones.
Clarificador debate,
por
Juan Andrés Fontaine.
Ingresado el proyecto de Ley de reforma tributaria a trámite en
el Senado, se abre la oportunidad para someterlo a un análisis a fondo y
corregir sus fallas. En su tramitación en la Cámara Baja la Nueva Mayoría hizo
valer su peso numérico e impidió una deliberación Legislativa en serio. Pero,
en democracia, lo que finalmente prima es el veredicto de la ciudadanía. El
debate público sobre el proyecto ha sido tan intenso como clarificador. Gracias
a este, el Senado tiene parte del trabajo ya hecho.
Es perfectamente válido que el Gobierno pretenda elevar los
impuestos para financiar sus planes. Pero el debate público en torno a la
reforma propuesta ha dejado en evidencia que su magnitud y su contenido pueden
causar importante daño económico y social. La reforma ha sido cuestionada por
su negativo impacto en el ahorro, por presentar insolubles complejidades
prácticas y porque -en su forma actual- contraviene disposiciones
constitucionales.
El llamado corazón de la reforma pretende equiparar la
tributación de las utilidades reinvertidas en las empresas con la que afecta a
los retiros o dividendos que efectúan sus socios o accionistas. Que las
utilidades reinvertidas paguen un impuesto menor es el modo como en la mayoría
de los países desarrollados se estimula el ahorro de las empresas, su inversión
y creación de empleos. Así es también en nuestro actual sistema tributario y el
registro contable correspondiente es el vilipendiado FUT. De acuerdo con el
Banco Central, cerca de la mitad del ahorro privado -un 12% del PIB- proviene
de las empresas. El veredicto casi unánime de los expertos es que la reforma
tributaria, al imponer un gravamen a las rentas "atribuidas" y aún no
repartidas, desalienta ese esfuerzo. Hay también amplio acuerdo -aunque pueda
discreparse de la magnitud del impacto- en que afectaría la inversión y por
ende la creación de fuentes de trabajo, particularmente en la mediana empresa.
Los efectos de la reforma no se circunscriben a los más
adinerados, como reza el discurso oficial. Por sus consecuencias indirectas
sobre el empleo y el costo de vida, la reforma terminaría repercutiendo también
sobre la clase media y los más vulnerables.
No se entiende por qué el Gobierno se ha empecinado en
restringir el debate Parlamentario a los aspectos secundarios de su iniciativa.
Ya hay indicios, por fortuna aún menores, de que esa actitud está dañando el
clima de confianza que es fundamental para la buena marcha de la economía.
Ahora que inicia su trámite en el Senado, el Gobierno debería propiciar un
análisis a fondo del proyecto, sin prejuicios ni exclusiones, y procurar una
reforma tributaria que, salvando las legítimas objeciones que ha despertado su
actual versión, represente un acuerdo político de amplio espectro. Quiero creer
que las manifestaciones de apertura exhibidas por las autoridades en los
últimos días son genuinas.
La abdicación de Juan Carlos I.
La sorpresiva abdicación del rey Juan Carlos I es un hito de
profundos significados para España, pero que también tiene resonancias más allá
de sus fronteras, debido a la proyección internacional que tuvieron la figura y
las acciones del Monarca español. Si bien su largo reinado de casi cuatro
décadas ejerció una influencia decisiva en la historia de su país, desde otras
latitudes también es posible verlo como un recordatorio —en este caso,
virtuoso— de la importancia que pueden tener los liderazgos personales para la
vida de las naciones, incluso, o tal vez sobre todo, cuando están inmersas en
procesos históricos de cambio, como el que vivieron los españoles tras la caída
del franquismo y durante el período posterior de consolidación de la
democracia.
Juan Carlos de Borbón pudo haber decidido conservar los poderes
absolutos que recibió de manos del régimen franquista con la muerte de su líder
a mediados de los 70, pero en lugar de eso optó por renunciar a ellos y por
abrir el camino hacia una democracia Parlamentaria que, junto con iniciar una
nueva etapa política en España, restringiría el poder del rey al modo de otras
monarquías europeas, como la británica o la holandesa.
Más tarde, durante los turbulentos años de la transición, el Rey
pudo haberse puesto del lado de la facción militar golpista que quiso acabar
con el experimento democrático y darle a él las riendas del Gobierno, pero
prefirió apostar por mantener el rumbo y rechazar las vías de fuerza. Y luego,
en los 90, cuando la llegada del Partido Socialista al poder fue interpretada
por algunos como la antesala de un retorno a las dolorosas e insalvables
divisiones del pasado, el Rey supo entender, y hacer entender, que la
alternancia de Gobiernos era una parte consustancial de la democracia y no una
señal de que estuviera en peligro.
Los años siguientes no abundaron en episodios tan álgidos como
éstos, pero al atenerse en todo momento a su rol Constitucional de árbitro y
moderador entre los sectores políticos, mostrando estricta neutralidad y
respeto por los cauces institucionales establecidos, el Rey fue un actor clave
en la construcción de una nueva y mejor España. Otros actores sociales y
políticos también jugaron roles imprescindibles en ese proceso, pero no hay
duda de que el Monarca que acaba de abdicar puede felicitarse de haber reinado
durante “un largo período de paz, libertad, estabilidad y progreso”, como dijo
en su mensaje televisado de ayer en la mañana.
La abdicación ocurre en momentos complejos tanto para España
como para su Monarquía. Sus ciudadanos viven los severos efectos de una
prolongada crisis económica, aumenta el desprestigio de la clase política y la
desconfianza en los partidos, y ronda la amenaza a la cohesión nacional a raíz
del descontento de los catalanes. A su vez, los recientes escándalos de malos
manejos financieros por parte de miembros de la familia real, junto con varios
episodios protagonizados por el propio Rey que han dañado su imagen,
contribuyen a cierto desprestigio de la Monarquía y reavivan el debate sobre su
validez en el mundo moderno.
Al respecto, cabe destacar que la creciente desconfianza en las
instituciones es un fenómeno observable en casi todas las democracias
consolidadas, y que España y su Monarquía no escapan a ello. Más allá del
legítimo debate que sin duda tendrán los españoles sobre su institución Monárquica,
es innegable que en las últimas décadas ésta ha sido una fuente de estabilidad
que ha contribuido de forma fundamental al desarrollo del país y a la
preservación de sus libertades. Con todo, esto no ha sido el fruto de la
institución en sí misma, sino esencialmente de quien la ha encabezado por 38
años. El príncipe Felipe, que asumirá el trono en medio de profundos cambios de
toda índole en su país y en el mundo, tendrá el singular desafío de reinar con
sello propio en estos nuevos tiempos, pero a la vez de emular a su padre en el
aspecto más importante de un Monarca moderno: que el ejercicio de su autoridad
y liderazgo sea percibido como legítimo por sus conciudadanos, aun cuando no
detente el poder.
Herido de muerte.
El Instituto Nacional fue nuevamente tomado por sus alumnos, pero esta
vez pasó a mayores con un incendio por fogatas que se hicieron en su interior
(¿habrá algún Fiscal investigando el eventual delito?). La Alcalde de Santiago
y el rector subrogante dijeron entonces “no va más”. La respuesta de los
alumnos fue “sí va más” y se lo “retomaron” de inmediato, con lo cual esas
autoridades hicieron lo que hoy hace toda aquella que se precie de tal: echaron
pie atrás. El desgobierno total.
El Instituto nació en los albores de la república y se confunde con su
historia. Es un establecimiento educacional de excelencia y ha formado a
generaciones de líderes políticos -incluidos numerosos Presidentes- como a
profesionales, intelectuales, artistas y escritores de renombre. Entrar a él no
es cualquier cosa: hay que postular y quedan sólo los mejores. Así, se
constituyó en la gran oportunidad educacional de las clases emergentes, que no
pueden ingresar a los colegios privados, para aspirar a un futuro mejor. Es un
vehículo de promoción social, y esto, porque selecciona. Las familias aspiran a
que sus hijos puedan ingresar y éstos tienen que trabajar duro para lograrlo; y
no todos llegan, pero esa es la ley de la vida. Su existencia, junto a otros
liceos de excelencia, es un incentivo para los que están dispuestos a
esforzarse para salir adelante. Y se justifican porque son una meta, y eso en
la vida es fundamental.
Pero hace un par de años los estudiantes se creyeron su propio
cuento -y el país dejó que se lo
creyeran- que ellos saben cuál es la solución correcta para todo y, en
particular, en la educación. De ahí hubo tomas, marchas y violencia, que
alcanzaron también al Instituto Nacional, contradiciendo su sello: orden,
dedicación y exigencia académica. Y ahora está herido de muerte, cuando las
cifras indican una sistemática disminución en el número de postulantes año tras
año. Además, lleva un año sin rector titular, cargo que debiera ser muy
apetecido entre los docentes, pero han fracasado los procesos de selección por
falta de postulantes idóneos para formar la terna. Nadie con un prestigio que
cautelar se haría cargo de un buque que hace agua por todos los costados. Es
que la gente es inteligente y sabe que el Instituto ya no es lo que era, y que
difícilmente volverá a serlo.
El tiro de gracia lo recibirá con la reforma educacional, que fue
concebida para agradar a los estudiantes que en la calle exigen fin a la
selección. Entonces, el Instituto sólo podrá hacer un proceso de admisión
aguado, restringiendo el universo de postulantes a no menos del 20% de los que
han tenido mejor rendimiento y respecto de los cuales deberá aplicar un sistema
aleatorio, sin escoger. Un nivel que tomó
200 años en ser cimentado, el ideologismo y constructivismo social lo habrán
echado abajo en unos pocos. Creer que será reemplazado por múltiples
establecimientos públicos de gran calidad es soñar, porque el referente difícil
de alcanzar no existirá. Eso se llama
nivelar por abajo y su fruto ineludible es la igualdad en la mediocridad.
Enfoques
Internacionales:
Alianza del Pacífico en la mira.
Estar en la AP y ser un miembro emprendedor y entusiasta es beneficioso
para Chile, y debe mantenerse el esfuerzo para seguir avanzando en el proceso
de integración.
Los cuatro países del bloque -México, Colombia, Perú y Chile- comparten
el objetivo de liberalizar su comercio, para integrar un mercado de 200
millones de personas, y que mira con especial interés al Asia Pacífico. En tres
años la Alianza ha avanzado más que muchos mecanismos de integración en años o
décadas, y es un ejemplo para otras subregiones y países (30) que observan con
interés cómo se están haciendo ahí las cosas.
Teniendo en cuenta ese éxito, el Canciller ha dicho que se continuará
progresando en la agenda comercial, porque está "convencido de que... es
una herramienta poderosa para derrotar la pobreza y la desigualdad". En
México, Muñoz planteó que la AP podría ser "el instrumento para la
integración regional", y para eso es necesaria la convergencia con el
Mercosur y los otros mecanismos de integración del continente. Aunque Muñoz no
esperaba un acuerdo específico, sino solo que se iniciara el diálogo, propuso
ideas para avanzar en temas comerciales (consciente de que son los más
complicados), y otros como infraestructura, energía o transporte. Lo importante
es intentar el diálogo -dicen-, y si no se avanza, cada uno sigue por su lado.
Como meta, la integración sin duda es positiva, pero la convergencia con
mecanismos como Mercosur, por las distintas concepciones sobre las que se
sostienen, puede ser más compleja. Un proceso gradual, que no comprometa el
buen funcionamiento de la AP y que evite la politización, es indispensable. Las
restricciones comerciales que impone el Mercosur a sus miembros han provocado,
por ejemplo, problemas entre Argentina y Brasil, dejando a los países chicos al
vaivén de lo que ocurre entre los grandes. Es esperable que ninguna de esas
trabas se replique en el esquema eficiente de la AP y que, por el contrario,
una convergencia implique dejar de lado proteccionismos perjudiciales. Una de
las obligaciones de la Alianza del Pacífico es evitar que los países del
Atlántico la vean como un bloque que compite con ellos, en especial Brasil,
indudable potencia regional. Pero, al mismo tiempo, esos países deben renovar
los fundamentos de sus acuerdos y adaptarlos a las realidades actuales. Un
ejemplo de ello es que las negociaciones para un TLC con la Unión Europea
siguen empantanadas por años debido a las cortapisas comerciales.
En un reciente trabajo de Osvaldo Rosales en el que da una mirada
renovadora a los procesos de integración latinoamericana, se plantea que para
llegar a una convergencia es indispensable definir con exactitud "el
ámbito de acción de mecanismos como Celac y Unasur". Esta premisa es clave
para evitar la duplicidad de actividades y competencias de las distintas
organizaciones. El Gobierno ha dicho que la AP no debe tener una dimensión política,
pero sí la tiene Unasur, que margina a un país tan importante como México.
Ucrania en la
encrucijada.
No hay una cifra confiable de muertos y heridos en los combates entre las
fuerzas ucranianas y los separatistas prorrusos en el este de Ucrania, aunque
se habla de centenares de muertos. Los rebeldes están bien armados -derribaron
ocho helicópteros-, lo que hace pensar a Washington que reciben armas desde
fuera (sin mencionar a Rusia).
La situación es tensa. El Presidente electo Petro Poroshenko ha
calificado la situación como un "estado de guerra", lo que indica que
el nuevo Gobierno de Kiev no terminará con la operación
"antiterrorista".
Europa observa y usa la alta Diplomacia (intensos telefonazos entre
Merkel, Hollande y Putin) para intervenir en el conflicto. Estos gestos y sobre
todo las sanciones impuestas a Rusia, que han tenido efectos en su economía,
han impulsado al Kremlin a adoptar una actitud más conciliadora. Primero,
Vladimir Putin anunció el retiro de sus tropas de la frontera, y luego pidió
postergar el referéndum separatista (llamado que no fue oído), y más tarde
reconoció la victoria de Poroshenko. Su amabilidad no fue tanta como para
acceder a recibirlo. Si no cambian de planes, se podrían encontrar en Francia,
para el 70º aniversario del desembarco de Normandía.
Aparte de la crisis bélica, Ucrania sufre apreturas económicas, aliviadas
con subsidios del Banco Mundial. La semana pasada, una ayuda de 750 millones de
dólares evitó la quiebra del Gobierno. Ahora viene la difícil negociación por
la deuda de 3.500 millones de dólares con Rusia por las ventas de gas. Si no
paga, se le cortará el suministro de junio, que fue cotizado a un precio mayor
que el de la venta a los europeos.
La inquietud por el gas también alcanza a estos últimos, que reciben el
flujo vía gasoductos que cruzan Ucrania. Ante la constante incertidumbre buscan
proveedores más confiables. El más probable es EE.UU., que antes debe permitir
la exportación de gas (con la necesaria venia del Congreso). Anticipándose a
esta negociación, Putin firmó en China un acuerdo por 400 mil millones de
dólares para vender 38 mil millones de metros cúbicos anuales a un precio de
350 dólares los mil metros cúbicos, menos de lo que cobra a los europeos, pero
que le conviene para compensar la eventual pérdida de ese mercado.
Chile, pese a hallarse tan lejos de Ucrania, podría eventualmente verse
afectado: en la nueva matriz energética propuesta por el Gobierno el gas tiene
un papel crucial, y se considera el de EE.UU. como una fuente posible. Pero si
el gas estadounidense se va a Europa, disminuiría la posibilidad de comprarlo
o, si se hace, los precios podrían ser más altos.
Desempleo: la
incubación de un problema.
El desempleo constituye uno de los impactos más directos y sensibles de
la desaceleración económica en la población. Representa, por lo mismo, un
motivo de preocupación para los Gobiernos de turno, en especial cuando las
cifras de actividad e inversión muestran un deterioro importante y, lo que es
más complejo, con proyecciones que no mejoran para el resto del año en curso.
Representantes de sectores productivos que hasta hace pocos meses sufrían
las consecuencias de la escasez de mano de obra, como es el caso de la construcción
y la minería, ahora reconocen que las condiciones han cambiado. “La búsqueda de
trabajadores ya no es tan difícil”, señaló a este medio el gerente de estudios
de la Cámara Chilena de la Construcción. Y aunque las cifras de empleo
correspondientes al trimestre móvil febrero-abril mostraron una baja en la
cesantía hasta 6,1%, la creación de puestos de trabajo estuvo mayoritariamente
liderada por lo que se denomina como cuenta propia; es decir, empleos
independientes que, en el común de los casos, pueden corresponder a sólo
algunas horas trabajadas en el mes y en alternativas laborales que distan mucho
de contar con las condiciones de formalidad, seguridad y previsión propias del
trabajo remunerado. La moderación de la fuerza de trabajo también ayudó a este
leve avance en el indicador de empleo, mientras que los datos que se conocen
sobre remuneraciones confirman la menor demanda de mano de obra por parte de
las empresas.
“La desaceleración de la economía, que se viene registrando desde el año
pasado, está teniendo un efecto en la calidad del empleo”, advirtió el Subsecretario
del Trabajo, el mismo día en que el INE dio a conocer cifras de crecimiento
sectorial que, de acuerdo con estimaciones de expertos, supondrían una
expansión de la economía en abril en torno al 2%. Las proyecciones para el
resto del año parecen menos optimistas que en meses anteriores, mientras
disminuyen también los indicadores de confianza empresarial.
Un escenario como el descrito debería empezar a condicionar tanto las políticas
macroeconómicas como la determinación de las prioridades en la agenda más
inmediata del Ejecutivo. Por lo pronto, instalando la creación de empleo como
uno de los objetivos centrales del Gobierno. Porque además del evidente impacto
social y la pérdida de riqueza que supone el desempleo, la experiencia
demuestra que repercute directamente en el respaldo político a los Gobiernos de
turno, minando el apoyo electoral a las reformas estructurales que se pretendan
implementar.
Aunque los objetivos de creación de puestos de trabajo no formaron parte
relevante de la cuenta Presidencial del 21 de mayo, el programa oficialista
plantea que la economía “estará en condiciones de generar entre 600 mil y 650
mil nuevos empleos en los próximos cuatro años”. Considerando el panorama
económico descrito, es fundamental que al menos estas cifras, aunque moderadas,
se transformen en un objetivo que alinee las políticas públicas que
correspondan.
Visita desconcertante.
Nadie puede sentirse postergado o menoscabado por el hecho de
que una autoridad visite en la cárcel a una persona condenada por un delito,
menos aún si ello responde a razones humanitarias o de índole personal. Pero la
situación es muy distinta cuando la autoridad encargada del orden público
realiza una visita política a un condenado por delitos de homicidio y declara
que lo hace porque se trata de una persona "emblemática" para ciertos
grupos o sectores. Tal visita pasa a ser un hecho político de gravedad cuando
estos sectores se consideran únicos poseedores de la verdad y, en virtud de
ello, eximidos de observar las reglas democráticas hasta el punto de legitimar
el uso de la violencia. La visita del Intendente de La Araucanía a Celestino
Córdova puede ser muy bien intencionada, pero daña al Estado de Derecho al
transmitir la impresión de que la autoridad dialoga con quienes hacen uso y
apología de la violencia más brutal para imponer sus puntos de vista.
Dicha visita, además, manifiesta con claridad que para el
Gobierno los delitos por los que Córdova se encuentra condenado no son comunes,
sino que tienen un contenido político explícito e indubitado. Conforme a la Legislación
vigente en Chile, ciertos delitos graves como homicidios, secuestros,
colocación de explosivos, etc., se consideran terroristas cuando no se cometen
simplemente para obtener dinero o satisfacer un interés personal, sino con la
finalidad de producir en la población, o en una parte de ella, el temor
justificado de ser víctima de delitos de la misma especie o para coaccionar a
la autoridad. Por tanto, cuando es la
misma autoridad quien reconoce a los violentistas el carácter de actores
políticos, la consecuencia obvia sería la aplicación de las Leyes que el país
se ha dado para lidiar con esta clase de delincuencia, entre ellas la Ley
Antiterrorista. La actuación del Gobierno a través del intendente es, en
consecuencia, contradictoria con lo declarado al respecto por la Presidente de
la República y sus colaboradores en la cartera de Interior.
Las actuaciones del Intendente de La Araucanía manifiestan
también una preocupante personalización del llamado "conflicto
mapuche", cuya solución parece haberse convertido en una especie de
"cruzada personal" suya. Al declarar que, por la paz social, él se
"quemaría a lo bonzo" en la plaza de Temuco, parece estar
personalizando funciones que son esencialmente institucionales. Una situación
como esta reduce las posibilidades de acción del Gobierno, fomenta lealtades y
compromisos personalísimos que luego se convertirán en obstáculos ante
cualquier cambio de orientación, y profundiza las diferencias con quienes no
simpatizan con un determinado estilo personal.
El afán por la igualdad daña la libertad educacional.
El debate surgido a partir de la presentación de los primeros
proyectos para materializar el programa de Gobierno de la Nueva Mayoría en el
tema de la educación ha puesto de manifiesto las negativas limitaciones que
algunas de sus propuestas pueden causar a la libertad educacional, tanto en lo
que se refiere al derecho de los padres de decidir sobre la educación de sus
hijos, como la libertad de llevar adelante proyectos educativos en forma
autónoma del Estado. Esta es una vía equivocada para enfrentar los problemas de
calidad que tiene la educación escolar y puede
incluso frustrar los intentos por mejorarla, lo que parece derivarse de un afán
por anteponer la igualdad a cualquier otra finalidad o derecho asociado a la
educación.
Por de pronto, los proyectos anunciados por el Gobierno para
poner fin al lucro, eliminar la selección y garantizar la gratuidad, apuntan
principalmente a la educación particular subvencionada y sólo tangencialmente a
la educación Municipal, lo que choca con la evidencia incontrastable de que los
mayores problemas de calidad se dan en esta última. Lo que llama la atención es que en vez de destinar los recursos y la
energía de las reformas a mejorar el estándar de la educación Municipal, para
que sea su calidad la que lleve a las familias a optar por ella, se prefiera
dar prioridad al término del financiamiento compartido y a la adquisición de la
infraestructura de los colegios particulares que desistan de seguir con sus
proyectos educativos en las nuevas condiciones. Si el objetivo es la calidad, ¿por qué no
partir por los que tienen más problemas y donde la infraestructura ya existe y
no hay que “indemnizarla”?
En esta opción y en la propuesta de suprimir la selección de los
alumnos subyace la noción equivocada de que las familias que han optado
masivamente por trasladar a sus hijos desde la educación Municipal a la
particular lo habrían hecho “engañados” y no por razones de calidad. El problema es que al eliminarse la
selección, lo que se suprime también es la libertad de los padres por escoger
el establecimiento y el proyecto educativo que mejor satisfacen la educación
que quieren dar a sus hijos. En esa decisión no sólo está presente el
rendimiento académico, sino que múltiples factores que los padres tienen en cuenta
y que van desde el orden, la seguridad y la ausencia de paros, hasta aspectos
más de fondo, como opciones religiosas, culturales o de otro tipo. Si ahora los
colegios con subvención no van a poder seleccionar, las familias tampoco lo van
a poder hacer, y quedarán sujetas al resultado del sorteo si acaso la demanda
de alumnos supera la oferta disponible. Peor aún, se introduce un factor de
discriminación socioeconómica más severo que los que se acusan del sistema
actual, porque el derecho a escoger establecimiento va a quedar reservado
exclusivamente a quienes puedan pagar y no a los que reciban la subvención del
Estado. Este debe hacer exactamente lo contrario, que es ampliar las libertades
de quienes no tienen recursos en vez de circunscribirlas a las definiciones que
se establezcan estandarizadamente para los colegios Estatales.
La preocupación por los niveles de desigualdad que presenta la
sociedad chilena es compartida por muchos sectores y debe ser considerada a la
hora de diseñar las reformas que el país requiere en materia educacional. Pero
eso no puede ser ignorando o subvalorando otros derechos o libertades
esenciales para la sociedad, como es el caso de la libertad educacional. Una
consideración balanceada de estos aspectos y el respeto a las decisiones
autónomas de las familias es la conclusión natural a la que deben arribar
quienes conocen en la práctica el mundo de la educación. Omitir ese factor
puede entrabar severamente el esfuerzo que todo el país quiere hacer por
mejorar la educación que se imparte en los establecimientos Estatales y
privados.
ARTICULO RECOMENDADO: