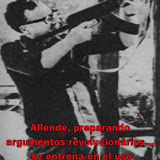La mano
invisible de Eyzaguirre,
por Eugenio
Guzmán.
El Ministro de Educación ha explicado que el
tema de la calidad se dará por si solo una vez que se apruebe la reforma. Es
decir, para él, resuelto lo macro, será posible abordar lo que parecería, según
su analogía, lo micro.
Pero, ¿qué sería la macro? Acabar con el
copago, eliminar todo requisito de rendimiento o conducta para la selección de
postulantes, fin de los liceos de excelencia, obligación de los colegios de
constituirse en corporaciones o fundaciones, establecimiento de un sistema de
intervención educacional que limita significativamente la libertad de
enseñanza, creación de un sistema de financiamiento que no necesariamente
compensará el aporte actual de las familias, transformación del Mineduc en una
fuente de compra de establecimientos, integración de alumnos con necesidades
especiales sin que esto necesariamente involucre ajustes a la educación
especial y recursos, etc., etc.
¿Por qué? Muy simple: el interés por la
igualdad es el eje central. No sólo se quiere eliminar el lucro, sino que se
busca evitar toda suerte de diferencia.
Ahora bien, es contradictorio que Eyzaguirre,
cuando se le pregunta si debieran prohibirse los colegios privados que tienen
lucro y/o seleccionan, responda tan evasivamente, señalando que si hay gente
que tiene los recursos “para pagar por sí mismos, aún con la advertencia hecha
por el sector público de que no es una buena idea el lucro en la educación,
allá ellos”. Si es verdad que “allá ellos”, entonces se quiere un país
escindido en dos: el público y el privado. Dada la base ideológica de la
reforma —con derechos universales e igualitarios de los cuales nadie, ni ricos
ni pobres, puede quedar excluido—, lo lógico es que el segundo objetivo sea
eliminar toda diferencia pública o privada.
El sueño de Eyzaguirre es que eliminando el
copago y la selección en los colegios subvencionados será posible resolver las
diferencias de rendimiento que hoy apreciamos. El problema es que muy
probablemente se amplíe aún más la brecha entre privados y subvencionados,
luego, el paso necesario y evidente consiste en avanzar hacia eliminar toda
excepción y, en consecuencia, eliminar este tipo de colegios.
¿Asegura la Estatización de la educación que
mejore la calidad? No. Por lo pronto, será el vehículo perfecto para que los
profesores puedan adquirir aun mayor poder de negociación y para que parte de
los fondos recaudados de la reforma les reditúe lo máximo posible.
No deja de ser sorprendente que no se entienda
que los avances en calidad pueden lograrse sin este tipo de reformas. Por
ejemplo, la evidencia sobre el involucramiento de los padres en la educación
primaria y secundaria de sus hijos es crucial para el desempeño de éstos en el
colegio, como asimismo es clave la educación preescolar para el rendimiento
futuro, sin olvidar la enorme literatura en psicología educacional, que nos
provee antecedentes para el mejoramiento en el aula, que es donde está el
problema central de la calidad.
En resumen, todo apunta a que la reforma de
Eyzaguirre busca cumplir un propósito ideológico, antes que resolver el
problema de fondo.
Transantiago
educacional
por Axel Buchheister.
En el léxico político, un “transantiago” es una
política pública fallida, pero no cualquiera, sino una consistente en un cambio
súbito y radical, que por no considerar la realidad devino en un desastre.
Se ha dicho que la reforma tributaria amenaza
con un transantiago, pero no es muy probable. Efectivamente impactará la
inversión, pero eso sucederá en el mediano plazo y sus efectos se verán
después. Las cosas seguirán andando y el país creciendo, aunque a un ritmo
lamentablemente más lento.
La reforma educacional, por el contrario, sí
que amenaza con un transantiago, ya que puede provocar serios problemas para
matricular a los hijos en algún colegio en los años venideros, por falta de
plazas disponibles. El caso es simple: a los colegios particulares
subvencionados asiste 1,8 millones de alumnos (51% del total), de los cuales un
millón lo hace a los que son de “lucro”. El proyecto de Ley del Gobierno
prohíbe éste en la educación y les da a tales establecimientos un plazo de dos
años para transformarse en entidades sin fines de lucro.
Y eso no será tan simple. A todo aquel que le
van a quitar su negocio, no espera a que suceda, sino que comienza de inmediato
a tomar medidas para minimizar sus costos. Algunos se transformarán en
particulares pagados, con lo que una cantidad de padres tendrá que retirar a
sus hijos. Otros cerrarán para encontrar una actividad rentable alternativa
(son emprendedores), considerando que los terrenos en que se encuentran los
colegios suelen ser relativamente grandes y bien ubicados, y difícilmente le
venderán barato al Estado para que mantenga el colegio funcionando. Y al resto
no le quedará otra alternativa que transformarse, pero el incentivo para hacer
las cosas bien ya no será el mismo. Eso, si logran cumplir con el requisito de
transferir a la nueva entidad sin fines de lucro o bien al Estado las
instalaciones, porque en el sector sostienen que para el 80% será imposible por
diversos impedimentos Legales, como por ejemplo, que están hipotecadas. En
cualquiera de los casos, habrá una contracción de la oferta.
Además, se prohíbe el copago de los padres, lo
que afectará a muchos colegios particulares sin fines de lucro. Si bien la
teoría es que el Estado pondrá la diferencia a través de la subvención, como
sabiamente dijo un Obispo, que ha visto mucha agua pasar bajo los puentes,
“estamos convencidos de que los recursos no se van a dar”, al menos para los
tramos más altos. Más aún, muchos sospechamos que lo del lucro es un pretexto y
el objetivo final es la educación privada, lo que incluye a la particular
pagada y a la sin fines de lucro. Y es evidente que, como están las cosas,
ambas están en guardia y postergarán cualquier iniciativa de crecimiento por un
tiempo.
Porque como dijo el mismo prelado, “no basta
que una Ley salga para que resulte”, y muy probablemente, a poco andar veremos
en los noticieros las colas de miles de padres tratando de matricular a sus
hijos donde puedan. Y que el Ministro asegure que el Estado proveerá la oferta
faltante, es la garantía final que el transantiago educacional se nos viene.
Educación
chavista,
por Tamara Avetikian.
Corina Machado acusada de "intento de
magnicidio" parece una broma de mal gusto. Pero así es la estrategia del Gobierno
venezolano para doblegar a los líderes opositores que aún están libres.
Leopoldo López sigue encarcelado, acusado de incitar a la violencia en las
protestas. La "mesa de diálogo" con el referente opositor, MUD, está
empantanada, con acusaciones mutuas de obstaculizar las conversaciones. Poco
hacen los Cancilleres de Unasur y OEA para destrabarlas.
Este cuadro de crisis política ha hecho que
pase casi inadvertida la lucha que están dando los sectores opositores
venezolanos por la libertad educacional. Con eslóganes como "Educación
libre, sin fusiles ni ideologías" o "Con mis hijos no te metas",
miles de padres y docentes se han movilizado contra una consulta que trata de
formalizar los criterios de la reforma curricular y contra la "Resolución
058", que crea los "Consejos Educativos", que estarán encargados
de la "gestión escolar y del proceso de toma de decisiones" de los
colegios, y cuyo propósito es "democratizar" la administración de la
enseñanza. En estos consejos, además de los directivos, profesores, alumnos,
padres y apoderados, participan los administrativos, obreros y "personas
naturales y jurídicas, voceras y voceros de las diferentes organizaciones
comunitarias" vinculadas al colegio. Y, precisamente, el diablo se cuela
en ese detalle, porque los "colectivos" comunitarios impulsados por
el chavismo están fuertemente politizados e ideologizados. De hecho, la misma
Resolución 058 explica que las organizaciones "Comunales... son instancias
de participación... en la construcción del nuevo modelo de sociedad
socialista".
Los padres y profesores reclaman también que su
"derecho preferente" a la educación de sus hijos se ve diluido en ese
mar de personas, que formarán 13 comités, que decidirán sobre la hoja de ruta
de la escuela. Están preocupados además por los textos escolares -30 millones
que reparte gratuitamente el Estado, los únicos a los que tienen acceso los
estudiantes más pobres-, plagados de referencias al "poder popular",
al socialismo y a las hazañas de Hugo Chávez. Portadas de libros, como la
"Constitución Ilustrada", muestran al fallecido Presidente,
acompañado de Simón Bolívar, en actitud pedagógica, y en algunos se puede leer
que Bolívar fue apenas el "precursor" de la independencia venezolana,
porque el verdadero liberador fue Chávez.
¿Y los maestros? Hay miedo. No hay carrera
docente. El 95% de ellos tiene cargos interinos, lo cual "es un arma de
represión política en las escuelas", según denuncia Paola Bautista, de la
Asociación Civil Forma, que organiza debates sobre el tema en todo el país. Por
cierto, el Gobierno ya ha anunciado que solo llenará las vacantes con egresados
de la "Misión Sucre", formados especialmente para implementar el
"Currículo Nacional Bolivariano".
Los venezolanos que discrepan del chavismo -la
mitad del país- ven cómo sus derechos democráticos son violados por el régimen.
Deterioro en
las relaciones entre Estado e Iglesia.
Expresiones descalificatorias por parte de
autoridades de Gobierno, enmarcadas en un programa de cambios y reformas con
alto impacto en cuestiones valóricas y morales, han enturbiado las relaciones
entre representantes de la actual administración y de la Iglesia Católica.
Algunos sectores podrán reclamar por lo que consideran un involucramiento
indebido del mundo eclesiástico en las decisiones políticas y sociales, pero lo
cierto es que, además de representar las creencias y convicciones de un sector
relevante de la población, la Iglesia tiene una larga experiencia que ofrecer
en materias fundamentales del debate vigente, como es la educación.
Por eso es que sorprenden las declaraciones de
algunas autoridades que optan por desacreditar la visión de Obispos y
sacerdotes sin abordar el fondo de sus cuestionamientos. Después de todo, más
allá incluso del respeto que merecen las opiniones fundadas de toda persona o
sector, estas expresiones han terminado por enturbiar una relación que, en
otras condiciones, podría cimentar las bases de un intercambio fecundo de
conocimientos y experiencias. Particular relevancia tiene, en este sentido, el
debate en torno a la reforma educacional, considerando que la propia Iglesia
Católica y algunas de sus congregaciones se encuentran entre los principales
sostenedores de colegios subvencionados.
La Iglesia podría ser un aliado en el propósito
de reformar la educación. De hecho, el documento de análisis de la propuesta Gubernamental
que presentó la Conferencia Episcopal coincide en el crítico diagnóstico del
estado actual de la educación en Chile: “Nos asiste la convicción de que
nuestro sistema educacional tiene serias dificultades para dar respuestas
adecuadas a las grandes ansias del corazón de nuestros jóvenes”. Asimismo,
valoriza las preocupaciones de la reforma en torno a “la calidad y equidad de
la educación, la gratuidad del sistema, el lucro con dineros públicos, el
endeudamiento de los pobres en la educación superior, la formación docente, la
desmunicipalización y el fortalecimiento de la educación pública, entre otros”.
Ninguno de estos planteamientos podría calificarse de obstruccionista, como
tampoco sus reparos al debilitamiento de la provisión mixta y la imposición de
una educación reduccionista.
Las descalificaciones conocidas recientemente
sientan un precedente negativo, porque a fin de cuentas desestiman las
opiniones por su origen o vinculación religiosa, lo que supondría una suerte de
veto no sólo para la Iglesia Católica, sino para las iglesias en general
respecto a su posibilidad de participar en el debate público, lo que resulta
contradictorio con la aproximación e identificación con determinadas iglesias y
creencias religiosas que muchos candidatos buscan en épocas electorales.
Sin duda que la postergación de discusiones de
alto impacto valórico, como una Legislación en torno al aborto, vienen a
descomprimir el ambiente. Pero es la autoridad la responsable de velar por la
altura del debate y eso implica, entre otras cosas, no confundir los argumentos
con las descalificaciones.
Pronunciada
desaceleración.
El indicador de actividad económica (Imacec) de
abril, publicado por el Banco Central, registra un aumento de solo 2,3%
respecto de igual período del año anterior, inferior a lo esperado tanto por
las autoridades como por el mercado. Más allá de factores específicos que puedan
incidir, es innegable que la economía nacional ha entrado en una pronunciada
desaceleración. No hace falta ser alarmistas para advertir los riesgos
económicos, sociales y políticos a los que nos expondría la eventual
prolongación o acentuación de esa dañina tendencia. Urge que las autoridades
tomen conciencia de la situación y adopten las medidas del caso.
Es cierto que la desaceleración viene desde más
de un año atrás, y que para hacerle frente el Banco Central ha reducido la tasa
de interés de política monetaria desde 5 a 4% en los últimos seis meses. Pero,
como lo ha reconocido su Presidente, Rodrigo Vergara, la previsión oficial del
crecimiento del año deberá ser prontamente revisada hacia un valor inferior,
tal vez cercano a 3%. Esa entidad sigue pensando que a lo largo del año la
economía "irá de menos a más", pero aún no hay indicios que avalen
ese pronóstico. Más aún, la fuerza del repunte de la inflación en los últimos
meses ha sorprendido a la autoridad y, aunque el 0,3% registrado en mayo resulte
más tranquilizador, es limitada su capacidad para insistir con recortes
adicionales en las tasas de interés.
Todo parece indicar que la causa de la
desaceleración no es de orden monetario, sino que proviene de un brusco
deterioro en las expectativas de los empresarios y, crecientemente, de los
consumidores. En esto probablemente se entremezclan factores externos e
internos. Hay serias dudas sobre la capacidad de China para seguir sosteniendo
la bonanza del cobre y ello repercute negativamente en la inversión minera,
puntal de nuestro crecimiento en los últimos años. Pero a eso hay que agregar
que los atrasos y costos de los permisos ambientales para los proyectos
energéticos, mineros y otros, ya desde el Gobierno anterior, vienen
configurando un ambiente adverso. Aunque el nuevo Gobierno ha hecho al respecto
anuncios auspiciosos, simultáneamente ha planteado drásticos cambios no solo en
materia tributaria, sino también en derechos de agua, previsión, protección al
consumidor, mercado laboral y educación (la que también es importante fuente de
empleo y actividad económica). En las circunstancias actuales, la incertidumbre
causada por el cúmulo de reformas -algunas de ellas, además, planteadas en tono
de confrontación- no puede ser más contraproducente.
Como quedó de manifiesto en el mensaje Presidencial
del 21 de mayo pasado, el plan Legislativo del Gobierno no parece haber sido
diseñado para un escenario de desaceleración pronunciada. Ante la nueva
realidad, no ayuda mucho culpar a la "herencia de la administración
anterior". Lo que cabe es que la Presidente Bachelet y su equipo revisen
su estrategia, insistan en lo verdaderamente prioritario, descarten lo
accesorio y pongan en marcha las medidas que puedan reencender el optimismo en
los empresarios y los consumidores.
Anticiparse a
lo inaceptable.
Certeras han sido las palabras del ex
Presidente Frei Ruiz-Tagle, al demandar "ser mucho más agresivos" en
nuestra defensa comunicacional ante la demanda boliviana en La Haya. Se acercan
decisiones trascendentales. Antes del 15 de julio, nuestro país debe resolver
si presentará excepciones preliminares, cuestionando la competencia de la Corte
Internacional en este caso. Para decidir resulta fundamental comprender la
naturaleza de tal demanda, la cual, mediante artificiosa argumentación,
persigue en los hechos el desconocimiento del Tratado de 1904, que fijó la
delimitación fronteriza entre ambas naciones. Se trata de una pretensión que
repugna al derecho y, por eso mismo, inadmisible para Chile, como país
respetuoso de la legalidad internacional y de la integridad de su territorio.
La antijuridicidad del planteamiento boliviano
debiera ser evidente para cualquier Tribunal. Con todo, la experiencia en el
juicio con Perú, en que La Haya obvió de modo manifiesto lo establecido por
tratados cuya vigencia, sin embargo, reconoció, dio cuenta de una Corte cuyas
resoluciones, en nombre de una pretendida equidad, pueden apartarse severamente
del derecho. Renunciar a hacer ver anticipadamente su incompetencia para
conocer esta materia significaría admitir sin más el inicio de un juicio que se
prolongaría por años y en el que cualquier resultado distinto del rechazo total
de la demanda sería inaceptable para nuestro país.
A lo largo de más de un siglo, Chile ha
otorgado compensaciones y beneficios excepcionales a Bolivia. No puede, sin
embargo, entregar soberanía. Hacérselo ver así a toda la comunidad
internacional -incluido el Consejo de Seguridad de la ONU, en el que hoy
participamos- constituye un imperativo.
Obstáculos
para el debate democrático.
Aunque la Presidente Bachelet ha buscado
establecer claras prioridades programáticas (las reformas tributaria,
educacional y Constitucional), en la práctica la estrategia Legislativa de su Gobierno
multiplica exponencialmente las materias a debatir, confirmando aquel "frenesí"
a que aludiera una alta autoridad eclesiástica. En menos de tres meses han sido
enviados al Congreso, entre otras iniciativas cruciales, el mayor cambio de las
últimas décadas a la estructura impositiva del país; reformas para intervenir
las universidades, alterar la institucionalidad educativa y transformar al
Estado en un poder comprador de colegios; el reemplazo del sistema electoral, y
una modificación profunda al Servicio Nacional del Consumidor. También se ha
adelantado la discusión para despenalizar el aborto, transformar drásticamente
la Justicia militar y reformular la Legislación antiterrorista. Y además se
sigue congelando o derechamente sacando de trámite Legislativo los proyectos de
la administración anterior, desde la fusión de los Ministerios de Vivienda y
Bienes Nacionales hasta el Consejo Asesor Fiscal, entre otros.
Obviamente, el Gobierno tiene legítimo derecho
a llevar a cabo las reformas que expresen su ideario, pero cosa distinta es una
acumulación de proyectos y frentes de debate que va haciendo imposible -incluso
en términos físicos- la discusión racional de cada uno de ellos, como lo
demanda el sentido profundo de una democracia.
Sutilmente debilitado por tal estrategia, ese
proceso deliberativo sufrió también esta semana un atentado más brutal, con la
"funa" estudiantil de que fue objeto un ex Ministro de la
Concertación, a raíz de sus posturas en materia de reforma educacional. Si
quienes pretenden acallar con eslóganes la argumentación crítica han llegado a
esos extremos respecto de una figura de reconocido tonelaje intelectual, cabe
preguntarse cuánto más difícil ha de resultar hacer valer sus puntos de vista
para quienes carecen de tal notoriedad.
Desnaturalización
de una ley.
Repitiendo una cuestionable fórmula ya empleada
por la administración Piñera, el Gobierno ha enviado al Congreso un proyecto
que persigue destinar parte de los dineros de la Ley Reservada del Cobre al
financiamiento de la reconstrucción en Valparaíso y en las Regiones del norte.
Se vulnera así nuevamente el sentido de una normativa cuyo objetivo es asegurar
la capacidad disuasiva del país. Es cierto que Chile desarrolló en el pasado
reciente una importante renovación de su material de Defensa, hasta alcanzar un
nivel de seguridad razonable, pero suelen olvidarse la continuidad que
requieren estos procesos y la obsolescencia que es en este campo una amenaza
constante, como lo han comprobado otros países. Las naciones maduras entienden
la falsedad de dilemas como aquel de "cañones o mantequilla", y su
clase política sabe tomar resguardos para evitar que urgencias legítimas sean
atendidas con salidas facilistas y de popular presentación pública.
Ciertamente existen argumentos para impulsar un
cambio en el sistema de financiamiento de la Defensa, incluido el reemplazo de
la Ley Reservada del Cobre. Una reforma de esas características debe sin
embargo ser abordada de manera integral, de modo de no poner en riesgo las
capacidades del país. Iniciativas de corto alcance y resueltas a la exclusiva
luz de la coyuntura que debilitan el sentido de este fondo de disuasión, como
si estuviera disponible para cualquier necesidad, deben ser evitadas.
Enfoques internacionales:
Una OEA intrascendente.
La semana pasada, la 44ª Asamblea General, en
Asunción, fue una demostración más del vaciamiento de la OEA como organismo
interamericano. La declaración final suscrita por los Cancilleres se centra en
el "desarrollo con inclusión social", que era el Leitmotiv de la
reunión, y que fue el único tema que logró relativo consenso entre los
participantes. Imposible que algún país se hubiera podido oponer a que la OEA
recomendara que "hay que tener políticas de inclusión social, mejorar la
distribución de ingresos, promover el empleo para todos, los servicios básicos
y evitar la discriminación", como reza dicho texto conclusivo. Ese
documento, lleno de lugares comunes -como "impulsar la formulación e
implementación de políticas económicas y sociales integrales e
inclusivas", o "fortalecer los esfuerzos para garantizar la plena
equidad e igualdad de acceso, oportunidades, participación y liderazgo de las
mujeres en los procesos de desarrollo"-, es un conjunto de buenas intenciones
que difícilmente podrá verse reflejado en políticas públicas que efectivamente
se hagan realidad en el corto plazo.
La falta de ascendiente de la OEA en la región
es un síntoma de la irrelevancia en que ha caído, y que al parecer es
reconocida por la propia organización, puesto que busca "redefinir la
agenda hemisférica y sus prioridades, según Insulza, quien además debió
reconocer que la OEA no es la única instancia regional, pero que "no
compite, sino coopera" (con Mercosur, Unasur, Celac o la Comunidad Andina)
en tareas para las cuales "la OEA no está hecha". Como dijo un
analista, "la OEA parece un fantasma que se pasea por el continente, sin
postular nada para el beneficio regional".
Por otra parte, la OEA debe responder a los
embates que los propios miembros imponen a su ejercicio. Ecuador irrumpió en la
Asamblea con un proyecto de resolución que, de haberse aprobado según su texto
original, habría sido un fuerte golpe a la libertad de prensa en el continente.
Obstinado por las duras críticas que la Relatoría Especial de Libertad de
Expresión le ha hecho, el Gobierno de Rafael Correa pretendía reducir
drásticamente su presupuesto, lo que habría significado su debilitamiento. La
Relatoría, que forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
es un pilar básico de la defensa de los derechos fundamentales en la región, ya
que ambas son autónomas y funcionan de forma independiente de los Estados
miembros.
En esta Asamblea General, Bolivia una vez más
llevó el asunto de su mediterraneidad, como es habitual. Rotunda y
contundentemente, el Canciller Muñoz rechazó el ataque que, sin embargo, quedó
plasmado en la declaración final en términos genéricos.
Nada sobre
Venezuela se resolvió en Asunción.
En los temas álgidos, como la crisis de
Venezuela, la OEA es completamente inoficiosa. No ha sido capaz de articular
una propuesta, y las iniciativas que en algún momento impulsó su Secretario General
cayeron en total vacío frente a la arremetida de Hugo Chávez, que estando en
funciones inhibió a Insulza de cualquier otra acción. Más recientemente, cabe
recordar que Panamá intentó llevar ese tema a la OEA, siendo descalificado
brutalmente por Caracas, que rompió relaciones, y solo las reanudó al asumir
Juan Carlos Varela.
En Asunción, la crisis venezolana no estaba en
tabla. Si bien Insulza la mencionó en su discurso inaugural, así como lo
hicieron otros delegados, fue para confirmar que ese tema está radicado en
Unasur, ente que promueve el diálogo entre Gobierno y oposición, y que ha sido
tan ineficaz como los otros mediadores. Insulza, en entrevista con "El
Mercurio", sostuvo que la OEA solo puede intervenir con el visto bueno del
país o cuando "se rompió la democracia", y en el caso de los
detenidos, cuando el juicio nacional ha concluido y se "han agotado los
recursos internos".
Países como Venezuela, Ecuador o Bolivia ven a
la OEA como un lugar de confrontación con Estados Unidos y aprovechan cada
oportunidad en ese foro para replantear los conflictos o denunciar el supuesto
imperialismo de Washington. Con mucha cautela, EE.UU. evita el conflicto,
especialmente en el tema de Venezuela. Tras rechazar las acusaciones de
injerencia, su delegada manifestó el compromiso por "colaborar con otros Estados
miembros para promover el diálogo" y aseguró que no adoptarían sanciones
"por ahora".
Incomprensible
invitación a Cuba.
Cuba también estuvo presente en Paraguay, no
con delegados, sino en la discusión general. Ocurrió así al margen de la
Asamblea, en una reunión privada del Grupo de Revisión de Implementación de
Cumbres, en el que se ven los avances realizados entre cada reunión
interamericana. El tema crucial fue la invitación a Cuba para participar en la
próxima Cumbre de las Américas, en 2015. Todos los países miembros, excepto
EE.UU., estuvieron de acuerdo en que La Habana debe estar ahí.
Cuba fue expulsada de OEA en 1962, medida
levantada en 2009, bajo la condición de que el Gobierno isleño pidiera su
reincorporación y cumpliera los compromisos de la Carta Democrática. Esta
invitación es incomprensible, considerando que Cuba no ha pedido su reingreso y
tampoco cumple los requisitos democráticos mínimos.
Tensión en
Venezuela.
El cuadro político en Venezuela continúa
fuertemente tensionado a raíz de la violencia política y el acoso del Gobierno
de Nicolás Maduro hacia las fuerzas opositoras. La decisión de un Tribunal de
seguir adelante el juicio en contra de Leopoldo López, líder del partido
Voluntad Popular, y quien se encuentra detenido en una prisión militar desde el
18 de febrero acusado de instigación, es una muestra de la falta de
independencia de los Tribunales de Justicia y aleja la posibilidad de retomar
el diálogo entre el Gobierno y la oposición.
Desde que estallaron las protestas de los
estudiantes en contra del régimen de Maduro en febrero pasado, Venezuela se ha
visto sumida en un cuadro de fuerte violencia. A la fecha se han registrado 44
fallecidos -la mayoría opositores al Gobierno-, cientos de heridos y unos 2.500
detenidos por las fuerzas de seguridad. Diversos organismos internacionales,
como Human Rights Watch, han denunciado las graves violaciones a garantías
básicas y una “represión sistemática” por parte del régimen, pero la reacción
de la comunidad internacional -en particular de la OEA- ha sido débil y
errática, evitando una condena decidida, lo que sólo ha servido para alentar la
impunidad con que se cometen este tipo de atropellos.
El proceso de diálogo que se abrió en abril
entre el Gobierno y las fuerzas de oposición -instancia que cuenta con
observadores de Unasur y el Vaticano- se vio abruptamente congelado a mediados
de mayo, en medio de acusaciones cruzadas, entre otras razones, porque la
oposición espera “gestos” de parte del Gobierno. El que se haya decidido
continuar con un juicio arbitrario y carente de garantías a Leopoldo López
aleja aún más las posibilidades de una salida pacífica a la grave crisis
política, social y económica por la que atraviesa Venezuela.
Pueblos bien
informados
difícilmente
son engañados.