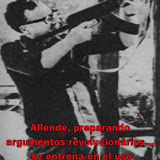El lucro,
por Gonzalo Cordero
Desde antiguo se ha visto con reproche a las
ganancias derivadas del capital. Shylock
impone en el préstamo a Antonio la pena de extraerle una libra de carne,
muestra de que Shakespeare no estaba ajeno a la creencia medieval en la
perversidad del préstamo de dinero con intereses, así como a la identificación
del pueblo judío con esa práctica.
Siglos después el antisemitismo del socialismo
nazi fomentó criminalmente la creencia de que el control que los judíos habrían
tenido del capital era una de las principales causas de los problemas de
Alemania. Pero este recelo hacia las
ganancias del capital no ha sido sólo fruto de la ignorancia y la crueldad. La
doctrina social de la Iglesia ha buscado desde sus orígenes una solución
equitativa a la tensión entre las rentas del trabajo y las del capital. Lo ha
hecho, la verdad sea dicha, desde una posición más bien escéptica hacia estas
últimas.
Esta es la cuestión de fondo. La vieja pregunta acerca de si puede
compararse la legitimidad de lo que se gana con uno u otro factor productivo
clásico. Conocemos la respuesta de Adam
Smith y la de Marx, también sabemos que la prosperidad y el desarrollo se
encontraron en el camino de Smith, no en el de Marx; pero la cuestión, al menos
entre nosotros, está lejos de ser resuelta.
Entre los promotores de la reforma educacional
se aducen dos argumentos diferentes. Por una parte se dice que el lucro es
incompatible con la calidad en la educación; las razones, equivocadas o no, se
esgrimen a partir de la realidad y pretenden un fundamento racional. Su lógica es simple, el dueño siempre
maximizará su ganancia, por lo que restringirá la reinversión, colocando un
techo artificial a la calidad del servicio que se presta.
El otro argumento es que no se puede lucrar con
recursos públicos. Esta es una afirmación a priori, que no pretende
racionalidad empírica, sólo es un juicio de valor. Aquí lo que se nos dice no es que la
educación será peor en su resultado, sino que será estructuralmente injusta,
pues alguien obtendrá una ganancia ilegítima per se, ya que se obtiene
rentabilizando un capital que es de todos los chilenos. Si la renta se obtiene
del trabajo (el sueldo del sostenedor) no hay problema, aunque haya recursos
públicos involucrados, pero si se obtiene del capital es inaceptable. Nada nuevo bajo el sol.
El primer argumento debería llevarnos a
extender la prohibición del lucro a los colegios particulares; el segundo a la
estatización de la provisión de todos los bienes públicos en que haya recursos
del Estado involucrados.
Les sugiero a los sostenedores de colegios
particulares subvencionados que si quieren saber dónde terminará la reforma
educacional no sólo revisen papers y escuchen técnicos. Nada más útil que
volver a leer El Mercader de Venecia y buscar con qué personaje se pueden
identificar, ahí está su destino. De paso, también podríamos dejar de repetir
esa ramplonería de que “Chile cambió” como explicación de todo, cuando el
verdadero problema es que, contra lo que pensábamos, no ha cambiado nada.
Consigna o realidad,
por Daniel Mansuy.
La Presidente Michelle Bachelet ha dicho que
existen muchos chilenos que aún no comprenden “en su integridad” la reforma
educacional. Según ella, el corazón de esta reforma viene dado por el objetivo
de tener, al fin, una “educación pública de calidad”. El mensaje implícito es
que quienes se opongan al proyecto Gubernamental, son también opositores a una
“educación pública de calidad”. Es cierto que el razonamiento es un poco
rápido, pero qué va, el debate no está para sutilezas.
Algo de esto sabe Ignacio Walker, que es
acusado de herejía cada vez que plantea alguna duda respecto de los proyectos
oficialistas. Para la falange, el trago es bien amargo: son indispensables para
la foto, pero están excluidos de las deliberaciones importantes. El método es
bien parecido al chantaje y busca reducir al silencio cualquier disidencia. Las
épocas de borrachera ideológica sólo admiten amigos y enemigos y sospechan de
toda moderación (¿cómo dudar del bien que emergerá luego de la reforma?). Sin
embargo, es cuestión de tiempo: el péndulo siempre ofrece una revancha.
Pero, ¿no será excesivo hablar de borrachera
ideológica? ¿Por qué descalificar así la legítima ambición de mejorar la
educación de los menos favorecidos? El problema reside precisamente allí, ya
que nada de esto apunta a la calidad, como han admitido los promotores de la
reforma. No hemos discutido del estatuto docente ni de los problemas objetivos
de la educación Estatal ni de la sala de clases; la calidad es la ilustre
ausente del debate.
Hasta aquí, el único objetivo es intervenir
brutalmente la educación subvencionada -a un costo de varios miles de millones
de dólares-, dejando a miles de familias en una incertidumbre bien parecida al
desprecio. Y dicho sea de paso, ningún miembro de la elite aceptaría ser sometido
a esa incertidumbre ni a ese desprecio. Hay aquí algo de cobardía moral.
Nada de esto es sorpresivo. Este Gobierno nunca
tuvo programa, sino que se limitó a recoger un conjunto de consignas cuya única
virtud es funcionar en la calle. Ahora, el oficialismo se enfrenta a un dilema:
o traiciona la consigna -y con ella, al “movimiento estudiantil”- o traiciona
la realidad. Por ahora, parece estar optando por lo primero.
¿Exagerado? La semana pasada, el Liceo A-14, de
propiedad Estatal, tuvo que suspender sus clases por problemas en los baños,
que no funcionan desde el año pasado. Se habían instalado baños químicos, pero
devuelven las aguas servidas. Las clases quedaron suspendidas hasta el 23 de
junio. En el Liceo Miguel de Cervantes -también de propiedad Estatal-, el
problema son las goteras, pues el colegio se llueve. Son sólo dos ejemplos
pedestres, entre muchos otros, de los problemas de la educación que reciben los
más vulnerables. Sin embargo, nada de esto conmueve al Ministro, que prefiere
desembolsar miles de millones para comprar infraestructura a los sostenedores,
antes que invertir en mejoras efectivas. Importa poco que los colegios sigan
agonizando, mientras la consigna perdure en su pureza impoluta.
Política climática de EE.UU.,
por Bjorn Lomborg.
El Presidente Obama fue noticia en todo el
mundo por sus promesas acerca de una nueva política climática, que no sólo
reduciría las emisiones de CO provenientes de la generación de electricidad en
los Estados Unidos en un 30% hacia el 2030, sino que produciría más beneficios
que costos.
Las intenciones son buenas, pero la iniciativa
tiene los mismos problemas que aquejan a la mayoría de las otras políticas
climáticas idealistas en todo el mundo: lo que es inteligente tiene poco que ver
con el clima y lo que se refiere al clima, en su mayoría, no es inteligente.
En primer lugar, la reducción real es del 10%
de las emisiones de los EE.UU., ya que la regulación abarca sólo la producción
de electricidad, la cual representa, aproximadamente, una tercera parte del
total de emisiones.
Segundo, el argumento de promoción sugiere que
la reducción del CO provendría de normativas que conducirían a una menor
cantidad de plantas de energía impulsadas por carbón. En realidad, casi toda la
reducción que se espera en las emisiones de CO proviene de las supuestas
campañas de eficiencia energética que reducirían sustancialmente el uso de
electricidad a través de la actualización de electrodomésticos y mejor
aislamiento.
Esta parte no tiene nada que ver con la
regulación del CO. La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) cree que
estas campañas producirán un ahorro neto de dinero a los consumidores, ya que
los costos de los nuevos electrodomésticos serán ligeramente inferiores a la
suma de los ahorros de energía. Ahorrar
dinero es excelente y debemos fomentar este tipo de programas. Sin embargo, se
justifica cierto escepticismo, pues se supone que los consumidores ya estarían
tomando medidas eficientes si eso les permitiera ahorrar dinero. Más aún, las
propias evidencias de la EPA muestran que la tasa de eficiencia energética
estimada es igual o incluso mucho mayor del máximo asequible -tan alta, que actualmente sólo tres Estados
han logrado alcanzarla-.
Tercero, la EPA señaló que el recorte en la
energía impulsada por el carbón sería un buen negocio, con costos que rondarían
los US$ 10 mil millones al año y beneficios de unos US$ 32-63 mil millones.
Pero los beneficios para el clima serían inferiores a los US$ 10 mil millones,
según estimaciones razonables, considerando que la mayoría de los beneficios
provienen de la reducción de la contaminación del aire, que mata a unas 100 mil
personas cada año. Entonces, ¿por qué no
enfocarse directamente en recortar la contaminación atmosférica regulando la
contaminación del aire, exigiendo mejores depuradores, en lugar de hacerlo
ineficientemente a través de la regulación de CO?
La eficiencia es grandiosa si vale la pena, y
es buena idea reducir la contaminación del aire, que en gran medida es el mayor
asesino ambiental. Pero las ganancias en eficiencia propuestas por Obama son
mayormente una expresión de deseo. Eso hará que sus propuestas sobre la
reducción del CO sean mucho más costosas, más difíciles políticamente y
probablemente mucho menores hacia el año 2030.
Ojo con la polifuncionalidad,
por Sergio Morales.
Por lo mediática que ha resultado la discusión
de las reformas tributaria y educacional, el proyecto de Ley que elimina la
polifuncionalidad en el empleo, aprobado por la Cámara de Diputados, ha pasado
inadvertido para la opinión pública.
Esta iniciativa de la Nueva Mayoría obedece a
propuestas levantadas por los sindicatos de ciertas empresas del retail a
propósito de la denuncia de algunos hechos irregulares —por ejemplo, que un
guardia de seguridad, además de sus labores normales, corte el pasto del
recinto donde trabaja—, pero que en ningún caso responden a una necesidad
imperiosa de todo el mercado laboral.
La iniciativa busca prohibir que empleador y
trabajador puedan pactar libremente dos o más funciones de distinta naturaleza,
independientemente de haberlas convenido en virtud del principio de autonomía
de la voluntad, bien sea por mayores remuneraciones o producto de programas de
capacitación para los trabajadores, entre otros.
Como el proyecto ingresará pronto al Senado, es
necesario hacer presente que esta modificación Legal será un nuevo golpe a las
micro, pequeñas y medianas empresas, donde, debido a la escasez de recursos,
los trabajadores muchas veces realizan funciones de distinta naturaleza. De
igual modo que el trabajador de un almacén de barrio está encargado de la
atención de público, el manejo de la caja, la recepción y almacenamiento de
mercadería, el aseo, etc. Sin embargo, en la Cámara no existió mayor voluntad
de hacerse cargo de esta realidad.
Si ocurren situaciones irregulares, estas
“otras funciones” en la mayoría de los casos no son pactadas en el contrato de
trabajo, como se ha intentado hacer ver, sino que tienen lugar en el desarrollo
de la relación contractual, de modo que es ahí donde se debiera enfocar la
fiscalización de la Dirección del Trabajo y los Tribunales.
Es preciso llamar a que medidas poco eficientes
como ésta no encarezcan innecesariamente los costos de la contratación de
trabajadores y del emprendimiento para los pequeños empresarios.
Oportunidad de diálogo en la reforma tributaria.
Es obvia la expectativa de que la reforma
tributaria, a diferencia de lo ocurrido en la Cámara de Diputados, pueda
encontrar en el Senado algún espacio —sin perder su objetivo central de
recaudación— para convenir con la oposición cambios en aspectos importantes,
sobre todo los que afectan a las pymes y a los grupos sociales de nivel medio,
cuyos reparos han ido creciendo en número e intensidad en las últimas semanas.
El paso más realista para ello lo constituye hasta ahora la propuesta de
Renovación Nacional al Gobierno, como condición para llegar a un acuerdo más
amplio, de modificar tres puntos concretos del proyecto: las medidas para
incentivar fuertemente el ahorro, un régimen tributario especial para las
pequeñas y medianas empresas, y la eliminación de la renta atribuida.
El interés oficialista por esta gestión se traduciría
en reuniones entre el Subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, y el asesor
económico de RN, Bernardo Fontaine. Para la colectividad opositora, la ventaja
de su iniciativa radica en que ella deja hábilmente el peso de la decisión en
manos del Gobierno —donde no hay una sola línea en esta materia—, obligándolo
de hecho a una respuesta que pondrá en evidencia hasta dónde está
verdaderamente dispuesto a dialogar asumiendo la probabilidad de tener que
corregir, aunque sea parcialmente, una de sus reformas estructurales. Pero, al
mismo tiempo, ello le ofrece al Ejecutivo la oportunidad de superar la
perjudicial imagen anterior de la aplanadora Parlamentaria, mostrando
disposición a ampliar la base de apoyo a su reforma más allá de los votos de la
Nueva Mayoría.
En cuanto a los efectos de este episodio al
interior de la propia Alianza, si bien arriesga una nueva discrepancia con la
UDI (hasta ahora frontalmente contraria al proyecto, al negar el voto para su
aprobación general y hacer reserva de Constitucionalidad respecto de algunas
normas), el Senador RN José García, que coordina el tema en su partido,
advierte que existen coincidencias sustanciales con sus aliados y no descarta
recurrir asimismo al respectivo Tribunal según sea el texto definitivo. Además,
confía en que la UDI se pliegue al acuerdo que se busca, lo que dependerá en
buena medida de la actitud que adopte el Gobierno, acogiendo las modificaciones
planteadas o imponiendo un criterio intransigente.
Las dos primeras demandas de RN respecto del
proyecto tributario parecen fáciles de resolver, pero el asunto más discutido
entre ellas es la renta atribuida que, mientras el Director de Impuestos
Internos la califica como el sistema más perfecto para la equidad tributaria,
un informe en derecho a la Confederación de la Producción y del Comercio acaba
de señalarle ocho causales de inconstitucionalidad. Sin embargo, el propio Subsecretario
Micco anunció la disposición a introducirle modificaciones con propósitos
específicos, como evitar asimetrías en las inversiones para que no afecten al
mercado de capitales. Está claro que existen objeciones mayores que esas tres
sobre el sistema que se propone, pero, dadas tales gestiones y las reacciones
anotadas, cabe suponer que hay una vía factible para acuerdos en torno a un
despacho más consensuado de la reforma que, sin impedir la obtención de los
recursos, evite los eventuales impactos negativos que señala una significativa
cantidad de actores; entre ellos, algunos cercanos al propio Gobierno y
defensores de su programa.
Creación de Comunas.
En Chile existen hoy 346 Comunas, con ingresos
y presupuestos muy diversos, dependiendo de los recursos que reciben del Fondo
Común Municipal y de aquellos que recaudan en su jurisdicción territorial. De
ahí que se hable de Comunas "ricas" y "pobres". Las primeras
cubren adecuadamente las necesidades de sus habitantes, no así las segundas.
La expansión de algunas Comunas ha implicado la
emergencia de núcleos poblacionales de distinta densidad, que en la práctica
son apéndices del Municipio y dependen de él para sus requerimientos de
educación, salud, seguridad y otros. En algunos casos, estas localidades han
adquirido una proporción tal, que presentan necesidades específicas no
cubiertas por el ente Municipal, siempre presionado por otras prioridades. Esto
ha llevado a sus habitantes a buscar que tales zonas sean reconocidas como Municipios
y así -creen- superar su situación desmedrada.
Estas circunstancias han motivado la
presentación a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), a cargo de la
administración de los Municipios, de varias solicitudes de distintas
localidades para transformarse en Comunas. El Gobierno, por su parte, analiza
la creación de otras 15.
El afán de independizarse de sus Comunas madre
-Tongoy de Coquimbo, Putú de Constitución, Labranza de Temuco, entre otras-
expresa la aspiración a recibir un flujo directo de recursos y administrar
focalizadamente sus problemas específicos. El Gobierno deberá estudiar con
cuidado la factibilidad de acoger tales peticiones. Es preciso determinar cuál
es la situación real de cada una de estas Comunas, especialmente la de aquellas
"pobres", que se encuentran bajo la línea de recursos apropiados para
cumplir a cabalidad con sus funciones, y asimismo explorar si las condiciones
de las localidades, pueblos o zonas que pretenden convertirse en Comunas
permiten la concreción de ese anhelo.
Se debe aprender de experiencias anteriores.
Por ejemplo, cuando se crearon las Comunas de Alto Hospicio (Región de
Tarapacá), Hualpén y Alto Biobío (ambas de Biobío) y Cholchol (La Araucanía),
hace ya 10 años, no se previeron cabalmente los desafíos que ellas debían
enfrentar para superar situaciones de pobreza, aislamiento, dependencia del Gobierno
central o Regional, con una precaria institucionalidad.
El Gobierno, al realizar los estudios
pertinentes, debe considerar la real capacidad de las posibles nuevas Comunas
de llevar adelante la implementación adecuada de las políticas consustanciales
al actuar Municipal. De lo contrario, solo se estaría cargando al Estado con un
lastre burocrático, cuyo costo podría ser mejor encauzado mediante políticas
directas de lucha contra la pobreza.
Financiamiento en educación escolar.
Históricamente, el país ha invertido poco en
educación escolar. En la actualidad, si tomáramos como referencia la inversión
por estudiante respecto de su ingreso per cápita -como lo hace el promedio de
los países de la OCDE-, nuestro gasto anual por alumno debería subir en una
cifra del orden de 750 dólares en la educación básica, y de 1.300 dólares en la
media.
Dado este déficit, no es extraño, pues, que
existan familias dispuestas a aportar a la educación de sus hijos por sobre los
montos que entrega el Estado. Es cierto que la existencia de esa posibilidad
puede elevar la segregación en el sistema escolar, porque hay algunas que no
podrán hacer esas contribuciones adicionales. Sin embargo, no es razonable que el Estado prohíba esos aportes y, al mismo tiempo,
no se comprometa con suficientes recursos para la educación escolar.
Coloquialmente, a esto se le llama "nivelar hacia abajo".
En un reciente análisis sobre el proyecto de Ley
que termina con el financiamiento compartido, el lucro y la selección, dos
investigadores del CEP han alertado sobre esta disyuntiva. Sostienen que los
recursos comprometidos por el proyecto y el diseño contemplado son claramente
insuficientes si se quiere poner fin al financiamiento compartido y,
simultáneamente, no perjudicar a ningún estudiante, como ocurriría si se
disminuyen los recursos de los colegios a los que ellos asisten. En un
escenario optimista, algo más de 400 mil estudiantes que asisten a cerca de 600
colegios tarde o temprano se verán perjudicados por la iniciativa Legislativa
en discusión (en un escenario más realista podrían ser afectados unos 900
colegios, que educan a 580 mil estudiantes). Ello ocurriría porque los recursos
adicionales que aporta el proyecto son insuficientes para que estos colegios
decidan dejar de cobrar financiamiento compartido. Pero a la larga, tanto
porque el proyecto contempla 10 años para terminar obligatoriamente con el pago
como por el diseño específico de la transición, ellos se verán afectados,
partiendo muy rápidamente por aquellos que en la actualidad tienen los copagos
más elevados.
Para evitar que estos proyectos educacionales
sean perjudicados, el estudio del CEP (que no se pronuncia respecto de si es
una buena idea o no terminar con el financiamiento compartido) propone dos
caminos. El primero es un alza de la subvención en 10 años por sobre el
reajuste habitual de la unidad de medida en que se paga la subvención de
alrededor de 60 mil pesos mensuales, lo que significa un gasto adicional al
contemplado en el proyecto del orden de 4.000 millones de dólares en régimen.
Como este desembolso es alto y el Gobierno
puede tener otras prioridades de gasto, el análisis propone otra vía que, entre
otros, supone dejar el término del financiamiento compartido sin plazo,
vinculándolo a aumentos efectivos en la subvención. Esto se complementa con el
congelamiento del financiamiento compartido para todos los colegios en sus
valores actuales, pero en unidades de subvención educacional (USE), en vez de
fijar el máximo en un monto nominal, y la reducción del monto de copago en el
mismo valor en que aumente la subvención por sobre el reajuste de la USE.
Se postulan también otros cambios para
favorecer la integración social a partir de las nuevas subvenciones que crea el
proyecto de Ley. Es una iniciativa que conviene estudiar durante la tramitación
del proyecto de Ley. Por cierto, debería haberse analizado antes con
profundidad el asunto de fondo: ¿es conveniente o razonable terminar con el
financiamiento compartido.
Designaciones en Relaciones Exteriores.
El Ministerio de Relaciones Exteriores
sorprendió con la nominación de un agregado “deportivo” en España -cargo
inexistente hasta ahora, que recayó en el futbolista Carlos Caszely-, como
asimismo con el nombramiento del sindicalista Cristián Cuevas como agregado
laboral, también en España. La forma en que se han llevado a cabo estas
designaciones -como muchas otras en cargos similares- es desafortunada, porque
independientemente de los méritos personales de quienes han sido nominados,
sería preferible que las designaciones en Cancillería se guiaran por criterios
acordes con un servicio de relaciones exteriores altamente profesionalizado,
donde las designaciones políticas sean excepcionales y no la norma.
La creación de cargos “ad hoc” o la excesiva
presencia de figuras políticas en las Embajadas se contrapone con los objetivos
modernizadores en que el propio Gobierno se ha empeñado, para lo cual
recientemente designó a un coordinador encargado de “poner a tono a la
Cancillería con los desafíos del siglo XXI”, labor que debería cristalizar en
un nuevo proyecto de Ley que además recoja los aportes de la veintena de
proyectos que bajo distintos Gobiernos se han presentado en esta dirección.
Este alto número de iniciativas es un indicativo de que la necesidad de avanzar
hacia una mayor profesionalización ha sido largamente diagnosticada.
La autoridad haría bien en potenciar el
desarrollo de una carrera Diplomática profesionalizada -la economía global y
los desafíos que representa un escenario geopolítico cada vez más convulsionado
así lo ameritan-, y las designaciones políticas deberían representar una
proporción menor. En el caso de estas nuevas agregadurías, ayudaría el conocer,
al menos, sus objetivos específicos y misiones asignadas.
Enfoques Internacionales:
Islamistas traspasan fronteras.
Que los yihadistas del grupo iraquí Estado
Islámico de Irak y Siria (ISIS, en inglés) tengan en jaque a los Gobernantes
chiitas de Bagdad no parece novedad para quienes venían observando la actuación
de estos terroristas desde el inicio de sus incursiones en la guerra civil
siria. Fueron ganando espacio en ese conflicto al combatir no solo contra las
fuerzas del régimen de Bashar al Assad, sino contra otros grupos rebeldes que
le hacían sombra. Y en esa lucha se han demostrado despiadados y sanguinarios.
El ISIS -un grupo descolgado de Al Qaeda, con
unos 10 mil combatientes-, que desde enero pasado controla Faluja, en Irak,
tenía una base importante de apoyo en Mosul, una de las ciudades recién
tomadas, y avanzó a menos de 100 kilómetros de Bagdad. Y en Siria ocupa
posiciones clave en la importante ciudad de Aleppo. Al mirar un mapa, se ve que
una franja amplia del territorio sirio y del iraquí en el centro-norte está en
manos del ISIS, y es ahí donde pretenden iniciar su proyecto de implantar un
Estado islámico, con la sharia como la Ley fundamental.
Las acciones del ISIS de la semana pasada
sorprendieron por su audacia y eficacia. Después de que EE.UU. invirtiera 10
años y 14 mil millones de dólares en preparar, entrenar y armar a las fuerzas
militares, policiales y de seguridad del Gobierno, cabía esperar que estas
tendrían la capacidad de enfrentar una amenaza feroz en cuanto a
empecinamiento, pero menor en número y armamento. Sin embargo, las deserciones
masivas de soldados demostraron lo contrario, dejando en evidencia que los
militares iraquíes carecen del profesionalismo necesario, y que tras el retiro
de las fuerzas estadounidenses el régimen de Bagdad no ha logrado consolidar
una institucionalidad que pueda sostener la entelequia creada por Washington.
Fueron los kurdos, más disciplinados e interesados en asumir el control, los
que enfrentaron al ISIS en Tikrit.
Nuri al Maliki, el Primer Ministro iraquí
chiita, ha sido incapaz de cruzar las líneas sectarias para incorporar a los
desplazados sunitas (minoría que Gobernaba con Saddam Hussein) y hacerlos
partícipes de las ventajas de un sistema apenas seudodemocrático. Las
frustraciones de ese sector se ven reflejadas en el apoyo que determinadas
comunidades, como las de Mosul o Tikrit, han dado al ISIS, que reivindica el
poder para los sunitas. Tan grave como lo anterior es la corrupción desatada de
la que se acusa a los miembros del Gobierno, lo cual ha impedido el desarrollo
de amplias capas de la población, a pesar de la enorme riqueza que significa el
petróleo.
Inestabilidad en el mercado del petróleo.
Un efecto inmediato de la inestabilidad en Irak
-el segundo productor de la OPEP- es el alza del precio del crudo. Sin embargo,
los expertos indican que la producción de Irak, por el momento, no debería
sufrir una merma importante, que afecte directamente los stocks mundiales. Como
la mayor parte del petróleo que se exporta se produce en el sur, controlado por
el Gobierno, y está bien resguardado por las fuerzas militares más confiables
para Bagdad, mientras los combates no lleguen a esa región no habría caída de
las exportaciones. El principal puerto petrolero, Basora, funcionaba
normalmente. El temor actual de las compañías que trabajan en esa zona es que
el Gobierno decida enviar efectivos al norte para combatir al ISIS, y con ello
sus instalaciones queden desprotegidas.
Por otra parte, la toma de Mosul no debiera
afectar las exportaciones actuales de petróleo, por cuanto el gasoducto que
pasa por esa ciudad ya estaba fuera de servicio por ataques terroristas previos
a esta avanzada.
En el norte, el Gobierno regional del Kurdistán
autónomo maneja su propio oleoducto que lleva el petróleo hasta Turquía, país
con el que tiene ventajosos convenios para la exportación del crudo. Es sorprendente
que Ankara, que combate con fiereza la autonomía de los kurdos en su
territorio, tenga tan buenas relaciones económicas con los kurdos iraquíes;
pero "los negocios son negocios".
¿Hacia una guerra civil en Irak?
¿Y cuál es la salida para Irak? Con su
sectarismo, el Gobierno de Al Maliki ha provocado una situación explosiva, y
pide ayuda a EE.UU. Washington titubea sobre la respuesta militar más adecuada.
Difícil decisión para Obama, que se preciaba de haber terminado el retiro de
tropas.
Es razonable pensar que Irak está en camino a
una división en tres regiones totalmente autónomas, entre kurdos al norte,
sunitas al centro y chiitas en el sur. El peligro de que la zona sunita quede
en manos de extremistas, como los del ISIS, hay que evitarlo. Los sunitas
moderados, que los hay, deben tener una oportunidad de Gobernar las provincias
en las que son mayoría. Una verdadera autonomía podría evitar una división del
país, al menos en el corto plazo. Para ello, se necesita voluntad política y
mucha negociación. Al Maliki no ha demostrado ser capaz de ello.
Por ahora, no debe descartarse que los combates
se intensifiquen y deriven, otra vez, en una guerra civil.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.