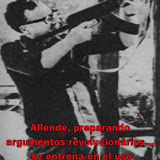Derrota y renovación,
por
Eugenio Guzmán.
Después de cualquier derrota electoral, el desconcierto, la
rabia, el desánimo, las voces de cambio, la búsqueda de culpables y el
reordenamiento interno de los partidos son la tónica. Pero más allá de lo
inevitable que pueda ser este patrón de comportamiento, es crucial abordarlo
con prudencia y racionalidad política, es decir, es fundamental que los hechos
político-electorales sean evaluados de manera desapasionada. Aunque siempre una
derrota es una oportunidad de “ajustar cuentas” entre “facciones” al interior
de los partidos, haciéndose esto más crítico cuando no existen liderazgos
claros, lo cierto es que ello no debe conducir a la toma de decisiones
irrevocables.
Al respecto, tras la derrota de la Concertación en 2010, este
fenómeno de crítica y conflicto ocurrió en forma más brutal de lo que se
recuerda: tomas en la sede de la DC por dirigentes de la juventud del partido;
se escuchaba a Lagos llamando a abrir “paso a las nuevas generaciones” y ser
generosos en el traspaso de la posta; a Girardi planteando la necesidad de
refundar la Concertación más allá de un cambio etario; se pronosticaba un éxodo
de militantes socialistas hacia MEO. Y al igual que ahora, se hicieron toda suerte
de llamados a cuidar a la DC y cautelar la unidad con ella. En fin, por todas
partes se hablaba de la muerte de la Concertación.
No obstante, ¿se renovó efectivamente la Concertación? ¿Tuvo
lugar un proceso de reinvención? ¿Los viejos liderazgos dieron lugar a las
nuevas generaciones? ¿Cambiaron las dirigencias? ¿Cambió la agenda del
conglomerado? La respuesta no puede ser categórica. Si bien es cierto que el
pacto electoral de 2009 terminó transformándose en un pacto programático en
2013, incluyendo al PC, ello fue posible gracias a los efectos del movimiento
estudiantil y las críticas surgidas de parte de los movimientos sociales. Así,
sin mediar grandes traumas, la Concertación fue capaz de encontrar en la
crítica al “modelo” el chivo expiatorio al cual atribuir todas las
responsabilidades y culpas de los problemas que aquejaban a los chilenos.
A todo esto hay que agregar un ingrediente adicional, la falta
de liderazgo fue paulatinamente congelando cualquier discusión interna y
conduciendo a que la única tabla de salvación fuera Bachelet, pues su
popularidad instaló un ambiente que nadie se atrevía a desafiar. Y los intentos
por hacerlo fueron, a lo sumo, tímidos, diríamos que casi calculados (Orrego,
Velasco y Gómez), lo que finalmente se reflejó en la primaria.
En general, todo este proceso no requirió grandes cambios en la
dirigencia; y cuando hubo cambios, no significaron una refundación. De hecho, a
juzgar por los resultados electorales, prácticamente se mantuvo la gran mayoría
de los Parlamentarios que habían sido electos en 2009 (de los 57 Diputados, el
77% fue a la reelección, y de ellos el 95% ganó).
La lección es clara: la política es más contingente de lo que se
cree, es más sorprendente de lo que imaginamos. De hecho, ¿quién hubiera pensado
que en 2013 los mismos que aprobaron y aplicaron una institucionalidad
aparecieran luego explicando que ello respondió al contexto histórico que
enfrentaron, pero que siempre les incomodó? La política real consiste en
aprovechar oportunidades y arbitrar información, lo que no difiere mucho de los
negocios, y es lo que dio respiro a la Concertación, hoy Nueva Mayoría. No
obstante, en democracia sólo una fracción de los ciudadanos-clientes es fiel y
leal, siendo un porcentaje decisivo de ellos muy volátil, y ante cualquier
falla no tardan en cambiar de “tienda”. Es a esas oportunidades a las que hay
que estar atentos.
Al respecto, una de las lecciones más importantes para la
Alianza es que el proceso que viene por delante debe tener como derroteros la
prudencia y el sentido común. El contrincante no está en su interior, sino que
afuera. Tal vez más que nunca se requiere de pragmatismo para abordar los temas
que vendrán. No cabe duda de que hay cuentas que ajustar, pero se precisa mucha
cautela.
Para muchos es hora de ofrecer nuevos sueños y quizá hay algo de
verdad en eso. Sin embargo, parece que los nuevos ciudadanos son más
pragmáticos e incrédulos y, sobre todo, poco acostumbrados a los sueños. Lo que
esperan es seguir anclados al desarrollo y superar la vulnerabilidad que aún
enfrentan (particularmente las clases medias emergentes); quieren que se los
trate con la dignidad de la que debe gozar todo “ciudadano-cliente” y eso no
tiene que ver con sueños, sino que con la exigibilidad de los derechos que adquieren
al elegir en las urnas.
¿Ampliar la Alianza a la DC?,
por
Axel Buchheister.
En una misiva escrita a dirigentes de Renovación Nacional,
Cristián Monckeberg hace interesantes reflexiones, como la importancia de hacer
política con base en las ideas y lo grave que fue que la centroderecha
abandonara las suyas en el discurso público, y un llamado a ampliar la Alianza,
incluyendo un acercamiento con la Democracia Cristiana.
Otros ya plantearon como una equivocación que se haya insistido
precisamente en la “Alianza” y no se haya preservado la “Coalición por el
Cambio”. En el hecho no hubo tal equivocación, porque ésta nunca existió:
consistía en la UDI y RN, más Jorge Schaulsohn y Fernando Flores; fue una
imagen para dar la sensación de amplitud y los hechos de fondo no pueden ser
simulados. La prueba es que su partido Chile Primero, como tal, desapareció.
Pero eso no quita que ampliar la base no sea indispensable, ya
que para gobernar hay que ser mayoría. ¿La opción razonable es la DC, como
plantea el Diputado RN? Ya hemos escrito antes sobre esto: tiene toda la
lógica, pero es un imposible. Lógica, porque se trata de un partido que en el
papel es de centro, que sostiene los valores del socialcristianismo, que
entroncan con la centroderecha. Tanto, que en otras latitudes la DC, como en
Europa (y no sólo en Alemania), es un partido de centroderecha. Pero es
imposible, no sólo porque la forma de proponerlo no es la adecuada, que viene a
ser como pedirle pololeo públicamente a una chiquilla que está con otro, lo que
dificulta y pone en guardia ante cualquier aproximación, sino porque la DC
chilena gira siempre a la izquierda y tiene un trauma con la derecha -quizás porque
proviene de aquí-, tanto que al final siempre ha preferido estar con aquélla.
Salvo, claro, cuando la cuestión se puso peliaguda, pero esa es una historia que fue convenientemente reescrita. Es
tanta la tendencia a la izquierda y la funcionalidad a los intereses de ésta,
que en contra de sus principios supuestamente básicos y los consejos (o
admoniciones) de su congénere teutona, aceptará formar coalición -no un mero
acuerdo electoral- con el Partido Comunista. Y lo hará mientras las bancadas
PPD y PS en la Cámara de Diputados acuerdan fusionarse, lo que no tiene otro
fin que atenazarla. Aceptará todo eso y más, incluso saliendo perjudicada,
porque conforme su ADN ve en la derecha la encarnación del mal, como lo definió
Eduardo Frei, su líder fundacional: “Ante el comunismo vemos que hay algo peor:
el anticomunismo”; sentencia que ya al finalizar el siglo XX quedó desmentida
como absurda por los hechos, pero que sigue determinando el inconsciente. Por
algo personeros DC ya rechazaron tajantemente y declararon sin destino la
pretensión del Diputado RN, aceptando únicamente acuerdos específicos por
conveniencia, como modificar el sistema electoral.
Lo posible es ampliar la base electoral de la centroderecha, más
que la coalición. Para ello es necesario un debate para fijar las ideas, y a
partir de eso, ver qué se aviene con vertientes próximas, y qué requiere y
puede ser reformulado. Ahí será factible captar votos que son de la DC, algo
que ya ha sucedido: de otro modo la centroderecha no habría alcanzado el poder
en 2010. Pero concordar con la DC misma, eso nunca sucederá.
Partiendo el año 2014,
por
Sergio Melnick.
Les deseo a todos de corazón lo mejor para este año, y en
particular al país y al nuevo Gobierno. Necesitamos más cohesión social y menos
pugnas ideológicas. Vamos todos en el mismo barco.
A partir de marzo le veremos la mano a una administración que ha
ofrecido tres grandes ejes de trabajo: Constitución, educación y reforma
tributaria. La economía mundial repuntará un poco más el 2014, de modo que eso
ayudará significativamente a Chile.
Diversos personeros de la DC han dado por muerta la asamblea
constituyente, lo que muestra la prudencia de ese sector, y han acotado los
cambios a tres temas: los quórums, el Tribunal Constitucional y el sistema
binominal. Cualquiera sea el camino que adopte el nuevo Gobierno, es
fundamental que entienda que las Constituciones, para ser legítimas, requieren
un apoyo del 75% o más de la población. Eso es lo que obliga a ponerse de
acuerdo realmente y a considerar de manera efectiva a las minorías. Buscar esos
grandes consensos es señal de madurez de un Gobierno.
La reforma tributaria irá sí o sí, ya que la Nueva Mayoría tiene
los votos. Hay que tener presente que esos cambios no son neutros para la
economía, más allá del voluntarismo de algunos sectores de izquierda.
Nuevamente, la prudencia es fundamental. Jorge Awad, destacado bacheletista DC,
ya ha puesto una gota de cordura al señalar en una entrevista de televisión que
el cambio del FUT quizás, podría, eventualmente, ocurrir el cuarto año del Gobierno,
deslizando así que es una muy mala idea. Si leemos entre líneas, lo da por
terminado, dando un aire de esperanza a la mediana empresa, que no tiene
posibilidad alguna de repartir dividendos por restricciones permanentes de la
caja, y sería ridículo pagar impuestos por dividendos no distribuidos.
Piñera entregará el Gobierno con las cuentas Fiscales ordenadas,
habrá corregido casi todo el déficit Fiscal heredado de Velasco (4%, según el
FMI), y habrá restituido el fondo del cobre, dilapidado también por Velasco, a
una cifra en torno a los US$ 23.000 millones.
Por eso, el verdadero partido de Bachelet se juega en la
educación, donde está difícil la pista. La Nueva Mayoría cayó un poco en la
trampa del populismo al ofrecer tres condiciones que compiten entre sí:
calidad, gratuidad y carácter público. Para mí, lo correcto era ofrecer
enfáticamente calidad y que nadie quedara afuera por problema de recursos. En
efecto, sólo la calidad es el objetivo central y fundamental en la educación,
todo el resto es instrumental, ideológico; poner los tres objetivos a la misma
promete tempestades.
De las nueve asociaciones estudiantiles, sólo una es liderada
por la Nueva Mayoría, y eso es una mala señal para el Gobierno. Todos deberemos
apoyarlo para tratar de neutralizar esa marea, que en algunos casos se
autodefine como anarquista, pues si bien está calificada legítimamente para
representar el problema, no tiene ni cerca la capacidad de definir las soluciones.
Son sin duda inteligentes, pero aún muy jóvenes, con poco conocimiento y
ninguna experiencia en esas ligas. Los políticos deben comportarse como adultos
y poner los límites adecuados.
La discusión sobre calidad, que debe ser anterior a la propuesta
de cualquier reforma, ni siquiera ha empezado, aunque hoy se trata de un debate
a nivel mundial. La clave de la educación en el siglo 21 es el lenguaje post
simbólico, que tiene que ver con la nueva sociedad digital, la cual funciona
con otros códigos. Lenguaje no es lo mismo que idioma, una diferencia que los
estudiantes quizá ni sospechan. Nuestro sistema de titulación universitaria
está claramente obsoleto, es muy rígido y obliga a los alumnos a especializarse
a los 16 años, lo que es un absurdo. Eso obliga a la PSU, una aberración que
transforma toda la educación media en una fábrica para pasar esa prueba, en
desmedro del sentido profundo de la educación. La brecha digital debe ser una
prioridad, pues ése es el verdadero analfabetismo del siglo 21.
Pensar que la educación va a mejorar porque pasa de los Municipios
al Gobierno central es un serio error; pensar que se pueden fijar aranceles
universitarios comunes para todas las universidades y mantener la calidad es
otro. Esperemos que prevalezcan la sabiduría, la cordura y los acuerdos.
La semana Política:
Alianza: la serenidad que ha faltado.
No fue positivo el desempeño de los partidos de la Alianza al cerrar 2013. Ante la vista de la opinión pública, sus dirigentes se embarcaron en una catarsis de tintes por momentos farisaicos, abundante en recriminaciones y escasa en ideas. Cual si un sector al que los votantes acaban de dar la espalda pudiera prescindir de algunos de los suyos, proliferaron discursos que -planteados como análisis pretendidamente objetivos- solo ofrecieron la descalificación de los aliados, para así exaltar las propias posturas y actitudes. Ciertamente, la centroderecha necesita revisar con honestidad las razones por las cuales perdió casi un millón y medio de votos tras cuatro años de Gobierno, pero el sentido de ese ejercicio no puede ser otro que corregir errores y rearmarse.
Para el sector, el próximo período se presenta difícil. A partir de marzo volverá a ser oposición, pero en una situación disminuida, con la Nueva Mayoría controlando los principales quórums del Congreso -a excepción de los de reformas Constitucionales- y decidida a hacer uso de ese poder. Solo un trabajo político inteligente y coordinado podrá permitirles a quienes serán desde marzo oposición no caer en la irrelevancia y, en cambio, levantar una propuesta alternativa que resulte convocante.
Poco se ha visto hasta ahora de las fortalezas que demanda esa tarea. Solo el llamado formulado por RN y la acogida de la UDI a la idea de reunirse y planificar el futuro de la Alianza abre alguna expectativa de que el sector pueda finalmente ponerse a la altura de las circunstancias. Se trata de una tarea de largo alcance, pero un primer paso mínimo sería el de dar término al clima descalificatorio y de amenazas (conducta en que han incurrido incluso Ministros de Estado, al advertir que podrían dejar el partido en que militan por discrepar de su directiva). Llegar en un ambiente de serenidad a los cónclaves partidarios de enero constituiría una poderosa señal de enmienda.
Reagrupamientos en la Nueva Mayoría.
Si en la Alianza ha abundado el ruido, en la
Nueva Mayoría (pacto al que solo la dirigencia democratacristiana le desconoce
el carácter de coalición) los movimientos han sido mayores.
La decisión de fusionar las bancadas PS-PPD concreta un anhelo del progresismo que se remonta a la década del 90, y que siempre se postergó para no incomodar a la DC y resguardar el llamado pacto histórico entre ese partido y el socialismo.
Que tales cuidados queden ahora atrás es una muestra de cuán distinta de la antigua Concertación puede llegar a ser la combinación que se apronta a asumir el poder. Tanto como eso, llama también la atención la insistencia de líderes DC por restarles trascendencia a estos cambios.
Tareas no abordadas.
Esa pacificación facilitaría al sector enfrentar temas que la última campaña hizo evidentes. Desde luego, su relación con la TV resulta hoy problemática. Abundan en ese medio de comunicación, el más importante en masividad, sesgos que perjudican a la centroderecha y que, aparte de las coberturas noticiosas, tienen expresiones más sutiles en el resto de la programación. Acertadamente, el Gobierno no intentó usar su poder para burdamente manipular al canal Estatal, pero eso no puede significar la indiferencia de un sector político frente a la TV en particular y a la llamada cultura popular en general.
Una paradoja es que, contando con sólidos centros de estudios, la centroderecha no haya podido levantar una plataforma de ideas atractiva en la última elección: algo falla en la relación entre sus técnicos e intelectuales y sus representantes políticos. También sus partidos deben fortalecerse. La campaña los mostró débiles incluso en su capacidad de captar recursos.
Por último, en un momento que es crítico, resulta crucial el testimonio de figuras públicas que se atrevan a sacrificar su independencia e ingresar a los partidos. Se han visto los casos de algunos Ministros, y ese ejemplo debiera multiplicarse con personalidades de ascendiente, no solo en beneficio de su sector político, sino de la solidez de las instituciones.
Lo que se juega en La Araucanía.
Son muchas las aristas del llamado conflicto mapuche, y esa complejidad lo torna de larga y difícil solución. Sería, sin embargo, inaceptable que, en el tiempo que tome resolver los temas involucrados -desde los problemas de pobreza hasta los de identidad cultural-, se llegue a asentar la percepción de que puedan existir en el país zonas al margen del Estado de Derecho. Ese es el problema fundamental planteado en La Araucanía, más allá de la gravedad -indiscutible- de cada hecho de violencia.
Por eso son delicados los alcances de episodios como el ataque a un helicóptero resguardado por un carabinero ocurrido esta semana. El sentido de la protección que puede brindar un efectivo en "punto fijo" trasciende a su persona: es la institución, como custodia del orden público, la que de ese modo se hace presente. A un ataque así debe seguir la reacción severa del cuerpo policial. Justo merecedor del aprecio ciudadano, Carabineros no puede aparecer desmedrado en una zona de Chile. Antes bien, le corresponde demandar no solo los medios materiales (en buena medida ya proveídos) y el apoyo necesario para cumplir su tarea.
Para el éxito de ella es fundamental el desarrollo de una adecuada labor de inteligencia. Responsabilidad de distintos organismos, a un año del caso Luchsinger no se advierten avances en superar las deficiencias. Concluir que en determinadas fechas es más probable la ocurrencia de atentados, pero sin poder anticipar objetivos ni desbaratar ataques, es un resultado demasiado modesto. Si en otros países organizaciones tan poderosas como la ETA pudieron ser infiltradas, cabe esperar alguna mayor eficacia que la demostrada hasta ahora al enfrentar a los grupos que utilizan la causa mapuche para promover la violencia.
Hora de balance Legislativo.
Quedan pocas semanas de trabajo Legislativo
bajo el Gobierno del Presidente Piñera, si consideramos que en febrero el
Congreso no opera y que en marzo se rebarajará el naipe Parlamentario con la
entrada de los nuevos Diputados y Senadores que fueron elegidos el 17 de
noviembre. Bien vale entonces repasar cómo ha sido el registro Legislativo de
esta administración que termina en marzo.
El resultado del balance es agridulce. Por una
parte, hay que reconocer un logro del Gobierno en mandar proyectos en múltiples
áreas donde era necesario hacer mejoras y también en responder a la ciudadanía
al aprobar muchas de las promesas de campaña de Sebastián Piñera, tales como el
posnatal de 6 meses, la eliminación del 7% de los jubilados y el Ingreso Etico
Familiar. Esto, además, en un contexto de reconstrucción tras el terremoto y
con una economía en buen pie.
Sin embargo, se observó bastante desorden en
las filas oficialistas (que, más que en votaciones adversas, se reflejó en
"ruido" ante los temas claves) y además se dejó sistemáticamente en
segundo plano una serie de temas propios de una administración de
centroderecha, como son las mejoras para potenciar el crecimiento (laborales,
de corte administrativo, energéticas, etc.). Más aún, dos proyectos de reforma
tributaria ocuparon una parte significativa del tiempo de debate Parlamentario.
El primer año marcó.
A todas
luces, el tono del debate Parlamentario se marcó el primer año, cuando el
Gobierno decidió mandar una serie de proyectos sociales, muy vistosos desde el
punto de vista de la opinión pública, pero dejando a la sombra aquellos que
permiten en el mediano plazo crear las condiciones para una mayor
productividad, y por lo tanto mejor calidad de vida y disminución de la
pobreza. La agenda eléctrica, por ejemplo, fue compleja y lenta, y la laboral,
aún cuando nutrida en iniciativas, prácticamente inexistente en términos de
resultados. El tan bullado proyecto de salas cuna, que pretendía reducir la
discriminación hacia las mujeres en el mercado laboral y, en general, bajar el
costo de contratación se ingresó ¡recién en 2013! y muy difícilmente se logrará
aprobar en este Gobierno.
Es cierto que al Gobierno de Piñera no le tocó
fácil porque no tenía mayorías nítidas en las Cámaras, pero aún así tampoco
logró alinear a los Parlamentarios propios en aquellas iniciativas menos
"lucidas" pero claves para el ADN político de una administración de
centroderecha. ¿Cómo se explica que en diciembre de 2013, apenas a tres meses
del fin del mandato, se haya mandado un proyecto pro inversión minera? ¿O que
el proyecto de carretera eléctrica no haya tenido mayor tramitación Legislativa
desde que se presentó hace ya dos años?
Indices de cumplimiento.
Si bien
los niveles de cumplimiento (Delivery Unit) han sido mucho más rigurosos y más
transparentes de cara a la ciudadanía que en Gobiernos anteriores, ha quedado
claro que el envío de proyectos de por sí no garantiza a los ojos de la
ciudadanía que el trabajo esté bien hecho. Si bien el Gobierno, en el marco del
último 21 de mayo, aseguró un 80% de cumplimiento Legislativo (y es probable
que termine con índices aun superiores con el creciente ingreso de proyectos al
Congreso en estas últimas semanas: consejo de estabilidad financiera, pro
inversión minera, etc.), esto no significa que el trabajo Legislativo tenga una
evaluación equivalente en términos de calidad.
Por ejemplo, el tan bullado proyecto del
posnatal sí estaba en el programa y sí fue aprobado, pero no se logró respetar
la inspiración inicial del Gobierno que aún cuando usaba el concepto de los 6
meses, lo hacía con mayor flexibilidad pensando en introducir una serie de
cambios que disminuirían el costo laboral para la mujer en edad fértil. Así
quedó fuera la idea de un prenatal incluido dentro de los 6 meses y flexible en
la medida de las recomendaciones médicas, y la idea de disminuir el fuero de
manera proporcional al nuevo beneficio y otras similares. Lo que salió fue un
permiso posnatal bastante rígido, cuyos efectos sobre el empleo femenino sólo
se podrán tasar al cabo de unos años. Dado que empezó a regir en medio de un
boom laboral, las mujeres aún no sienten el impacto en términos de
contrataciones, pero el efecto podría crecer en tiempos de desempleo alto.
Hay, sin embargo, otros ámbitos bastante
lucidos en términos de calidad y cumplimiento, como las reformas políticas, con
una agenda clara de mejoras a la democracia. Muchas de ellas se han visto
empañadas con los cuestionamientos post-eleccionarios, pero sin duda son un
paquete coherente e impulsado con fuerza. El voto voluntario e inscripción
automática, la Ley de primarias y el ahora debatido voto en el exterior, este
último pendiente aún de aprobarse, han sido logros políticos que convocaron
transversalmente en la idea de perfeccionar nuestro sistema electoral.
Prioridades finales.
Dado que ya pasaron las elecciones y quedan aún
algunas semanas de trabajo Legislativo, lo que debería esperarse es que se
trabajara en apurar aquellas iniciativas que se sabe no serán prioridad en el
Gobierno entrante. Entre las anunciadas por La Moneda (12 serán las
priorizadas), están los proyectos de Subsecretaría de Derechos Humanos y la
eliminación de las alzas de contribuciones de la tercera edad, ambas con seguro
respaldo por el equipo de Michelle Bachelet. Pero puede desaprovecharse la
posibilidad de aprobar proyectos avanzados, que son menos vistosos, y que de otra
manera estarán congelados los próximos cuatro años, como la agenda de
flexibilidad laboral y aquellos que tienen por objeto fomentar la inversión e
introducir competencia en distintos sectores de la economía. Entre ellos, el
proyecto de medios de prepago y los que buscan modernizar el mercado de
capitales y el funcionamiento del Estado.
Diversificación energética.
El menor precio que ha registrado el gas
natural y que en la Región Metropolitana se ha traducido en una significativa
baja en la tarifa que pagan los hogares que utilizan este tipo de combustible
-en Regiones se observa una realidad dispar-, confirma la importancia de contar
con fuentes diversificadas de abastecimiento energético.
Es positivo que la ciudadanía cuente con
alternativas para satisfacer sus requerimientos de energía, y es saludable que
la demanda responda a las señales de precio que entrega el mercado. En el caso
del gas natural, éste se ha visto beneficiado por una serie de condiciones
externas, lo cual ha provocado que este combustible actualmente presente
ventajas respecto de otro tipo de derivados del petróleo, como el gas licuado o
la parafina. Resulta razonable que si el precio del gas presenta condiciones
más favorables, ello también se traduzca en beneficios para los usuarios, como
ha ocurrido en la Región Metropolitana, donde la cuenta promedio de un hogar es
hoy 6% más barata que hace un año.
La economía chilena debe disminuir la alta
dependencia que hoy tiene respecto de los derivados del petróleo. Los nuevos
métodos de explotación del gas en Estados Unidos podrían llevar a que en
algunos años el precio del gas natural sea favorablemente impactado, en la
medida que el país del Norte masifique los envíos. Por lo mismo, es
indispensable que las políticas de energía que sigue el país favorezcan una
amplia competencia que asegure la posibilidad de aprovechar las oportunidades
que vaya presentando el mercado. Esto supone no privilegiar algunos
combustibles vía subsidios o cuotas distorsionadoras y tampoco encarecer o
descartar el uso de otros como el carbón, que ha sido estigmatizado, pese a
mostrar precios muy convenientes.
Controles económicos fracasados.
El anuncio de un nuevo convenio entre el Gobierno
de Argentina y el sector privado para congelar los precios de 100 productos
durante 2014 parece un hito más en la larga lista de medidas que, buscando ser
un paliativo para problemas como la alta inflación, la falta de inversión o la
fuga de divisas, ratifican el fracaso de una política económica
intervencionista como estrategia permanente. Antes bien, se trata probadamente
de un camino que conduce al agravamiento de los problemas.
Para evitar un alza desmedida de los precios a
lo largo de sus seis años en la Casa Rosada, el Gobierno de la Presidente
Cristina Fernández ha implementado en varias ocasiones el control de precios a
una amplia gama de productos. No obstante, estimaciones privadas sitúan la
inflación bordeando el 27%, la segunda más alta de la región y entre las 10
mayores del mundo.
Ante la falta de inversión privada en sectores
estratégicos de la economía, como el energético, la administración Fernández ha
implementado —junto con fijar las tarifas— una serie de políticas Estatizadoras
que trasladan al sector público la responsabilidad de proveer cuotas crecientes
de la energía que mueve al país. Los recientes y prolongados apagones en
distintas ciudades ilustraron tanto la falta de incentivos y garantías para que
los privados operen en ese mercado, como de la escasa capacidad del Estado para
sustituirlos en ese rol.
Y ante la fuga de divisas —que salen del país buscando
refugio en economías menos volátiles, menos penalizadoras del capital (nacional
o extranjero) y con mayores resguardos para el derecho de propiedad— el
Ejecutivo ha impuesto un complejo sistema de control de cambio que, además de
altamente ineficaz para los fines que busca (como lo demuestra la facilidad
para transar divisas en un muy activo mercado negro), castigan a empresas y
consumidores con montos límite y altos impuestos para compras en el extranjero
con tarjetas de crédito, entre otras restricciones. Los esfuerzos de los
turistas argentinos que llegan a Chile en estas fechas por cambiar su dinero o
por “prestar” sus tarjetas de crédito a cambio de moneda local son un dramático
recordatorio de lo anterior.
Diseñadas originalmente para enfrentar
problemas puntuales y coyunturas específicas, estas políticas se han convertido
en una parte integral de la política Fiscal de Argentina que sofoca la
actividad económica.
Venezuela, el país latinoamericano cuyos
problemas económicos más se parecen a los de Argentina, salvando las
diferencias, ha apostado con aun mayor fuerza y menor éxito por la intervención
Estatal para generar crecimiento y reducir la desigualdad social.
En efecto, la Venezuela bolivariana terminó
2013 con la inflación más alta de la región —56,2%, según cifras oficiales—,
pese a que allí el control de precios se ha aplicado durante más de 10 años a
una cada vez mayor variedad de bienes y servicios. La escasez de productos
básicos —especialmente alimenticios, no obstante los niveles históricos de
importaciones Estatales, pero también de otros insumos básicos, como el papel
higiénico o las toallas sanitarias— se ha vuelto una característica endémica de
la economía venezolana. Un desabastecimiento que, lejos de mermar gracias a la
porción creciente del aparato productivo que ha pasado a manos del Estado en
las administraciones chavistas, ha empeorado al punto de que hoy este país
petrolero importa la mayor parte de la gasolina que consume, pues la
intervención del Gobierno ha socavado la capacidad productiva y refinadora de
la industria de hidrocarburos.
Como en Argentina, el control de cambios en
Venezuela —cada vez más complejo, a medida que se crean categorías y tasas de
cambio para distintos ámbitos— ha fomentado un mercado informal que paga hasta
diez veces la tasa oficial.
En suma, en aquellos aspectos en que los
modelos económicos chavista y kirchnerista más se parecen —fijación de precios
y controles cambiarios—, la evidencia de sus malos resultados es una
experiencia que debiera ser tomada en cuenta por quienes promueven una mayor
injerencia del Estado.
Enfoques Internacionales: Las luces y sombras de
Uruguay.
Es notable que un ex tupamaro, que luchó con
armas para destruir la democracia y el libre mercado en la década de 1960, y
estuvo preso 14 años, hoy reconozca que "el capitalismo es muy fuerte para
generar riqueza", y que "si entierro el capitalismo, no tengo con qué
sustituirlo".
Por estos días, después de que The Economist
los eligiera el Presidente y el país del año, por "modesto, audaz y
liberal", muchos han mirado a la República Oriental como un ejemplo para Gobiernos
que buscan una mayor inclusión social. Los programas de Mujica y de su
antecesor han rebajado la pobreza desde el 39% al 6%, y según el Mandatario esa
es "una pobreza cultural", difícil de erradicar. Lo malo es que
Uruguay, que creció a un promedio del 6% por diez años, bajó dos puntos en
2013.
Mujica lo atribuye en parte a las dificultades
económicas con Buenos Aires. Algunas de ellas derivan de las decisiones de
política interna argentina, como la de restringir las ventas de dólares a los
viajeros, lo que golpeó al turismo local, y las trabas que se les imponen a los
productos uruguayos. Otras son represalias por decisiones uruguayas que han
caído mal al otro lado del río, como el pase para que la empresa UPM, ex
Botnia, aumente su producción de celulosa (producto que será la principal
exportación en 2014, superando a la carne y la soya), lo que para Argentina
transgrede el fallo de La Haya que pone un límite para evitar la contaminación
del río que comparten. Para Uruguay, esta es una decisión no transable, pues se
juega la inversión o no de tres o cuatro mil millones de dólares en otra planta
de celulosa. Este tipo de conflictos demuestra la crisis profunda y compleja
que vive el Mercosur.
Al panorama general positivo de Uruguay se lo
debe matizar con los problemas que podrían ser indicios de una etapa menos auspiciosa:
la creciente inseguridad pública, una inflación que terminó el año sobre el 8%
o un sistema de seguridad social que puede colapsar por el número creciente de
jubilados (las AFP aún no dan las primeras pensiones, por lo que el sistema
mixto no se ha puesto a prueba).
Pero quizá el problema más acuciante es la
educación. Una caída en los resultados de la prueba PISA encendió las alarmas.
El sistema está sufriendo los efectos de una reforma de Vázquez con la que el
gremio de profesores obtuvo participación en la administración de las escuelas.
Por las huelgas, el sistema público ha visto un éxodo de alumnos a los colegios
privados, sin subsidio estatal.
Desafíos de Chile en la ONU.
Por quinta vez en la historia de la
Organización de Naciones Unidas, Chile ocupa desde el miércoles un asiento no
permanente en el Consejo de Seguridad. Es todo un reto para un país que aspira
a ganar prestigio jugando un papel destacado en el concierto internacional. Las
reformas al interior del organismo deberían ser uno de los temas que se aborden
durante la membresía chilena.
Chile, además, tendrá que participar
activamente en todos los temas que se traten en el Consejo, especialmente los
referidos a la seguridad y la paz mundiales. Es la tarea primordial del
principal órgano de ONU. Sus miembros deben decidir si en determinada situación
de crisis internacional se está frente a una agresión y si la paz está en
peligro, y, de acuerdo a su mérito, optar por sancionar al agresor, o enviar
tropas de paz para controlar la emergencia.
Es importante que, al asumir el escaño, la
Cancillería haya ratificado nuestra vocación multilateralista. Tal como se
dijo, una prioridad nacional es que el CS "continúe haciendo aportes
concretos a la prevención y resolución de crisis que afecten la paz y seguridad
internacional". No faltan en el mundo situaciones de tensión extrema. En
el Medio Oriente, África o Asia se han vivido recurrentes episodios de
violencia o amenazas que han ameritado el pronunciamiento del Consejo. Sin
embargo, Chile debe ser cuidadoso al tomar partido. Cabe recordar los tensos
momentos que se vivieron durante la crisis de Irak, cuando se enfrentó la
disyuntiva de apoyar o no una resolución impulsada por EE.UU. para invadir ese
país árabe.
En cuanto a la ansiada reforma a la
institucionalidad de la ONU, vieja aspiración de los países con menos poder
relativo, está por verse el avance que presente en estos dos años, y los
aportes que pueda hacer Chile a ella. El tema es crucial: son demasiadas las
crisis frente a las cuales el Consejo ha quedado paralizado, producto de una
estructura nacida de otra realidad internacional. Por de pronto, Chile ha sido
un impulsor activo de cambios como la restricción al uso del veto por parte de
las cinco potencias; la incorporación de nuevos miembros permanentes, como
Brasil, y la ampliación del número de asientos no permanentes, para darles
cabida a regiones que, como África, estarían subrepresentadas.
Hacia el final de su membresía, al país le
corresponderá Presidir por un mes el Consejo. Será la oportunidad para plantear
un tema al foro; su elección será clave para el prestigio internacional que se
busca. La tarea le corresponderá al próximo Canciller.
Atentado terrorista en Rusia.
A poco más de un mes de que comiencen a
celebrarse los Juegos Olímpicos de Invierno en la localidad de Sochi, a orillas
del Mar Negro, Rusia ha vuelto a ser víctima del terrorismo. En menos de 24
horas, sendos atentados dejaron en conjunto 31 muertos en la ciudad de
Volgogrado, obligando al Gobierno del Presidente Vladimir Putin a incrementar
las medidas de seguridad en todo el país, en especial en la zona del Cáucaso
Norte.
El hecho de que el tipo de explosivo utilizado
en ambos ataques sea idéntico confirma que se trata de una ofensiva orquestada
por un solo grupo, aunque nadie se los ha adjudicado. Todo indica, sin embargo,
que se trataría de sectores islamistas que se encuentran en conflicto con Moscú
desde la primera guerra en Chechenia (1994) y pretenden -según han señalado sus
líderes- formar el denominado Emirato del Cáucaso. Pese a que el Gobierno ruso
se ha anotado varios triunfos en su lucha contra el terrorismo y cuenta para
ello con el mayoritario apoyo de la población de su país, aquel no ha logrado
ser erradicado.
El objetivo de los terroristas sería amenazar el
normal desarrollo de los juegos en Sochi, para intentar estropear los planes de
Putin, cuya administración ha invertido la exorbitante suma de US$ 48 mil
millones en la organización de la justa deportiva, con el objetivo de mostrar un
rostro amable y eficiente de Rusia ante el mundo.
Aunque es cierto que el Gobierno ruso a menudo
abusa de sus prerrogativas y sobrepasa la Legalidad democrática, la insistencia
de los grupos islámicos del Cáucaso por recurrir a las prácticas terroristas
deslegitima su causa a favor de la independencia y debe ser condenada sin
ambages, más aún si busca obtener difusión por la vía de generar temor en medio
de la realización de un evento deportivo.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.