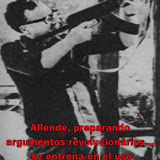Los ciegos en el
cine
por Orlando Sáenz.
Nosotros los chilenos, consciente o inconscientemente, hemos pasado la
vida observando, desde la platea privilegiada que enfrenta un telón de miles de
kilómetros de ancho, lo que ocurre en Argentina. Por eso somos testigos
fidedignos de uno de los fenómenos más impresionantes de la historia
contemporánea: el tránsito, en poco más de medio siglo, del primer al tercer
mundo de uno de los países más ricos e influyentes de la Tierra.
En la primera mitad del siglo XX, Argentina era una potencia política,
cultural y económica. Su pampa húmeda era granero del mundo; su riqueza
pecuaria no tenía parangones, y su macrópolis desde Buenos Aires a Córdoba
respondía por más de la mitad de la producción industrial de América Latina. A
la altura de la Segunda Guerra Mundial, sus reservas de oro superaban a Fort
Knox; a principios del siglo su ingreso per cápita superaba al de Estados
Unidos, y hacia 1915 sus exportaciones superaban la suma de las de Australia y
Canadá. Como consecuencia de todo esto, su influencia política y económica,
para no hablar de la cultural, pesaba más en nuestro planeta que la de todo el
resto del continente austral.
Hoy Argentina es un país del montón, sin crédito ni prestigio. Su ingreso
per cápita es inferior al nuestro; registra un impresionante récord de
compromisos internacionales incumplidos; sus desórdenes internos ya no son
noticia por lo reiterados, y solo la exportación de soya evita la bancarrota de
un Estado artificialmente hipertrofiado que paniagua a un enorme porcentaje de
la población. Hoy, si se quiere ver qué hace lo que queda del capital
trasandino, hay que ir a ver edificios en Florida y Panamá, pero no nuevas
fábricas en Córdoba o en la ubérrima Patagonia, y la cacería del dólar es el único
deporte que amenaza la popularidad del fútbol. El pueblo que, alineado detrás
de San Martín, liberó a la mitad de Sudamérica, hoy parece solo capaz de
vociferar patriotiquería en los estadios, pero es incapaz de la disciplina y el
esfuerzo para reversar esta fenomenal caída.
¿Qué es lo que ha ocurrido para que Argentina haya sufrido esta
catástrofe? La historia no registra ni una guerra ni un cataclismo natural que
ni remotamente la justifique. Lo que ocurrió a mitad del siglo XX fue la
llegada al poder del General Perón, que plasmó la mortal combinación del
populismo de Estado y la presión de las pobladas vociferantes, que se ha
demostrado capaz de descalabrar cualquier prosperidad nacional. Esa combinación
trituró la institucionalidad, lesionó el Estado de Derecho y dañó de tal modo
la Gobernabilidad que la mayor parte del poder político ha quedado
irrevocablemente transferida a grupos factuales en que anida la corrupción más
extrema y la irresponsabilidad más descarada. La prolongación de esa situación,
casi sin pausas, por más de medio siglo, explica sobradamente el desolador
espectáculo actual.
Cualquiera diría que la observación del dantesco destino de Argentina
inhibiría de raíz cualquier intento de seguir ese camino en Chile, pero resulta
que en 1969 una parte considerable de nuestro electorado legitimó un régimen
que intentó seguirlo, como fue el del Presidente Salvador Allende. En esa
ocasión, la reacción popular evitó la acción prolongada de esa trituradora de
la prosperidad que es la combinación populismo-calle, pero estamos hoy a días
de una elección en que las mejores posibilidades de éxito están en un
conglomerado que más que insinúa esa perspectiva. La propia señora Bachelet ha
amenazado con modificar la institucionalidad con la fuerza de esa combinación y
muchos de sus patrocinadores anuncian, sin reservas, que trabajarán desde
dentro del gobierno y desde la activación de la calle para lograr lo que se
proponen. Fue el mismo trabajo en dos niveles que el Presidente Gabriel
González Videla desmontó con la Ley de Defensa de la Democracia, demostrando un
valor y una responsabilidad que difícilmente se detectan en la actual
candidata.
¿Cómo es posible que nuestra continua visión argentina no sea suficiente
para inducirnos a evitar los peligros de ese sendero político? La respuesta
está en que a nuestro cine van demasiados ciegos, que ni ven ni oyen el ejemplo
que tienen a pocos kilómetros de distancia. Por cierto que no se trata de
ciegos fisiológicos, sino de quienes ven, pero no observan, y oyen, pero no
entienden. Es, en última instancia, un problema de cultura y un índice de cómo
esta ha decaído en Chile. Esos ciegos pueden perfectamente poner a Chile en la
ruta de Argentina y, aunque abran los ojos del entendimiento cuando los hechos
los obliguen, ya no podrán evitar que la fecha del 15 de diciembre de 2013 no
pase a la historia por el triunfo de la Nueva Mayoría, sino que por el fin del
ciclo de progreso espectacular que Chile ha protagonizado en las últimas
décadas.
Lo que se juega,
por Joaquín
Fermandois.
Tras
la primera vuelta, el panorama se ha decantado al menos en un sentido. La Ley
de probabilidades de que en esa instancia se decidiría todo se vio desmentida
al contarse los votos. Sin embargo el panorama general apenas cambió y el
desenlace es más que seguro. Nada puede descalabrar a Michelle Bachelet, una
suerte de candidata-teflón, que se cae y no se quiebra, en analogía con Ronald
Reagan, a quien se le llamaba Presidente-teflón, ya que los escándalos y crisis
de su Gobierno no dañaban y ni siquiera agrietaban su siempre alta popularidad.
¿Tiene sentido, entonces, contener esta marejada? Sí, porque no hacerlo crearía una fatídica descompensación en la vida política. Si miramos al Chile actual en lo esencial como continuidad desde 1990 —como a mí me parece que debe hacerse—, se puede concluir que el sistema funcionó relativamente bien con la centroizquierda en el Gobierno y la centroderecha en la oposición. Cuando se invirtieron las cosas, algo se descarriló, y las grandes movilizaciones no fueron más que uno de los rostros del nuevo escenario.
La Concertación dejó de creer en ella misma, es decir, en cómo configurar una idea de la democracia moderna que pudiera desempeñarse a la altura de los tiempos. Y la derecha, en el Gobierno o en los partidos, perdió toda noción de cómo explicar lo que quería hacer y cuál era su meta. Ello, en medio de una administración que no ha hecho nada de mal las tareas por las que principal, pero no exclusivamente, se debe juzgar a los Gobiernos. Si esto fue producto de una convulsión que retorna cada cierto tiempo indeterminado —como tiendo a pensarlo— o fruto de un malestar definitivo “con el modelo”, como suele afirmarse, es algo sobre lo que se debatirá sin fin. Lo que fue la Concertación está en búsqueda de algo nuevo, encantada con levedad, pero no del todo convencida, acerca de las bondades del populismo latinoamericano y, a la vez, cómoda en la nueva democracia chilena. Solo resta la inercia para que las cosas vuelvan al redil. No es suficiente.
La derecha, en un proceso de autodestrucción —alimentado también desde La Moneda— que no le sucede por vez primera, quedó fuera del juego en términos del lenguaje público y de destreza en la competencia política, y ha luchado con éxito por su mera supervivencia. ¿Importa? Sí, y mucho. Acecha el “síndrome 1965”, cuando en las elecciones Parlamentarias de marzo de ese año la derecha fue pulverizada. La consecuencia fue que las otras fuerzas quedaron sin contrapeso y no tuvieron límites los experimentos y temeridades mentales y prácticas. No es que la derecha de antes haya sobresalido por su brillantez, sino que el sistema se desbalanceó por la ausencia de equilibrio. En muchos sentidos la situación de ahora es muy diferente. El país está más consolidado, aunque también vacilante consigo mismo, y a la derecha le pudo ir peor en las recientes elecciones (se lo hubiese merecido, aunque no creo que con un buen resultado para Chile).
La búsqueda de ese equilibrio debiera ser la meta del próximo domingo. Si Evelyn se eleva muy poco por sobre el cuarto que obtuvo en la primera vuelta, sería una grave derrota psicológica. Si alcanza el tercio o un poco más de la votación, queda en una situación desmedrada, aunque no sin mérito personal, teniendo en cuenta la situación rocambolesca que en último término originó su candidatura. Sería, de todas maneras, un triunfo atronador para Michelle Bachelet. Si Evelyn Matthei alcanza o hasta supera un tris la figura —por ahora mágica— del 40%, volvería a crear un atisbo de simetría, sobre la cual se puede negociar un futuro sensato. Evelyn quedaría también como carta válida para 2017.
Depende de ella,
por
Leónidas Montes.
Se
acerca el gran día y, con ello, un nuevo Gobierno. Esta semana, hay que
reconocerlo, ha sido políticamente tranquila. Quizá demasiado. Pareciera que el
calor hubiera reemplazado el fervor electoral. Es como si ya todo estuviera
dicho. O escrito. La derecha, humillada y derrotada por la maligna fortuna,
debe hacer su catarsis. En cambio, la Concertación ha sido tocada por la buena
fortuna. Esa diosa Fortuna de los clásicos que representa la suerte, la
abundancia y la fertilidad, ha bendecido a la coalición opositora. ¿Se imagina
usted a la Concertación sin ella? Sólo recuerde los problemas que tenía la
oposición. Parecía destruida, sin norte. No había orden y cundía la
desesperación. Algunos próceres de la vieja guardia auguraban que nunca
volverían al poder. Pero ella volvió. A un nuevo Chile donde campean la
desconfianza y el hastío hacia los políticos y la política. Bachelet ha bajado
desde los cielos de Nueva York para enmendar el rumbo. Su imagen y figura
inspiran esa confianza que se ha visto vulnerada, abusada. Si hasta su nombre
ahora lo pronunciamos con un acento reverencialmente afrancesado.
La
Concertación, rescatada y anestesiada por “Mishelle Bashelet”, se convirtió en
la Nueva Mayoría. La única diferencia es que se agrega el Partido Comunista. Es
cierto que el PC chileno es algo anacrónico. Algunos camaradas deben
ruborizarse al recordar la carta que firmaron y enviaron a Kim Jong-un, el
joven líder de la dinastía comunista que sucedió a su padre Kim Jong-il que
también sucedió a su abuelo Kim Il-sung. El joven dictador recién destituyó a
su tío y mandó a fusilar a sus colaboradores. Pero el caso de la dinastía
castrista no es tan diferente. Ese dictador, que algunos jóvenes idealistas
todavía consideran como un “faro de esperanza”, sigue tras las bambalinas del
poder. Convertido en una leyenda, Fidel Castro todavía hace de las suyas. En la
Cuba revolucionaria suceden cosas raras. Ocurren accidentes extraños. Y la
policía secreta hace lo que quiere. Pero en esa isla, donde el régimen
castrista envejece y agoniza, hay buenos médicos. Nadie podría negar que, en
ese paraíso de la igualdad, la atención médica que recibe el anciano líder es
excepcional. Pero estos detalles no nos interesan en Chile. Tampoco nos
importan las excentricidades de la señora K. O las locuras de Maduro. Somos
como otra isla.
Lo
positivo es que el PC, al entrar a la arena política, se institucionaliza. Y
finalmente evolucionará como lo han hecho los comunistas en Europa. Que el PC
local se adapte a la realidad democrática es una buena noticia. Pero que
entiendan el valor de la verdadera democracia, es otra historia. Ya no tienen a
Rusia, ni a la RDA. En lo concreto, sólo les queda Fidel y, a lo lejos, esa
figura vergonzosa y caricaturesca de Kim Jong-un. Pero la realidad del Congreso
y del país se debería imponer por sobre esos discursos que mantienen encendido
el dogma y la fe comunista. Como esa verdadera religión que es, seguirán
pregonando sus ideas con esa convicción que sólo les entrega la fe, esa fe que
impone un orden férreo entre sus militantes. Porque al final, lo único que no
pierde un ateo ideológicamente convencido es su fe.
La
buena fortuna de la Nueva Mayoría es ella, Michelle Bachelet. Ella decide. Ella
envía las señales. La lealtad y el silencio son la clave. En su comando rondan
el misterio y el hermetismo. Su círculo cercano se cuida. Nadie quiere quemarse
o que lo quemen. En definitiva, como todo es ella, dependemos de una persona. Y
eso, a cualquier liberal, le genera cierto desasosiego y desconfianza. Esta es
la verdadera incertidumbre. No sabemos si se corrió mucho a la izquierda o si
sigue siendo moderada. Si elegirá a fulano o fulana para tal Ministerio. Todo
depende de ella, de su intuición, de su instinto. A ella le tincaba que el
Transantiago no iba a funcionar. Algo le decía que no lo hiciera, nos confesó.
Y esa vez, tenía razón. Pero puede que no siempre la tenga.
Es
cierto que ha moderado su discurso. No hará tonteras, nos dice. Ya se tragó el
Transantiago, insiste. Ojalá que ahora no se equivoque. Pero para que así sea,
lo más importante es votar. Y así no depender tanto de una sola persona.
Un vaso medio rojo,
por
Juan Cristóbal Nagel.
Las
elecciones Municipales en Venezuela significaron la consolidación del statu quo
que mantiene a este país en vilo, con dos fuerzas altamente polarizadas que en
términos electorales son casi equivalentes.
El
Gobierno obtuvo la mayoría de las Alcaldías disputadas. La fortaleza del Gobierno
estuvo en ciudades medianas (cien a doscientos mil habitantes) como Puerto
Cabello o Guanare. De las ciudades grandes, solo consiguieron ganar Maracay (1
millón de habitantes) y el centro de Caracas. El chavismo continúa siendo
hegemónico en gran parte de la Venezuela rural.
La
oposición se consolidó en los grandes centros urbanos del país. Ganó cuatro de
los cinco Municipios de Caracas, así como la Alcaldía Mayor de la ciudad, una
especie de Intendencia Metropolitana. También ganó en las principales ciudades
del interior del país: Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, San Cristóbal,
Maturín y Mérida se anotaron con el movimiento opositor. La “guinda” que coronó
la torta opositora fue la conquista de la Alcaldía de Barinas (más de 300 mil
habitantes), capital del Estado natal de Hugo Chávez.
¿Qué
ocurrió con el voto popular? Depende de cómo se lo mire. La alianza del PSUV
ganó a la opositora MUD por siete puntos, pero si se incorporan a los votantes
disidentes chavistas y a los opositores que concurrieron divididos, la
oposición supera al chavismo. A pesar de que las cifras oficiales todavía se
están procesando, Venezuela continúa siendo un país dividido por la mitad.
Muchas
veces se dice que el quiebre en la sociedad venezolana ocurre por estratos
sociales. Hay algo de verdad en eso, pero hay un quiebre geográfico importante
también. El votante urbano tiende a ser más moderado, mira con recelo el
populismo, y no quiere una sociedad cubanizada, por lo que tenderá a votar por
los candidatos de la oposición. El votante rural —aquel que vive donde no hay
muchas empresas, y donde el gran “cacique” económico es el Estado— pareciera
caer más fácilmente por las ofertas demagógicas del chavismo.
La
oposición, que había enmarcado esta elección como un referéndum para la gestión
de Nicolás Maduro, quería demostrar que el “chavismo sin Chávez” era un
fracaso. Con una contundente victoria, pretendían abrir las puertas para una
transición enmarcada dentro de la Constitución. Eso tendrá que esperar.
Mientras
tanto, el tiempo juega en contra del Gobierno. Los precios del petróleo
continúan cayendo, y la situación Fiscal del Gobierno es como la de la economía
venezolana en general, muy precaria. El Gobierno ha comenzado a recurrir a la
fuerza para manejar las dificultades, comprando o amenazando medios de
comunicación, atacando a empresarios privados y aumentando su control sobre la
economía.
A
la par de ello, el Gobierno se muestra poco hábil en su gestión. Los apagones
siguen causando estragos sobre la vida de las personas, y Nicolás Maduro
continúa apareciendo poco capaz de establecer una narrativa que le permita la Gobernabilidad.
Entre sus alusiones al “Comandante supremo”, sus teorías estrafalarias acerca
del “saboteo” opositor a la red eléctrica, y su alegato de que la oposición
lleva a cabo una “guerra económica”, el resultado es que los votantes urbanos
no le creen.
Así,
entre la fuerza y la farsa, el statu quo venezolano continúa, esperando que el
mercado petrolero termine quebrando el empate y decidiendo la viabilidad futura
de la Revolución Bolivariana.
Programas Presidenciales y crecimiento.
El
crecimiento económico no ha recibido una atención protagónica en los contenidos
y en el tono de la campaña Presidencial de segunda vuelta. Es otra de las
ausencias en una campaña que no ha logrado perfilarse como habría sido
esperable. Para la Nueva Mayoría, el crecimiento no es uno de los ejes de su
programa, pues este se ha centrado en cambios estructurales en la organización
de la educación, del sistema tributario y de la Constitución.
En
el caso de la Alianza, a pesar de que el crecimiento sí forma parte fundamental
de su programa, el lenguaje y el debate de la campaña han sido capturados en
parte por la respuesta a los tres ejes del programa de Michelle Bachelet y la
forma en que Matthei enfrentaría esos temas, y, en parte, por la discusión
sobre la Justicia, la igualdad y los abusos, que han copado la agenda.
Lamentablemente, eso ha obligado a su comando a destinar más tiempo a discutir
“lo que el Estado puede hacer por las personas, y menos a lo que las personas
pueden hacer por sí mismas y por su país”.
Esa
famosa frase del discurso inaugural del Presidente Kennedy, de enero de 1961,
resume con precisión y realismo que lo que construye una nación es aquello que
hagan las personas individuales con su esfuerzo diario. En particular, el
crecimiento económico —base del mejoramiento de la calidad de vida de los
ciudadanos, por su contribución a la creación de riqueza del país y por la
posibilidad que abre para crear bienes públicos que beneficien a todos, además
de ayudas específicas para los más vulnerables— se funda mucho más en el
emprendimiento y el empeño individual de cada uno, y menos en lo que el Estado
les entregue como ayuda, por importante que ella sea.
Con
todo, el crecimiento, aunque relativamente ausente de la campaña, no lo está de
los programas. El de Bachelet contempla lanzar una agenda de productividad,
innovación y crecimiento, y otra de energía. El impulso que el Estado daría a
esos esfuerzos sería parte de su sello, en particular en los temas energéticos
y en el agua —una posible Empresa Nacional de Energía a partir de Enap, y un
Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos—. Algo similar ocurriría con
las pymes, creándose una red de apoyo y acompañamiento a nuevos emprendedores,
a partir de Corfo y BancoEstado. En innovación se crearía una Subsecretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación, y se fortalecerían el Consejo Nacional de Innovación
para la Competitividad, las Becas Chile y los clusters Regionales. La reforma
tributaria que financiaría la educación tendría un efecto indirecto y de más
largo plazo en el crecimiento, aunque para que recaudase los recursos que
espera, requeriría que las empresas tengan altas utilidades y que no enfrenten
un ambiente hostil.
En
cuanto a crecimiento, el programa de Matthei está orientado a incentivar el
aumento de la inversión, fortaleciendo la certeza Jurídica que la rodea y
atrayendo inversión extranjera en sectores no tradicionales, con tasas
impositivas de 25% en vez de 35% durante 10 años. También considera promover
una Agenda de Competitividad 2.0, impulsando el emprendimiento y bajando la
burocracia —notarios, timbres, certificados—, y una pro-pyme mediante
incentivos tributarios, tanto relativos a la inversión como postergando el pago
del IVA en 30 días.
Así,
pese a que la campaña no se ha centrado en el crecimiento, al analizar las
medidas propuestas al respecto, se observa una mirada más dirigista en el caso
de la Nueva Mayoría, y otra de más confianza en las personas como principales
creadoras de riqueza, en la Alianza.
Es
difícil que el elector corriente extraiga de ahí conclusiones, pero la historia
mundial sí las brinda abundantemente respecto de los resultados de uno y otro
enfoque.
Certezas para la inversión.
Una
polémica se ha desatado entre el Gobierno y el comando de Michelle Bachelet por
declaraciones del Ministro Secretario General de la Presidencia, sobre los
efectos del programa de la candidata de la Nueva Mayoría sobre la actividad
económica y la inversión. Más allá del debate técnico que pueda darse en esta
materia, hay algunos puntos que deben analizarse de manera de enfrentar el tema
de fondo: la insuficiente inversión en Chile y cómo el país atrae el interés de
capitales extranjeros. Hoy, Chile tiene una inversión en torno al 25% del PIB,
pero debería estar sobre el 30% si queremos mantener las tasas de crecimiento
sobre el 6%, que generen mejores y más empleos.
Para
elevar el nivel de inversión, el país enfrenta varias dificultades, entre
ellas, el encarecimiento de la energía debido a la lentitud del Estado para
resolver este nudo, que se complica con la Judicialización de varios proyectos.
También inciden los errores de los privados en la paralización de inversiones,
siendo el caso de Pascua Lama el más reciente. Adicionalmente, ha habido
lentitud en el desarrollo de concesiones de infraestructura, que al final del
periodo de este Gobierno vuelven a acelerarse con el puente del Chacao y un tramo
de la autopista Américo Vespucio Oriente. A lo anterior habría que agregar el
entorno internacional, con un robustecimiento de la economía de EE.UU., que
atrae mayores inversiones.
Todas
estas variables en juego que inciden sobre la inversión no pueden asignarse
como responsabilidad de la Nueva Mayoría. Opinable es el asunto de las
expectativas, materia sobre la que tampoco existen datos objetivos para
concluir que la inversión ya esté afectada por dicha candidatura. Sin embargo,
el programa de esa coalición contiene elementos que pueden producir
incertidumbres en algunos sectores empresariales nacionales y extranjeros, y
sería de interés para el país que sean clarificados. Entre ellos está la
eliminación del DL 600, el detalle de la reforma tributaria y una puerta
abierta a cambios a la autonomía del Banco Central. Otra tema que genera dudas
es el concepto, agregado, de dominio “pleno” de las aguas y los recursos
mineros, entre otros, que tiene implicancias sobre los límites de la propiedad
para los inversionistas.
Estas
iniciativas y otras pueden generar algún grado de incertidumbre, por lo que
sería deseable que se profundice en su explicación y en las medidas que se
proponen para aumentar la inversión pública y privada.
La economía chilena de cara a un nuevo
ciclo.
El
informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre indica que, junto con una
incipiente superación de la recesión en Europa, tasas menores de crecimiento en
China y una recuperación más clara en Estados Unidos, estaría finalizando el
“súper ciclo” económico que benefició a Chile con bajas tasas de interés,
buenos precios de exportaciones y abundante financiamiento externo. El país
tendría un crecimiento en 2014 parecido al de este año, sustancialmente más
pausado que lo vivido en los tres años previos. El Banco Central estima que la
cuenta corriente tendrá un déficit en 2014 en torno al 3,7% del PIB, en su
opinión manejable, y que no habrá amenazas inflacionarias, en el contexto de
una desaceleración continuada de la demanda agregada. Habría menos presión en
el mercado laboral, pero una situación de empleo todavía positiva. Subsistirían
riesgos macroeconómicos: algunos de alto impacto, pero de baja probabilidad de
ocurrencia, como una desaceleración severa de China o una crisis financiera
mayor en Europa; otros, como la cuasi certeza de la pronta corrección en la
política monetaria de Estados Unidos, de impacto acotado.
Sin
perjuicio de su corrección técnica, cuesta conciliar esta tranquilizadora
visión macroeconómica con la evidente mayor sensibilidad en el ambiente de
negocios del país, que se refleja, por ejemplo, en el desempeño del mercado
accionario chileno. El mismo IPoM ilustra la fuerte caída de los precios en
dólares de acciones de sociedades anónimas chilenas durante 2013, que excede
largamente la baja en precios de acciones en los países emergentes, y en
particular las de Latinoamérica. Todo esto, a pesar de un mejor comportamiento
relativo de los flujos de financiamiento externo hacia el país.
Más allá de la sostenibilidad macroeconómica,
el fin del “súper ciclo” económico está coincidiendo con la revisión de un
ciclo político que se extendió por más de 20 años, cuando el país creció,
disminuyó su pobreza y posibilitó el desarrollo de una clase media poderosa que
hoy presionaría por ajustes. Esta revisión, según se percibe, pone en discusión
importantes aspectos institucionales, fiscales, tributarios, o relativos a
políticas sociales, todos muy relacionados con los incentivos a la acción
empresarial, y en parte debe ser la explicación de la mayor incertidumbre y
cambio en expectativas que se expresan en una menor valoración de las empresas.
El
mercado también puede estar estimando efectos más severos para Chile del cambio
en política monetaria en Estados Unidos. El tamaño del balance de la Reserva
Federal no tiene precedentes históricos, y no es fácil anticipar la forma
precisa de las políticas por las que va a evolucionar hacia una mayor
normalidad, ni los desarrollos que experimentarán las expectativas de los
agentes económicos, que son igualmente relevantes.
En
definitiva, mirando al 2014, las perspectivas deben considerar las tendencias
macroeconómicas domésticas, las incertidumbres en torno a condiciones
económicas externas, y una parte importante de la atención debe ser puesta en
los temas estructurales de los que depende que un eventual nuevo ciclo político
se dé en un contexto de prosperidad económica mantenida.
Licitación de terrenos Fiscales.
El
Ministerio de Bienes Nacionales ha anunciado la licitación de diversos terrenos
a lo largo de Chile, con el fin, entre otros, de hacer viable una serie de
iniciativas que están a la espera de una posible ubicación para sus proyectos.
Por cierto, la venta de tales terrenos se ha hecho coordinadamente con otros Ministerios,
para asegurar que en tales espacios estén presentes en el futuro los proyectos
de viviendas con otros de carácter industrial, energético o turístico, por
citar solo algunos. Si bien cabe esperar un mayor ordenamiento territorial como
resultado de estas licitaciones, la experiencia indica que el país debiera
mantenerse atento a lo que se haga en este campo.
Algo
más del 50% del territorio nacional pertenece al Estado y está en manos del
Ministerio de Bienes Nacionales. Esto ha causado variadas trabas a diversos
proyectos que no pueden encontrar las ubicaciones necesarias para realizarse,
incluyendo en algunas Regiones los espacios apropiados para construir
viviendas. En Antofagasta se ha llegado a tener las casas y departamentos más
caros del país, por encima de la Región Metropolitana, en parte debido a la
escasez de suelos, pese a que BB.NN. es dueño de buena parte de los terrenos
que rodean a la ciudad. Licitaciones anteriores han motivado quejas de parte de
sus potenciales compradores, por los altos precios que solicita el Estado. Si
bien este no debiera tener como único fin aprovechar al máximo la alta demanda
que ocasiona el auge minero, tampoco puede destruir el mercado ni perder el
mayor valor que objetivamente han adquirido tales terrenos.
La
Cámara Chilena de la Construcción ha objetado que no sean más las licitaciones
de sitios y que el Estado esté sentado en esos espacios que podrían aliviar al
mercado en Antofagasta, donde existen miles de subsidios otorgados, pero no han
encontrado forma de colocarse. Algo similar, aunque en menor escala, sucede en
otros polos de desarrollo nacional, como Puerto Montt.
Además
de las dificultades de encontrar terrenos, quienes quieren desarrollar sus
proyectos se topan con los planos reguladores de las ciudades, que están
atrasados o fijan exigencias poco realistas. No obstante, las situaciones de
una ciudad a otra son muy diversas, y si existen carencias de planos
reguladores, también hay otros que son resueltamente defendidos por sus
actuales vecinos, con atendibles razones. El buen ordenamiento del territorio
es una exigencia de los tiempos actuales, en que un proyecto turístico de
grandes magnitudes puede quedar anulado por otro pesquero, industrial o minero.
Dadas
las complejidades que involucra la política de Bienes Nacionales, deberá
examinarse con cierto grado de detalle la licitación de más de 300 inmuebles en
todas las Regiones del país. Según lo informó el Ministro del ramo, se piensa
vender siete mil hectáreas y concesionar otras 13 mil en el año 2014. En
ocasiones anteriores, algunos de estos grandes procesos de enajenación han
terminado decepcionando, sin lograr la venta ni la concesión de los grandes
paños anunciados. Esta vez, todo parece indicar que se trata de lugares que
deberían despertar el interés de los inversionistas. La mayor parte de los
terrenos ofertados corresponderá a la categoría habitacional, con ubicación en
la zona norte, donde estos prácticamente se licitarán en todas las ciudades.
Pero también habrá concesiones orientadas al turismo, que no siempre tienen una
historia positiva, pues suele suceder que terminan en ocupaciones que destruyen
el valor de tales ubicaciones. El que este anuncio se produzca a poco de un
cambio de Gobierno introduce una incertidumbre adicional, pero también crea la
oportunidad de darle continuidad a una política necesaria.
Debilidad ante agresión al Presidente.
La
agresión de la que fue objeto el Presidente de la República el viernes pasado
-cuando una mujer le lanzó un escupitajo, además de un ligero golpe y proferir
insultos verbales- constituye un acto grave y que, lamentablemente, por ahora
ha encontrado una débil respuesta en Tribunales. Estos calificaron el episodio
como una cuestión de relevancia menor. Con ello se ha sentado un negativo
precedente, porque la señal que se transmite es que la agresión al Jefe de
Estado -y por lo mismo, a cualquier autoridad- pareciera no tener mayor
importancia, lo que constituye un golpe a la institucionalidad republicana.
Si
bien la mujer -dirigente de las Asambleas Populares de Puente Alto- fue
imputada por la Fiscalía por el delito de atentado contra la autoridad, el Tribunal
de Garantía estimó que apenas se trata de una “falta”, lo que justificaría su
libertad sin necesidad de aplicar medidas cautelares. Resulta discutible esta
apreciación jurídica, más aún cuando la agresora se ufanó de sus actos y señaló
que si pudiera “lo volvería a hacer mil veces”.
En
el último tiempo se ha registrado una serie de agresiones a autoridades que no
han encontrado una sanción ejemplificadora. Uno de los casos más llamativos fue
la violenta manifestación que un grupo de activistas realizó en dependencias
del ex Congreso Nacional, ocasión en que fue violentado el Ministro de
Educación, además de verse interrumpido el trabajo Legislativo.
Inexplicablemente, el Tribunal consintió en que los agresores recibieran como
sanción realizar campañas de “bien público” -acuerdo que fue desestimado por la
Corte de Apelaciones-, lo que sienta la impunidad y envía una equívoca señal a
la sociedad, caso que parece estar repitiéndose con la agresión al Presidente
de la República. No tiene lógica alguna que los Tribunales apliquen la Ley de
una manera tan laxa, en especial cuando se encuentra en juego el principio de
autoridad y su actuación puede llegar a fomentar actos que pudieran llegar a
ser más violentos.
Correspondencia destacada.
Señor
Director:
El acertijo del gato.
La
Concertación, perdón, la “Nueva Mayoría”, es decir, el PC agregado a aquella,
ha colocado a Chile en una encrucijada vital, que en una primera fase se
definiría el próximo 15 de diciembre, si es elegida la señora Bachelet.
Esta
situación me evoca un discurso que le escuché a don Eduardo Frei Montalva en un
acto electoral, en que recordaba un texto de un libro de enseñanza de francés
cuando este idioma era materia obligatoria, una especie de acertijo respecto de
un felino, y que decía: tiene los ojos de un gato, los bigotes de un gato, el
pelo, la cola, las orejas, etcétera de un gato, pero no es un gato. Y ante el
desconcierto de la juventud colegial el relato terminaba disipando su
curiosidad al precisar que no se trataba de un gato, sino de una gata.
Cuando
la Nueva Mayoría se refiere a temas esenciales como la educación, el esquema de
las actividades económicas, y la estructura política del país, en un “papel en
blanco”, como lo ha puntualizado el constituyente del 2005, no es difícil
suponer que está esbozada la construcción de una república socialista,
manifestada con términos reiterativos fuertes, como “cambio radical y profundo”
y “creación de un nuevo ciclo histórico”. ¿Una Revolución?
Los
protagonistas del eventual triunfo de la señora Bachelet siguen teniendo las
mismas características morfológicas del gato de hace más de 40 años, solo que
sabemos el desenlace del acertijo.
Sergio
Rillon.
Señor
Director:
Chile y Haití, sopla viento norte.
Que
el Presidente del Senado de Haití sugiera que su país esta ad portas de una
grave crisis y que haya solicitado que las tropas chilenas actúen según los
intereses de parte de la sociedad haitiana, no ha causado mayor inquietud en
nuestras autoridades civiles y militares. Lo entiendo, ellos no están
patrullando en Haití ni enfrentando los problemas en terreno.
Con
prontitud y poca acuciosidad se extiende nuestra presencia sin evaluar o exigir
accountability de esta compleja misión y, lo peor, nuestras autoridades no
perciben que en Haití sopla viento norte, y si llueve, Chile se va a mojar.
Defensa,
Cancillería y en especial el Senado, pese a sus frecuentes visitas a Haití, no
han entendido la gravedad del problema. En forma irresponsable les estamos
traspasando a nuestros Comandantes un serio problema. Ellos deberán impartir
órdenes en un escenario de crisis, y si la autoridad haitiana tiene razón,
quizás debamos lamentar las bajas de algunos de los nuestros y por cierto de
ciudadanos haitianos.
Dejamos
en los mandos militares el éxito o fracaso de nuestra participación en una
operación de paz, cuando la verdad, el problema excede a nuestros soldados.
Algo
huele mal y no es en Dinamarca, es en nuestra sociedad. Nuestros soldados y los
ciudadanos que ellos representan no se lo merecen.
Eduardo
Aldunate Herman.