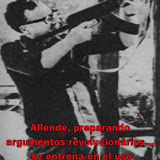El cazador trágico,
por Joaquín García Huidobro.
Andrés Allamand sostiene que ha pasado la vida
poniendo sobre la mesa temas importantes que la centroderecha no recoge o lo
hace con retardo. Me recuerda a Cassandra, la mujer troyana que recibió, a la
vez, un don y un castigo: la capacidad de ver el futuro, pero a costa de que
nadie haría caso de sus predicciones.
El paralelo de Allamand con la adivina, sin
embargo, es solo parcial. De una parte, no todas sus predicciones son tan
acertadas ni tan terribles como las de Cassandra, que anunció nada menos que la
destrucción de Troya. De otra, la maldición que pesa sobre él es muy distinta,
y no tiene precedentes mitológicos.
Su tragedia consiste en que comete el error
preciso en el momento más inapropiado. Como todos los políticos, tiene enemigos
que le hacen malas pasadas. Pero sus mayores desgracias son causadas por él
mismo, que parece impelido por el destino a obstaculizar sistemáticamente sus
propios intereses.
¿Cómo resumir esos intereses? Al menos desde
las luchas estudiantiles de 1972, Andrés Allamand ha estado preparándose para
ser algún día Presidente de la República. En los debates mostró que había
pensado largamente sobre todos y cada uno de los problemas que afectan a
nuestro país. Una cualidad semejante no se improvisa, porque es el fruto de una
vida preocupado del tema. Durante años ha ido a la caza de una presa angosta y
pequeña, aunque muy codiciada, la banda Presidencial.
Pero no basta con tener argumentos y estar bien
preparado, porque la caza requiere paciencia y saber encontrar la ocasión
apropiada. Y aquí falló el cazador.
Seguramente Allamand se pregunta una y otra vez
por qué tuvo la mala idea de dar el empujón que derribó la candidatura de
Golborne, causando las iras de una parte de la centroderecha. Tras la renuncia
a su candidatura, Laurence Golborne mantuvo su cara de niño bueno, mientras que
él quedó como un acusete oportunista.
También se preguntará si no habría sido mejor
mantener una actitud distinta cuando ganó Longueira en las primarias. Es verdad
que sus enemigos exageraron su actitud de mal perdedor; pero el panorama
posterior habría sido muy distinto si hubiera mostrado una mayor generosidad.
Luego, con Matthei, volvió a incurrir en el mismo error, aunque con menor
intensidad. Las suyas fueron unas vacaciones breves y muy merecidas, pero no
eran oportunas y fueron muy malinterpretadas.
Así las cosas, en Chile se ha instalado la idea
de que Allamand es un mal perdedor. Y esto no se debe solamente a maniobras
externas, sino a errores suyos, que lo han llevado a hacer en el momento
preciso exactamente lo que no debía hacer. Se asemeja al cazador que en el
momento menos oportuno pisa una ramita cuyo ruido espanta a la presa. En eso sí
parece un personaje sacado de una tragedia griega.
En ese contexto, ¿fue una buena estrategia
profundizar en su pelea con el Presidente y su equipo? Todo depende de sus
planes. Si desecha absolutamente la posibilidad de ser Presidente en el futuro,
y al mismo tiempo quiere que su ex amigo Sebastián Piñera jamás vuelva a La
Moneda, puede ser una buena estrategia. Sus declaraciones hicieron explícito lo
que muchos chilenos pensaban: no parece justo que la derrota afecte a toda la
centroderecha mientras La Moneda sale bien parada y hace un negocio en pleno
funeral.
Pero si un día cambia de opinión, probablemente
Allamand se arrepentirá de lo que hace ahora. En efecto, no parece posible que
el candidato de 2017 llegue a La Moneda sin el apoyo, aunque sea tibio, de
Piñera, Matthei y muchos otros. Entre ellos, hay que contar a los millones de
chilenos que detestan las peleas personalistas y miran con malos ojos el hecho
de que dos antiguos amigos terminen distanciados, independientemente de quién
tenga la razón.
A pesar de sus protestas, Andrés Allamand no es
una víctima ni un perseguido, sino alguien que tiene un plan grandioso, pero
mal ejecutado. Sus errores no son los fallos de un cualquiera. Él se equivoca a
la perfección y ese es un patrimonio de los grandes. Por eso, Andrés Allamand
es una figura trágica.
A diferencia de las tragedias griegas, aquí el
destino no está escrito. Allamand posee garra, perseverancia y visión de
futuro, pero para conseguir finalmente su trofeo requiere mirar con atención
dónde pisa, moverse con cautela, apuntar con cuidado, disparar en el momento
oportuno y, especialmente, recordar lo que dicen los ingleses: “El diablo está
en los detalles”. Si no lo hace, en cuatro años más volverá a escapársele la
presa.
RN y la fuga hacia Evópoli,
por Axel Buchheister.
Renovación Nacional estaría viviendo una
crisis, reflejo de una serie de renuncias, algunas que ya se han hecho
efectivas y otras que amenazan con materializarse. Sin embargo, tendrían
diferentes causas: personeros de Gobierno descontentos -o quizás incómodos- con
las imputaciones de Andrés Allamand sobre la responsabilidad del Presidente en
los recientes resultados electorales; otros que ven la oportunidad de emigrar a
Evópoli; y el llamado sector liberal, que hace tiempo quiere inclinarse a la
centroizquierda.
Ya se verá si se trata de fenómenos amplios o
sólo de elites partidarias, que no se proyectan a la base, que es la masa
crítica que hace un partido. Si ésta se mantiene incólume, nada significan unas
pocas renuncias. Claro que en Chile los partidos los hacen (y deshacen) los
dirigentes. Cuánta diferencia con la “Alemania de Merkel”, donde el Partido
Socialdemócrata, luego de sellar un acuerdo para Gobernar en coalición con la Canciller
DC, tuvo que hacer un referéndum entre sus militantes para ratificarlo y sólo
ahí entró en vigencia.
Aquí las cosas operan de forma distinta. El
caso de Evópoli es digno de análisis, porque resulta tan insólito como
sintomático el grado de desorientación de la centroderecha. Felipe Kast decidió
formar su propio referente, lo que nada tiene de criticable y es muy legítimo,
bienvenidos sean el emprendimiento y la competencia, pero como no tenía base
para hacerlo, decidió salir a cotizar cupo en los partidos establecidos. Tocó
la puerta de RN y les dijo con meridiana claridad que quería formar su propio
partido, pero que mientras tanto, necesitaba el paraguas de ese partido. Este
le contestó -aquí viene lo insólito- que ningún problema, queremos diversidad y
dar oportunidad a todos. Por cierto que las palabras son ficticias, pero es
cosa de revisar la prensa de la época para concluir que son exactas.
Ahora bien, una cosa es respetar la libre
competencia, pero otra inmolarse: ¿qué empresario le presta sus instalaciones a
un potencial competidor para que surja, se haga fuerte y lo desbanque? Si
aceptaron, ¿de qué se enoja el flamante Senador Manuel José Ossandón, que las
emprende contra Evópli, motejándolo de “Egópoli”, y acusándola de irse a poco
andar, y de estar levantándole gente a RN? Pero si están haciendo exactamente
lo que se dijo que se haría.
Más allá de la anécdota, lo que importa es lo
sintomático de la desorientación de la centroderecha. Algo que hemos dicho
antes: hace tiempo que el sector renunció a basarse en sus ideas y principios,
y ponerlos de referente. Y entre otras cosas, designa sus candidatos en función
de la sonrisa, atractivo mediático o porque pueden ser fuente de votos, sin que
importe mucho lo demás. Parece obvio que para entregar un cupo hay que exigir
adhesión a los principios y declaraciones partidarias, como también una mínima
lealtad futura. ¿Qué habrían resuelto los militantes RN puestos a dirimir en
una primaria en el distrito de Santiago Centro: habrían aprobado un candidato
propio o ajeno?
Los principios son los que generan cohesión.
Cuando los partidos se basan únicamente en lazos entre personas, son grupos de
poder, a los que se renuncia si se avizora una mejor oportunidad.
La Semana Política.
¿Pérdida del impulso al crecimiento?
El 11 de marzo próximo, Chile enterará 24 años
de restablecimiento de la democracia, después de haber desembocado, en la
década de 1970, en su peor crisis institucional desde la guerra civil de 1891.
A juzgar por la evaluación internacional, en ese ya casi cuarto de siglo se ha
experimentado —y así lo perciben de modo mayoritario también los chilenos,
según diversos estudios de opinión atendibles— un progreso sin precedentes en
virtualmente todos los ámbitos, con avances incluso en aquellos más criticados
por los propios chilenos, como educación, salud y hasta seguridad pública, al
menos si se comparan nuestros estándares con los del resto de Latinoamérica.
De allí que no sean convincentes las
interpretaciones planteadas hasta ahora para el gran fenómeno político chileno
del año que termina, cual es que, pese al éxito de esos pasos sucesivos bajo 5 Gobiernos
de variado cariz, la voluntad electoral se haya manifestado categóricamente a
favor no de proseguir dando nuevos pasos en esa dirección de logros estables,
sino de exigir saltos inmediatos hacia niveles en buena medida utópicos,
descalificando al sistema que hizo posibles tales avances, y también las
consecuciones del mismo.
Un ejemplo de eso se advierte en el rápido,
extendido e irreflexivo abandono de la noción de desarrollo sustentable, para
reemplazarla por otra que postula prácticamente la intangibilidad de una
naturaleza supuestamente prístina, incluso al precio de paralizar el crecimiento
y el desarrollo nacional, sin considerar el costo de esto en términos de
empleo, salarios, bienestar general.
Las explicaciones para esto hasta ahora son más
políticas, ideológicas o emocionales que de análisis realista de caminos y
resultados para el país. En todo caso, sin duda, múltiples responsabilidades se
conjugaron para llegar a la situación actual, que dibuja un riesgo de
estancamiento. Lo confirma así la vaguedad de los planteamientos sobre
crecimiento durante la campaña Presidencial, y todo eso lleva a la preocupante
sensación de que ese impulso de crecimiento mantenido durante casi cuatro
décadas y que puso a Chile a la cabeza del continente, se ha diluido o aun
perdido. Y esta parece ser la reflexión política más importante de este año.
La ruidosa relación del
Gobierno con sus partidos.
Hay plena conciencia de que la administración
que termina logró una gran realización económico-social, pero sus vacíos
estuvieron en lo político. Siendo así, sería esperable que el Gobierno, que ha
sido criticado por su relación con los partidos, se mostrase ahora
especialmente respetuoso para con ellos, probando de ese modo lo infundado de
tales críticas.
Dentro de los partidos de la coalición Gobernante
hay corrientes o facciones, y se dan situaciones insólitas, como la de que tres
Ministros se reúnan solo para descalificar públicamente a compañeros de
partido, por expresar críticas. No puede estimarse eso una actitud madura. Sí
lo sería el recibir las críticas y contestarlas de manera respetuosa, pero sin
incurrir en lo mismo que se está reprochando, que en esencia son “los proyectos
personales”. El Gobierno debe mantener serena neutralidad al menos respecto de
todos los que lo apoyan.
Evaluación con autocrítica
de Piñera.
Este exceso de celo de algunos Ministros se
probó innecesario porque —como lo expresa en entrevista en El Mercurio de ayer —
el Presidente Piñera no elude la autocrítica. Así lo demuestra cuando, junto
con destacar los logros de su Gobierno, también admite áreas en que no alcanzó
las metas, e incluso se arrepiente de algunas frases desafortunadas, que
causaron mal efecto.
La actitud del Mandatario no es, pues, de mera
complacencia con su propia obra, si bien rechaza la habitual crítica de que
este Gobierno, exitoso en la gestión, haya fallado en lo político. Para él,
ambas áreas están imbricadas. “Este fue un buen Gobierno no sólo en lo
económico sino también en lo social” —afirma—, reivindicando que su
administración logró un mejoramiento concreto en la calidad de vida de los
chilenos “y eso también es político”.
Piñera pone especial énfasis en la
reconstrucción tras el terremoto, considerando una hazaña haberla conseguido en
cuatro años. Pero también reconoce que el 27-F afectó el arranque de su Gobierno:
“Nos costó instalarnos. El terremoto nos obligó a hacernos cargo de emergencias
urgentes”.
Y frente a la derrota de Evelyn Matthei el
pasado 15 de diciembre, él no desconoce que su administración ha cometido
errores, pero advierte que los partidos también han fallado y llama a que la
reflexión en su sector tenga por objeto corregir y no destruir.
Expectación por el
secretismo de la Administración electa.
En la coalición que asumirá el poder en marzo,
se da un fenómeno muy distinto del que se observa en la Alianza, pero no por
eso positivo: ronda cierta incertidumbre; en la sede del ex comando, al parecer
solo opera quien fue secretario ejecutivo de su campaña, Rodrigo Peñailillo,
quien con el ex jefe programático de la misma, Alberto Arenas, trabaja —ha
trascendido— en la nómina de más de mil cargos de confianza que se nombrarían
en marzo. Los dos voceros han desaparecido de la escena pública. El conjunto de
sus figuras proyecta una imagen que parece como temerosa de atraer la atención,
para no incurrir en el disfavor de la Mandataria electa, mientras ella está en
el proceso de resolver sobre todos los nombramientos de importancia.
Los silencios de Bachelet durante la campaña
eran de su obvia conveniencia, pues eso evitaba definiciones incómodas para una
u otra de las heterogéneas fuerzas que la apoyaban, y difícilmente traducibles
en un conjunto orgánico de ideas y propuestas. Eso solo habría erosionado el
capital de carisma de la candidata.
Una vez elegida, ese secretismo tiene el
aspecto positivo de que hace pensar que la futura Presidente está definiendo
asuntos tan decisivos como la orientación de su Gabinete y, sobre todo, cómo
procurará aplicar su programa, básicamente estructurado sobre generalidades. La
concreción de cada uno de sus tres ejes —educación, reforma tributaria y nueva
Constitución— implica enormes dificultades, y al respecto ella debe fijar la
línea, para que sean coherentes las discusiones que se producirán dentro de la
Nueva Mayoría durante enero, al adoptar resoluciones determinantes. El actual
silencio de Bachelet puede darle autoridad adicional para marcar un rumbo en su
momento.
Pero, igualmente, resulta extraño que se pueda
llegar al extremo de que el país tenga una Presidente electa que está como
ausente, sin que la ciudadanía sepa a qué está abocada. Eso choca con la
transparencia política y con la participación y debate por todos los chilenos
en la definición de la vida colectiva durante el próximo cuadrienio.
Censo: el cierre de un capítulo.
El Director del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE) finalmente desestimó la realización de un nuevo censo en
2015-2016 y planteó que los datos aportados por la medición de 2012 son
suficientes para el análisis y aplicación de las políticas públicas. En opinión
del personero, “la base de datos resultante del proceso censal cuenta con
niveles de calidad internacionalmente aceptados”, tal como lo planteó la
comisión externa de expertos contactada para estos efectos.
La evaluación del INE cierra un desafortunado
capítulo en el desarrollo de las estadísticas oficiales, que incluyó injustas
descalificaciones a otros procesos que realiza este organismo, como la medición
mensual del Indice de Precios al Consumidor (IPC). La realización de un nuevo
censo en 2016, como sugieren algunos sectores, parece una tarea innecesaria
que, de paso, desviaría los esfuerzos del Instituto en su fundamental tarea de
efectuar las modernizaciones y adecuaciones necesarias para que el país cuente
con información estadística de calidad y plena confiabilidad.
Por una parte, se discute en el Congreso el
proyecto que busca otorgar mayor autonomía al INE, de tal forma de protegerlo
de eventuales presiones políticas y dotarlo de los recursos necesarios. Se
trata de una modificación que podría ser valiosa y en línea con las mejores
prácticas internacionales.
En el plano interno, el propio Director del INE
ha anunciado un plan de acción con medidas inmediatas y propuestas para el
futuro, que incluyen la creación de un Departamento de Censos y Estudios de la
Población y el fortalecimiento de información base para la generación de las
proyecciones de población. Se trata, en definitiva, del resultado de un proceso
de evaluación interno serio y consistente que merece ser recogido por las nuevas
autoridades electas.
Nuevo Consejo de Estabilidad Financiera.
El caso La Polar y el cuestionamiento al
sistema de AFPs han puesto en el tapete del debate qué tan moderno y
actualizado está nuestro sistema de supervisión y regulación. El actual esquema
vigente en Chile es marcadamente sectorial, donde cada Superintendencia tiene a
su cargo un área determinada que es objeto de fiscalización y regulación: la
banca, el mercado de valores y seguros, las administradoras de pensiones. El
problema de lo anterior es que en un mercado de capitales crecientemente
integrado y altamente complejo como el que supone un país a punto de llegar al
desarrollo, lo que pase en una industria no es neutro para las restantes. Así,
los riesgos que nacen de la interconexión entre actores del mercado financiero
hacen indispensable tener un enfoque también sistémico para prevenirlos. La
idea de un "dominó" es la que predomina actualmente, donde las caídas
de un mercado financiero terminan por botar o dañar a los otros.
Más coordinados.
Esta
preocupación no es nueva, pero hasta ahora no se había dado en el plano Legal,
sino más bien en la coordinación administrativa de las cabezas regulatorias. En
2001 se creó el Comité de Superintendentes y otras reformas incluyeron la
posibilidad de que los Superintendentes pudieran compartir información, algo
que antes no estaba normado. Por ejemplo, los cambios conocidos como MK II en
los que se modificó la Ley General de Bancos para que los Superintendentes del
Mercado de Capitales (SBIF, SVS y SP) pudieran compartir información, excepto
aquella sujeta a secreto bancario. También hay diálogo hoy a nivel
público-privado respecto de la estrategia de desarrollo del mercado financiero
a través del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales cuyo objetivo es
formular propuestas de reforma, identificar aspectos Legales o reglamentarios
que requieran perfeccionamientos y evaluar cambios regulatorios en el ámbito
financiero. Sin embargo, pese a sus innegables aportes, no hay una definición
clara de sus funciones y su ámbito de competencia, ni están forzados a sesionar
con regularidad ni avalados por una estructura legal formal.
El tema fue entendido por las autoridades del
actual Gobierno -que se hizo eco de recomendaciones de organismos
internacionales y de la llamada comisión "Desormeaux"- que en 2011,
por Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda, instauraron el actual Consejo
de Estabilidad Financiera (CEF), instancia de alto nivel de coordinación de
supervisores del sector financiero donde se sientan a la mesa los máximos
representantes de cada uno de los reguladores. Actualmente, el CEF está
integrado por el Ministro de Hacienda, el Superintendente de Valores y Seguros,
el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras y la Superintendente
de Pensiones. La entidad incluye al Banco Central, ya que se invita a su Presidente
a las sesiones.
Hoy se busca amparar esta instancia bajo una Ley,
de manera de darle continuidad en el tiempo y exigir que trascienda más allá
del sello de cada Gobierno.
Conglomerados integrados.
El tema es clave porque las últimas cifras
disponibles muestran que en Chile los grupos económicos están muy integrados,
de manera que las fronteras de cada supervisor del mercado financiero resultan
más difusas, lo que abre espacios para potenciales riesgos que deben ser
considerados por el "paraguas" regulatorio. Según el último Informe
de Estabilidad Financiera del Banco Central (segundo semestre de 2013
("IEF"), es posible constatar que en Chile los conglomerados tienen
una presencia importante en el sistema financiero, como ya lo habían señalado
el FMI y la OCDE en sus respectivos informes del 2011. La mayoría de los
principales grupos económicos tienen presencia en el sector bancario y, en
algunos casos, el banco comercial es la entidad más relevante del conglomerado.
Es más, los principales grupos financieros en nuestro país forman parte de
corporaciones mixtas, algunas, incluso, son grupos financieros de alcance
internacional.
Experiencia internacional.
En este sentido, el sistema de
"parcelas" de nuestros reguladores no es el óptimo para enfrentar
esta realidad tan integrada entre negocios y finanzas. Otros países lo han solucionado
pasando de un modelo de supervisión sectorial a uno del tipo integrado, en que
todo el mercado financiero es regulado por una sola entidad, mientras que otros
mantienen cierto componente de independencia entre los reguladores, pero existe
un supervisor financiero que actúa como "paraguas" con facultades
especiales para la supervisión de los conglomerados. También en algunos países,
como Estados Unidos, se opta por establecer limitaciones Legales a la
estructura corporativa de los grupos, de manera de reducir la complejidad de
las estructuras y facilitar la línea de supervisión. En ese país se exige una
clara separación entre las empresas financieras que los componen de aquellas
que generan rentas provenientes de los sectores reales de la economía.
Cómo funcionará.
Así,
dado el escenario actual y los avances en otros países, parece importante poner
el ojo en mejorar la supervisión integrada. El proyecto de Ley que crea el
Consejo de Estabilidad Financiera -definiéndolo como un órgano consultivo
"encargado de facilitar la coordinación técnica y el intercambio de
información para la prevención y el manejo de situaciones que puedan importar
riesgo sistémico"- es sin duda un avance.
El Consejo estará formado por el Ministro de
Hacienda (quien será su Presidente y bajo cuyo alero se coordinará
administrativamente el grupo), el Superintendente de Valores y Seguros, el Superintendente
de Bancos e Instituciones Financieras y el Superintendente de Pensiones. El
Consejo contará con la asesoría permanente del Banco Central, para lo cual su Presidente
podrá participar en todas las sesiones del CEF con derecho a voz y a imponerse
de toda la información y materias que se analicen en el Consejo.
El Consejo podrá, entre otras cosas, solicitar
a las Superintendencias que lo componen información, incluso sujeta a reserva,
y que ésta pueda ser compartida en el contexto del CEF, conservando su carácter
de reservada por quienes la reciban. Además, podrá encargar estudios que
permitan monitorear la estabilidad del sistema financiero y recomendar a los
servicios u organismos competentes políticas que contribuyan a la estabilidad
financiera.
Crisis pendientes.
Este
proyecto recién comienza su tramitación, por lo que, al igual que las múltiples
iniciativas que ha enviado el Gobierno de Piñera en sus últimos meses de
administración, corre el riesgo de no seguir siendo discutido cuando llegue Michelle
Bachelet a La Moneda. En todo caso, dado el carácter técnico y la
transversalidad de las instancias previas que dieron fruto a la propuesta, es
de esperar que se siga adelante. Durante la tramitación, sería deseable que se
profundizaran los mecanismos que tendría el CEF en caso de crisis sistémica
para que pueda efectivamente moderarla y liderar la salida de los difíciles
momentos.
El debate político al interior del oficialismo.
La derrota sufrida por el oficialismo en las
elecciones Parlamentarias y Presidenciales ha dado pie a un intenso período de
recriminaciones acerca de quiénes son los responsables del pobre resultado.
Aunque la mayor parte de la atención ha ido dirigida a los duros intercambios
que han protagonizado líderes del sector, lo verdaderamente trascendente es de
qué manera se configuran las relaciones de fuerza al interior del mismo y
cuáles son los proyectos detrás de cada grupo o facción.
A partir del 11 de marzo, la derecha volverá a
ejercer el rol de oposición que tuvo entre 1990 y 2010. No sólo es importante
para el sector que sea capaz de desempeñar este papel con la mirada puesta en
el interés general de la sociedad, sino también para un país que necesita que
la oposición cumpla los roles de fiscalización y de posibilidad de alternancia
que están llamados a desempeñar los partidos y líderes políticos que se
encuentran en esa situación. Esto es más relevante aún si se considera la
amplia ventaja en escaños Parlamentarios que ha conseguido el bloque de la
Nueva Mayoría que llegará a La Moneda el año próximo.
Detrás de las desvinculaciones de personeros,
las amenazas de renuncia o las eventuales fugas de militantes, existe un fuerte
debate acerca de la orientación que pretende tomar la futura oposición. Por un
lado están quienes señalan que la sociedad ha cambiado y que ello exige que los
partidos del sector y los grupos que eventualmente se creen al interior de éste
abracen propuestas distintas, incluso si éstas se acercan o asemejan a las
banderas que por años defendió la Concertación y hoy postulan algunos en la
Nueva Mayoría. Por otra parte, figuran los que estiman que lo necesario es
revalidar el ideario del sector, presentándolo eso sí de una manera más atractiva,
unida a un relato convincente que reencante al electorado que desertó de un
sector que perdió casi un millón y medio de votos entre 2010 y 2013.
La manera en que se decante la actual disputa
entre ambas facciones determinará el tipo de oposición que habrá entre 2014 y
2018. Es positivo que el debate que conduzca a esta definición se realice de
manera frontal y transparente, porque ello permite distinguir con nitidez las
posiciones de cada cual y contrastar visiones y proyectos. Es lógico que en el
transcurso de esa discusión se pretenda establecer con claridad las
responsabilidades de quienes condujeron el proceso -desde La Moneda y los
partidos- pues sólo la autocrítica permitirá identificar problemas y reducir la
eventualidad de que se repitan en el futuro. Sin embargo, el ejercicio debe ser
realizado cuidando las formas, pues un estilo muy agresivo puede deteriorar la
convivencia y conspirar contra un ambiente unitario.
Más allá de las legítimas aspiraciones
individuales que abrigan quienes protagonizan el debate, es recomendable que
éste se desarrolle alejado de personalismos, de cara al público y plenamente
inserto dentro de los mecanismos con que cuenta cada partido para resolver sus
diferencias internas y fijar sus posturas. El desprestigio que arriesga la
futura oposición si no es capaz de llevar adelante este proceso, unido a la
disminuida representación Parlamentaria que obtuvo en noviembre, puede terminar
generando un desbalance que afecte el sistema de pesos y contrapesos que
requiere toda democracia para funcionar adecuadamente.
Incógnitas tributarias.
Según lo anunciado, el Gobierno de Michelle
Bachelet despachará al Congreso su reforma tributaria dentro de los primeros
100 días de su mandato; esto es, en un plazo no superior a seis meses más. Pese
al intenso debate que ha motivado, el contenido de la propuesta sigue siendo
muy impreciso. Para no gravar a la economía nacional con una dañina dosis de
incertidumbre, sería necesario que los equipos de la futura Mandatario
detallaran sus planes.
La propuesta procuraría incrementar la
recaudación tributaria en más de 8 mil millones de dólares. Los cálculos de
diversos expertos concluyen que las medidas anunciadas redituarían bastante
menos. Su propósito sería no solo financiar un mayor gasto público, sino
también eliminar el déficit Fiscal, hoy del 1% del PIB. No se ha aclarado, sin
embargo, la velocidad de tal ajuste, que muchos estiman inoportuno en una
economía en desaceleración.
Pieza principal de la propuesta presentada
durante la última campaña electoral es la elevación de la tributación a la
renta de las empresas, llevando a 25% la tasa del impuesto de primera categoría
y terminando con el mecanismo pro ahorro conocido como FUT. Para paliar el daño
que eso podría provocar sobre la inversión, se establecería un mecanismo de
depreciación inmediata del activo fijo. La medida parece atractiva para las
empresas con grandes inversiones en maquinarias e instalaciones, tales como las
eléctricas, las telefónicas y otras. Pero como restaría recaudación al Fisco,
es posible que sea sometida a límites y restricciones. Nada se ha informado al
respecto, pese a su crucial incidencia en la rentabilidad de los proyectos de inversión
en estudio. El término del FUT ha suscitado amplio debate y plantearía
innumerables problemas prácticos, tales como la necesidad de definir normas de
consolidación de balances tributarios y de asignación de utilidades devengadas
y no distribuidas a los accionistas finales, los cuales pueden variar durante
un mismo año tributario. Hasta ahora, los equipos de la Presidente electa no
han dilucidado las dudas.
El programa de Gobierno insinúa otros cambios
que también están causando incertidumbre. Se propone derogar el Decreto Ley
600, principal vía de acceso para la inversión extranjera en Chile. Se plantea
acabar con varios tratamientos tributarios especiales para las pymes, tales
como los artículos 14 bis y 14 quáter de la Ley de Rentas, y las fórmulas de
renta presunta. Hay más de 200 mil contribuyentes acogidos a ellos, los que
pueden verse seriamente afectados. Se propone reducir la exención parcial del
IVA en la adquisición de viviendas nuevas, lo que —se teme— implicaría una
significativa alza en el costo de las viviendas del segmento más dinámico del
mercado inmobiliario. Se contempla también un fuerte incremento a la
tributación del vino y la cerveza, lo cual, según han expresado voceros del
sector, podría acarrear caídas del orden del 30% en las ventas de esos licores.
La Presidente electa debería apurar la
nominación de sus futuros colaboradores e instruirlos para salir prontamente a
despejar las incógnitas que los planteamientos hasta ahora conocidos suscitan.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.






+en+los+pr%C3%B3ximos+d%C3%ADas+y+pone+fin+a+uno+de+los+periodos+de+pol%C3%ADtica+monetaria+m%C3%A1s+expansiva+de+la+historia,+para+hacer.jpg)