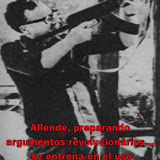Libertad y literatura,
por Jorge Edwards.
El tema es archicomplejo. Se puede enfocar
desde el punto de vista de la forma literaria, de la sociedad, de las
ideologías totalizadoras. Si se quiere hacer una conferencia de cincuenta
minutos o una crónica, no hay por dónde comenzar. Habría que describir, quizá,
un episodio concreto, un momento de lucha, de conflicto, de contradicción.
Cuando viajé a Cuba como enviado diplomático, en los comienzos del régimen de
Salvador Allende, tuve una impresión inmediata, dura, angustiosa. Llegué a la
conclusión, después de tres o cuatro días de estar en la isla, de que si se
aplicaba el mismo sistema político en Chile, yo sería uno de los primeros
chilenos en salir al exilio. La atmósfera intelectual cubana, que muchos
turistas de la revolución celebraban, era simplemente irrespirable, inaguantable.
Algunos se demoraron años en darse cuenta, pero tuve una situación privilegiada
desde el punto de vista del conocimiento: había tenido contactos anteriores con
los escritores, con José Lezama Lima, con Heberto Padilla, con muchos otros, y
ellos me informaron en detalle de la situación, en la mañana siguiente a mi
llegada, en un mediodía de sábado. Me describieron las censuras discretas, no
declaradas, pero eficientes; el funcionamiento de las Unidades Militarizadas de
Ayuda a la Producción (UMAP); el de los premios, las golosinas, y los palos,
algo que los franceses llaman le bâton y la carotte, esto es, el palo y la
zanahoria del burro. Podría decir que tuve dos sectores de información
avanzada, extraordinaria: el de los escritores cubanos disidentes, que casi
nadie había advertido que eran disidentes; el de algunos diplomáticos de Europa
del Este, que tenían la esperanza de que en Chile se instalara un socialismo
diferente, un socialismo “de rostro humano”, como se decía en esos años. Todos
ellos me hacían una pregunta que se podía resumir en pocas palabras: si
Salvador Allende era sectario o no lo era. El embajador del país que entonces
se llamaba Yugoeslavia era uno de mis interlocutores más frecuentes. Me contaba
los pasos que había dado el Mariscal Tito para frenar la influencia
estalinista. Ni siquiera permitía que los barcos soviéticos se detuvieran en
puertos yugoeslavos para hacer sus reparaciones. Cuando tuve que salir (aun
cuando nadie se dio el trabajo de declararme “persona non grata”, ya que no era
necesario hacerlo), el yugoeslavo fue uno de los pocos embajadores que me
acompañó al aeropuerto, de madrugada. Tengo un recuerdo suyo notable, y no por
detalles protocolares: por sus análisis certeros, implacables, del llamado
“socialismo real”. Me pregunto si los socialistas de acá habrán hecho
reflexiones parecidas. Si serán capaces de hacerlas. Nos acusan de
revisionistas, decía el embajador, pero no se han dado cuenta de que el
revisionismo no es más que la revisión del estalinismo.
Ese embajador, antiguo director de una revista
de filosofía política, era un maestro. Pero también he tenido algunos maestros
clásicos, de ultratumba. Uno de mis maestros de ultratumba ha sido Miguel de
Montaigne, que se declaraba autor de ensayos, no de resultados. Y ahora, en su
centenario, releo a Albert Camus. Mi generación, salvo notables excepciones,
fue más sartriana que camusiana, y hemos rectificado con lentitud, hemos
revisado. En Camus hubo una desconfianza frente al Estado totalitario, frente
al estalinismo y sus secuelas, que los hechos terminaron por justificar
plenamente.
Ahora, en mis vacaciones chilenas, observo un
debate curioso. Lucía Santa Cruz hizo un análisis interesante del programa de
Michelle Bachelet. He decidido estudiar ese programa a fondo y examinar con la
mayor atención, sin prejuicios de ninguna especie, los puntos de vista de
Lucía. Cuando aquí se producen escándalos, cuando algunos se desgarran las
vestiduras, cuando viene la hora de las descalificaciones, hay que ponerse en
guardia. La libertad está amenazada por algún lado. Compruebo con el mayor
interés que Lucía Santa Cruz sabe citar con propiedad a Isaiah Berlin, uno de
los grandes maestros modernos de la libertad intelectual, económica, política.
Citar a un personaje así en un debate sobre la política chilena de estos días,
sobre los programas de una de las candidaturas, me parece que es llevar la
discusión a niveles superiores. Pero esto no lo agradecemos, no lo sabemos
agradecer. Dije en mi conferencia de esta semana, dentro del ciclo del
Bicentenario organizado por La Moneda, que a los tres días de estar en Cuba, a
fines de 1970, enviado como encargado de negocios con la misión de abrir
nuestra embajada en La Habana, sabía que si se instalaba un régimen parecido en
Chile, yo sería uno de los primeros exiliados. En general, la audiencia era
favorable, además de educada, pero hubo personas que se molestaron conmigo.
Pues bien, me parece necesario observar un hecho inevitable: si uno opina, si
uno analiza con serenidad y se atreve a sacar conclusiones, uno entra en
problemas. Sobre todo entre nosotros. Por lo tanto, celebro la capacidad de
análisis de Lucía Santa Cruz, que levanta de nivel nuestros debates internos y
los hace más claros. Prometo estudiar el tema. Creo que la libertad
intelectual, la libertad frente a la literatura, el pensamiento libre y
expresado con libertad, son causas de una completa vigencia entre nosotros. Si
levantan censuras chillonas, si los perros ladran, es señal de que cabalgamos
con buen rumbo.
Una semana en Madrid,
por David Gallagher.
He tenido la suerte de pasar una semana en
Madrid. Suerte por muchas razones. Porque he podido descansar del populismo
electoral. Porque Madrid es la capital más agradable del mundo, y su gente,
culta, cálida y generosa. Porque en esta época la luz de Madrid es nítida, y la
acompaña un frío asoleado que te llena de energía. Porque pude ir al campo, a
aquellos campos de Castilla que son tan accesibles desde esta ciudad de
dimensiones tan humanas. Campos amplios, de horizontes lejanos, marcados por la
sierra de Guadarrama, que en noviembre ya acumula nieve. Campos secos,
austeros, poco poblados, en que se yergue la encina, cuyas bellotas alimentan
los cerdos que comemos en forma de jamón ibérico.
Es la misma encina que celebraba Antonio
Machado en su poesía, la misma literalmente, porque puede llegar a tener
cientos de años. Un árbol que conmueve, porque pese al frío preserva porfiado
sus hojas en el invierno. Un árbol humilde, según Machado. “Brotas derecha o
torcida,/ con esa humildad que cede/ solo a la ley de la vida,/ que es vivir
como se puede”, le dice admirado, y después: “Y tú, encinar madrileño,/ bajo
Guadarrama frío,/ tan hermoso, tan sombrío,/ con tu adustez castellana
corrigiendo/ la vanidad y el atuendo”.
Es cierto que en los últimos años las adustas
encinas no se la pudieron con la vanidad y el atuendo que invadieron a la
otrora austera Castilla. Hubo una fiesta de exceso de gasto del Estado y de los
privados, y los españoles, como si salieran de una larga borrachera, han tenido
después años muy duros, años de privación y sacrificio. Pero están mejor de lo
que yo pensaba, a pesar del enorme desempleo. En parte, porque un cuarto de la
economía es informal: hay mucha actividad que no se registra. Pero también
porque las medidas de austeridad empiezan a dar sus frutos. Vienen llegando
inversionistas, muchos de ellos latinoamericanos, en busca de gangas; y el PIB
vuelve a crecer.
Los españoles se merecen este cambio para
mejor. Es su premio por los severos recortes que impuso un Gobierno de derecha
que no temió ser impopular, y que condujeron a que España se vea tanto mejor
ahora que Francia, donde un Gobierno socialista no se ha atrevido a decirle a
la gente la verdad, prefiriendo seducirla con la retórica de los derechos, con
la consecuencia de que Francia está a la deriva.
En fin, España se recupera, y en Madrid, la
semana pasada, la recuperación no solo vestía colores de otoño; lucía tintes
peruanos. En el teatro Matadero, se inauguraba una versión de “Kathie y el
hipopótamo”, de Mario Vargas Llosa, con una brillante actuación de Ana Belén,
que para expresar la nostalgia que siente Kathie por París desde su casa en San
Isidro, prorrumpía de vez en cuando en canciones de Edith Piaf. Dos días
después, en el Auditorio Nacional, el tenor peruano Juan Diego Flores daba un
memorable recital en homenaje a Vargas Llosa.
El recital era parte de un ciclo de conciertos
de Juventudes Musicales. Es una admirable institución madrileña que ya no
recibe ayuda Estatal, debido a la crisis. Tampoco le es fácil conseguir aportes
privados. Pero sus notables conciertos siguen floreciendo año tras año gracias
a la irresistible combinación de simpatía y tesón que despliega su
organizadora. Se llama María Isabel Falabella, y es nacida en Chile.
Se equivocan aquellos que piensan que España —o
Europa— están en una decadencia terminal. ¡Han estado mucho peor muchas veces,
y siempre vuelven! Pero nunca les ha venido mal contar de vez en cuando con un
soplo inspirador del Nuevo Mundo, sea de inversionistas, de emprendedoras
culturales, o de creadores y artistas. Es lo que pensaba mientras oía a Flores
pasearse como si nada por los vertiginosos sobreagudos de Donizetti.
El gran ganador,
por Lillian Calm.
No puede afirmarse que la ganadora en la
primera vuelta de las elecciones Presidenciales sea la autoproclamada Michelle
Bachelet. ¡Si ella había declarado, y a cuatro vientos (e incluso lo había
ratificado el ex Presidente Ricardo Lagos), que en un solo santiamén regresaría
a La Moneda! Sin embargo, la noche del 17 debió girar precipitadamente de
discurso y resignarse a fijar la mira en el 15 de diciembre.
Mejor le fue, si de relativizar se trata, a
Evelyn Matthei y no sólo porque los bacheletistas pensaran que, al convocar a
muchos, su candidata iba a arrasar con más del 50% de los votos, lo que no
sucedió, sino porque una centroderecha que casi nada tiene que ver con la de
antaño, deprimida, desganada y para más remate flojona (¿será efectivo que hoy
son demasiados los que se mueven más por pesos que por principios?), se llegó a
sorprender positivamente con el resultado: habrá balotaje. Evelyn tiene mucho
de ganadora, pero aún le falta
Menos aún se puede afirmar que le fue bien a la
UDI. Más bien le fue fatal, por mucho que se delineen argumentos para enfrentar
el Consejo Directivo del 10 y 11 de enero. Sí, porque perder las dos Senaturías
de la Región Metropolitana (y más encima aquella que representó Jaime Guzmán)
evidencia una muy deficiente estrategia electoral. ¿Habrá quedado, la
colectividad, herida en el ala por el juego de las sillas musicales?
La tercera exponente de esas sillas musicales,
la candidata Presidencial de la Alianza, Evelyn Matthei, puso todo de su parte
para salir airosa, a pesar de no ser una UDI histórica y, también, a pesar de
los pesares, pero ya era tarde. ¡Y esa colectividad, no nos olvidemos, perdió
también una decena de escaños Parlamentarios!
Renovación Nacional salió mejor parada, ya que
a pesar de todas las críticas de que ha sido blanco de parte de moros y
cristianos su timonel Carlos Larraín, éste demostró saber de estrategias. Por
de pronto conquistó las dos Senaturías de Santiago: Oriente y Poniente. Y
aumentó sus Diputados.
La DC perdió a Soledad Alvear, realidad
imperdonable. Ella tiene trayectoria, ha sido, además de Senadora, Ministra
—del Sernam (Servicio Nacional de la Mujer), Justicia y Relaciones Exteriores—,
y ha mostrado una lealtad con su partido, desde los 17 años, que nadie puede
discutirle. Es por eso que su colectividad le enrostró a la Nueva Mayoría (a la
que la DC se ha sumado por conveniencia, pero donde ideológicamente poco tiene
que ver) una preferencia por el socialista Carlos Montes, que contó de escudera
incluso a Ángela Jeria, la madre de la candidata Presidencial Bachelet. Esta
última ha negado cualquier predilección en beneficio de Montes, pero… negar no
cuesta nada.
¿Quién es entonces el gran ganador de la
jornada electoral del 17 de noviembre? A mi juicio —y, claro, reconozco que uno
puede perder el juicio muchas veces— se llama Jorge Teillier, es el Presidente
del disciplinado Partido Comunista y he ahí el dilema hamletiano.
¿Problema? Sí, problema, porque Chile tendría
que empezar a retroceder bajo la batuta del señor Teillier, como le ha sucedido
a los pocos países que siguen Gobernados por el anacrónico comunismo. Es decir,
éste le imprimiría al acelerador una política “marcha atrás”, la que en toda
caja de cambios está claramente especificada con la “R” de retro.
¿Dónde está el gran triunfo del Partido
Comunista? Duplicó, con tres Diputados más, sus cupos en la Cámara. ¡Y esto en
2013! Para mayor abundamiento, sus huestes han mostrado interés en intervenir
¡en el manejo de las relaciones exteriores del país!, lo que a nivel
continental nos acercaría a las Cubas y Venezuelas, y Nicaraguas y Bolivias.
Teillier ha urdido una singular estrategia: aún no declara si va a participar o
no en un eventual Gobierno de la Nueva Mayoría, como se designaría al de
Bachelet. Si de estrategias se trata, sólo es cuestión de lucubrar…
Pero hay más: la trayectoria del Partido
Comunista en Chile, como ha sucedido en otros países, está muy lejos de ser
prístina. Así, el caballeroso Jorge Teillier, un hombre educado y hasta de
apariencia afable, ha tenido incluso un nombre de chapa: Sebastián Larraín,
como recordé en una columna anterior. Él mismo lo confirmó en una entrevista al
diario “La Tercera”, donde lo presentaron como ex Jefe Militar del Partido
Comunista y como quien supervisaba las acciones del Frente Patriótico Manuel
Rodríguez.
Dice ese medio periodístico que era “una
especie de Ministro de Defensa de una fuerza subversiva que en los años ‘80,
entre muchas otras operaciones que pretendían desestabilizar el régimen
militar, ejecutó el atentado a Pinochet y la internación de arsenales por
Carrizal Bajo”.
Le pregunta el periodista Juan Cristóbal Peña:
“¿Autorizó usted el atentado a Pinochet?”. Y Teillier responde: “Sí, por
supuesto. Fue una decisión del partido”. El entrevistador explica que el
entrevistado, en la clandestinidad (textual) “…a veces usó su verdadera
identidad y otras una falsa, suplantada de un simpatizante del partido sin
figuración o derechamente inventada. Lo importante era cambiarla con
frecuencia. Al comienzo fue José, Roberto y Fernando. Luego, Carlos y, más
tarde, Sebastián. Sebastián Larraín”.
Otra pregunta de esa entrevista: “¿Y los
asaltos a bancos y financieras también eran aprobados por el partido?”. La
respuesta: “Nosotros no hicimos asaltos a bancos, que yo recuerde. A armerías
sí, eso era aceptado. Ese tipo de cosas son de cajón que las tenían que hacer.
Evidente. También, asaltos a camiones con pollos que se repartían en
poblaciones. Ahora, yo le quiero decir que el Frente actuaba con bastante
responsabilidad. Lo que pasa es que acciones de este tipo traen consecuencias.
Hay pérdidas de vidas, riesgos, los que estaban metidos en eso sabían en lo que
estaban”.
Hasta ahí los párrafos citados. Si triunfara
Bachelet en el balotaje (lo que aún no está claro), Teillier seguramente sería
parte del Gobierno de Chile. Y si nos atenemos a los hechos tendrá una función
preponderante. No hay que mirar en menos otra circunstancia: inmediatamente
después de las elecciones del domingo 17 de noviembre, Michelle Bachelet asignó
un papel activo en su campaña a figuras del partido de Teillier, como son las Diputadas
electas Camila Vallejo y Karol Cariola. Esta última no dudó en confirmar que
las Juventudes Comunistas ya se han puesto a disposición de Michelle Bachelet
para “jugar un rol activo en esta segunda etapa”. Ambas honorables, quizás aún
sin entender lo que supone su alta investidura, ya han anunciado que… volverán
a la calle.
Energía: actuar sin mitos.
“Botar 1.800 millones de dólares al mar
anualmente”. Así ha graficado un directivo del sector eléctrico los costos que
el retraso del proyecto HidroAysén significa para el país. Sus palabras se
suman a múltiples voces empresariales que claman por acuerdos políticos que
permitan destrabar el tema energético, nudo central para nuestras perspectivas
de desarrollo.
Dado que este problema no es exclusivo de Chile,
observar otras experiencias resulta aleccionador. Así, es decidora la decisión
de construir dos nuevas centrales nucleares comunicada hace poco por las
autoridades británicas, en lo que hasta ahora constituye el primer anuncio de
esta especie por un Gobierno occidental desde marzo de 2011, cuando el maremoto
en Japón provocó la inundación, filtración y cierre de la planta nuclear de
Fukushima. Luego de eso, Italia suspendió sus planes para impulsar la energía
nuclear como eje de su matriz, y Alemania anunció el cierre de todas sus
plantas después de 2020.
El temor provocado por la catástrofe japonesa
en la opinión pública desató una reacción de condena a una fuente de energía
que ha probado eficacia en capacidad y eficiencia en costos. Desde entonces,
las energías renovables no convencionales (ERNC) se han vuelto el foco de las
nuevas políticas, pero aún se muestran incapaces de atender el aumento de la
demanda sin un alza de tarifas, a pesar de millonarias subvenciones.
El tradicional pragmatismo británico ha buscado
una vía diferente. Su Gobierno —que en total planea la renovación de 12 plantas
nucleares— asegura que, para producir la misma energía, se requerirían 30.000
turbinas eólicas, para lo que se debería disponer de superficie equivalente a un
tercio de la Región Metropolitana. Otro problema serían las líneas de
transmisión: no solo habría que aumentarlas, sino decidir el lugar de su
instalación. Y aunque muchas comunidades apoyan las ERNC, pocas están
dispuestas a ser vecinos de plantas eólicas o ver sus terrenos cubiertos por
paneles solares y líneas de transmisión.
Por cierto, el anuncio británico no ha estado
exento de controversia, al plantearse en el debate la posibilidad de otras
opciones, como el gas natural. Pero lo destacable es la decisión de anunciar
con crudeza y de implementar una política energética que atienda necesidades
inmediatas y de largo plazo. La opinión británica valora esa actitud firme. Y,
en definitiva, Inglaterra parece ser solo el primer país en reaccionar: también
en Italia, Francia y Alemania, el sector industrial está llamando la atención
sobre este tema, y aun las naciones exportadoras asiáticas —pese a Fukushima—
apuestan por la energía nuclear para responder a su demanda y reducir sus
costos.
Entretanto, en Chile la clase política no logra
conciliar posiciones para un plan que atienda las necesidades de la industria y
la demanda doméstica. Además, la Judicialización de los proyectos de inversión
frena incluso aquellos basados en energías limpias, como la hidroeléctrica.
Muchos albergaban la esperanza de que la campaña Presidencial pusiera de
relieve la gravedad del problema, pero los programas Presidenciales son más
bien vagos o insuficientemente realistas o no osan plantear abiertamente la
situación, y hasta ahora el debate no ha tenido la profundidad que este
problema exige. Quizá Chile tenga que sufrir primero las duras consecuencias de
todo esto —ya se anuncia una estimación de alza de 6% en las cuentas de luz—
para solo entonces reaccionar y abrirse a liderazgos que enfrenten este tema
más allá de los mitos y prejuicios que hoy prevalecen.
Uso del registro de pedófilos.
Un cruce de información realizado por la
Superintendencia de Educación, que revisó la base de datos que maneja el
Ministerio de Transportes y el registro de condenados por abusos a menores
elaborado por el Registro Civil, permitió detectar que 17 personas que han sido
sentenciadas por los Tribunales de Justicia, por cometer ese tipo de delitos,
continúan trabajando en transporte escolar, manteniendo un riesgoso contacto
con niños.
Lo ocurrido demuestra que, a pesar de las
labores de fiscalización que adecuadamente están realizando las autoridades del
ramo en esta materia -como se pudo observar en esta oportunidad-, es necesario
que los establecimientos educacionales y los padres de familia estén siempre
atentos y tomen todos los resguardos al contratar servicios de transporte
escolar para sus hijos.
Para ello cuentan con una herramienta valiosa,
como es el denominado registro de pedófilos, que está disponible desde el año
pasado. Este instrumento permite consultar fácilmente si una persona ha sido
condenada por abuso de menores. El que la Superintendencia de Educación haya
detectado estos casos constituye una señal de alerta, pues pone de manifiesto
que en algunos lugares no se están adoptando de manera oportuna las medidas
preventivas. Por tratarse de personas que tienen conductas que son difíciles de
rehabilitar y por ende, existe un alto riesgo de reincidencia, esos controles
deben ser constantes y muy exhaustivos.
Por lo mismo, sería positivo que se
perfeccionen los actuales sistemas de datos, ya que por ejemplo, el ente
fiscalizador de educación pudo determinar la identidad de los condenados y la Región
donde se ubican, pero no cuenta con la información directa de los colegios
donde trabajan, ya que estos establecimientos muchas veces no disponen de esos
registros. Deficiencia que debe ser corregida a la brevedad, porque impide
actuar con la necesaria rapidez que se requiere en estas situaciones.
Ranking de universidades.
El sistema de educación superior chileno es
heterogéneo, algo propio de esquemas de enseñanzas de acceso masivo. En todo el
mundo la tendencia va en esta dirección. Se requieren una política y una
discusión más sofisticadas, que den cuenta de este panorama diverso. Para ello
es indispensable un mejor análisis de la realidad de nuestro sistema. A esto
contribuye significativamente el ranking de calidad de las universidades
chilenas realizado por “El Mercurio” en conjunto con el Grupo de Estudios
Avanzados Universitas.
Las universidades se comparan en el aspecto que
comparten: la enseñanza de pregrado. Por cierto, los indicadores están
influidos por las características de cada una, pero aun así el ejercicio es
válido. Respecto de 2012, se observa, en general, estabilidad, aunque hay unos
pocos cambios relevantes que sugieren que el ordenamiento puede alterarse en el
futuro si las instituciones invierten apropiadamente en académicos, en el
proceso formativo y en gestión institucional. El ranking es liderado por las
universidades Católica, de Chile y Concepción, a distancia importante del
resto. Entre las privadas nuevas, aparece en primer lugar la Adolfo Ibáñez
(sexta en el cuadro general), algo separada de las demás.
Quizás el antecedente más interesante es que se
confirma que las universidades chilenas se pueden dividir en al menos cuatro
grupos. El más pequeño es el conformado por los planteles de investigación y
doctorados, el modelo “humboldtiano” que la gran mayoría de las personas asocia
a la idea de universidad. Estas suman seis; es decir, algo más del 10 por
ciento del total de las universidades chilenas: una proporción no muy distinta
de la que se observa en el resto de América Latina, Asia, Estados Unidos e
incluso en varios países europeos. Es uno de los resultados más habituales de
sistemas de acceso masivo a la educación superior. Obedece a que ni los Estados
ni la filantropía pueden aportar suficientes fondos para que todas las
universidades sean complejas. Tampoco sería una solución socialmente eficiente.
La categoría más grande es la de las
universidades docentes: el grupo que no tiene doctorados y tampoco un número
mínimo de publicaciones indizadas. Las otras dos categorías consideran a las
universidades docentes con alguna proyección en investigación (quizás, con un
umbral demasiado modesto) y aquellas que tienen investigación y doctorados en
áreas selectivas.
La política nacional de financiamiento debería
hacerse cargo de esta realidad. Por una parte, las categorías son ilustrativas
de los bienes públicos que producen las instituciones. Así, en las complejas,
el financiamiento Estatal debería ser proporcionalmente más elevado que en las
otras, lo cual está pendiente.
Por otra parte, hay universidades que no
pertenecen al Consejo de Rectores y que están en el segundo grupo —de
investigación y doctorados en áreas selectivas—, las que no reciben aportes del
Estado (que no sean los que puedan estar percibiendo sus estudiantes), mientras
que hay otras del Consejo de Rectores que son docentes y que sí los reciben. Si
se quiere mejorar la efectividad en el uso de los recursos es difícil sostener
estas discriminaciones. Por ejemplo, ¿por qué la Universidad Alberto Hurtado no
puede acceder a fondos públicos, estando en el segundo grupo, mientras que la
Católica del Maule, que está en el tercero y produce menos bienes públicos, sí
puede hacerlo? Hay solo razones históricas, las que no son buena guía para las
políticas de educación superior.
Una pregunta similar se puede hacer respecto de
la Universidad Adolfo Ibáñez, que está en el segundo grupo y por tanto produce
bienes públicos, y la de Atacama, en el cuarto, que agrupa a las docentes sin
proyección de investigación. En este último caso se podría argumentar que la
segunda es Estatal y merece un trato especial. Pero si no produce bienes
públicos, ese argumento no es relevante. Si se quiere promover la calidad, esta
desigualdad no puede seguir manteniéndose.
Nuevo plan regulador de Santiago.
Las ciudades —y Santiago no es una excepción—
constituyen por definición zonas geográficas de alta densidad poblacional, en
las que sus habitantes desarrollan gran parte de sus actividades laborales y de
esparcimiento, que se traducen en requerimientos de uso del suelo y de
movilidad. En su conjunto, toda urbe debe acomodar intereses no siempre
coincidentes entre múltiples actores. Con ese fin se elaboran planes
reguladores, que fijan reglas generales a las cuales los agentes deben ajustar
sus proyectos de desarrollo futuros, que son los que van modificando la
estructura y la dinámica de las interacciones en su interior. La calidad de la
vida urbana futura de la ciudad dependerá de la capacidad que tengan dichos
planes para anticipar los fenómenos —positivos o negativos— que pudieren tener
lugar, proveyendo incentivos que minimicen los efectos deletéreos indeseados y
facilitando los desarrollos que enriquezcan positivamente a sus habitantes.
No resulta fácil concordar dichos planes, tanto
por la dificultad natural de predecir los posibles eventos futuros que sus
reglas provoquen como por la variedad de criterios de bondad que es posible
tener al momento de diseñarlos, todo lo cual requiere armonizar intereses y
posturas diversas (y con frecuencia cambiantes) respecto del desarrollo de la
ciudad. Consciente de estos problemas, el Gobierno convocó a un grupo de
personas expertas en torno a un Consejo de Desarrollo Urbano, para establecer
una Política de Desarrollo Urbano, guía general para los próximos 50 años, que
servirá para el futuro establecimiento de planes reguladores Regionales.
En el caso de Santiago, el nuevo Plan Regulador
coincide con estas directrices, pues intenta armonizar el crecimiento de la
ciudad —algo con lo que no todos concuerdan y que siempre y virtualmente en
todos los países constituye fuente de acres debates— con los requerimientos de
transporte y conectividad que ese crecimiento impone. Además, debe contemplar
igualmente la infraestructura comunitaria de parques, áreas de esparcimiento y
similares que supone la calidad de vida a que aspiran los santiaguinos, y que
se incrementa a la par del mayor desarrollo del país.
Por ejemplo, el aumento de 10.234 hectáreas de
superficie de la ciudad que este plan contempla, prevé 2.559 hectáreas de
parques —esto es, una de cada cuatro, muchas de ellas ubicadas sobre la ribera
del río Mapocho—, gran cantidad de las cuales deberá ser construida por agentes
privados, como parte de los desarrollos inmobiliarios que propongan. Sin
embargo, para algunos Alcaldes, que deberán hacerse cargo luego de su
mantención, esto les significa costos que no están dispuestos a asumir, y
ciertos observadores académicos dudan de la capacidad de la autoridad para
velar por que dichos requerimientos sean efectivamente cumplidos por los
privados. En contrario, se advierte que estas objeciones no parecen suficientes
para cambiar el Plan, porque los nuevos pobladores deberán pagar impuestos
territoriales con los que los Municipios podrán afrontar sus mayores gastos, y
porque la posible negligencia futura de la autoridad para imponer las normas no
puede ser el criterio para diseñarlas.
Asimismo, para conseguir la aprobación de sus
proyectos, los desarrolladores inmobiliarios de paños grandes deberán
considerar ejes viales estructurantes y servicios públicos básicos como parte
de ellos, lo que los obliga a internalizar los costos totales, más allá de las
viviendas, oficinas o facilidades industriales que se ofrezcan. A ello se suman
los esfuerzos del Metro, el Transantiago y los trenes suburbanos de
Ferrocarriles, que dan cuenta del interés por anticipar el desarrollo de una
urbe como Santiago, que deberá acomodar a sus actuales y nuevos habitantes a
condiciones acordes con el desarrollo económico que el país quiere alcanzar en
los próximos 20 años.
Acuerdo para limitar el programa nuclear iraní.
El acuerdo alcanzado hace unos días por Irán y
EE.UU. puede llegar a ser de enorme relevancia para la situación del Medio
Oriente y, por lo mismo, constituye una oportunidad que no debe ser
desaprovechada para llevar estabilidad a una zona del mundo que se ha visto tradicionalmente
sacudida por conflictos.
La firma del Plan de Acción Conjunto se dio en
el marco de las conversaciones entre Teherán y las seis potencias occidentales
del Grupo 5+1 en Ginebra. El acuerdo contempla un período de seis meses,
durante el cual Irán se comprometió a limitar su programa nuclear, en especial
su capacidad de enriquecer uranio y desarrollar capacidades atómicas con
eventuales fines bélicos, a cambio de que se liberen fondos y se relajen
sanciones económicas por un monto total aproximado de US$ 6.000 millones.
Aunque en el pasado -en la década de los 90- se produjo un acercamiento entre
Washington y Teherán, el proceso actual ha llegado mucho más lejos, produciendo
un resultado concreto que abre las puertas a la cooperación entre ambos, algo
que no se registra desde que en 1978 triunfara la Revolución Islámica en el
país asiático y se instalara allí un régimen abiertamente hostil a Estados
Unidos.
Han surgido voces que critican el acuerdo. La
oposición republicana y algunos demócratas en el Congreso de EE.UU. acusan que
éste no considera mecanismos de verificación suficientemente estrictos y que,
en consecuencia, abre la puerta para que Irán continúe avanzando en su programa
nuclear y sea capaz de dotarse de un arsenal atómico. Israel, por su parte, ha
señalado que el acuerdo constituye un “gran error”, que permite a Irán
enriquecer uranio y elimina sanciones internacionales a cambio de “concesiones
cosméticas”. El Presidente de EE.UU., en cambio, afirma que el arreglo
alcanzado es una “importante primera etapa”, punto en el cual coincide con su
par iraní, quien ha afirmado que “vamos paso a paso hacia un lugar donde
lograremos un acuerdo global con el Grupo 5+1”.
Lo cierto es que las desconfianzas son grandes
y de larga data entre ambas partes, por lo que los próximos seis meses servirán
para saber si un acercamiento de fondo es posible. Si éste tiene lugar, el
acuerdo habrá servido para alterar el tablero geopolítico de la zona,
consolidando la influencia de Irán y amenazando la posición de Egipto y,
especialmente, Arabia Saudita, generando a la vez tensión entre el radicalismo
chiita que promueve Teherán y el fundamentalismo sunita que impera en grupos
como la Hermandad Musulmana egipcia o los grupos wahabbitas que predominan en
Arabia Saudita. También tendría efectos sobre la posición de Israel, la guerra
civil en Siria y la política interna de los palestinos, Líbano e Irak.
Para resultar exitoso, es necesario que ambas
partes entiendan el acuerdo de la misma manera, en especial en el tema del
enriquecimiento de uranio, donde Washington y Teherán han insinuado
interpretaciones que podrían ser diferentes. La necesidad que ambos tienen de
que el arreglo funcione, sin embargo, permite abrigar algún grado de esperanza.
A Teherán le urge contar con fondos y aliviar el estrangulamiento que suponen
las sanciones económicas que pesan en su contra, mientras que Washington busca
reafirmar un liderazgo global que parece extraviado y reducir el precio del
petróleo, el cual debería caer si se consolida el fin de las sanciones contra
Irán y éste se convierte en un proveedor estable de crudo.
Una carta para meditar seriamente.
Señor Director:
El ejemplo de Brasil.
Hace una semana, once importantes miembros,
incluyendo al ex Presidente del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil,
ingresaron a la cárcel a cumplir sus condenas por la red de corrupción que se
formó durante el primer mandato de Lula. Estando tan agitado el ambiente
político en Brasil, unos días en Chile debe haber sido para Lula lo que para un
chileno es tomar sol en una playa brasileña.
Otro miembro del PT, la Presidenta de Brasil,
Dilma Rousseff, enfrentó con firmeza las protestas de hace un mes, en las
cuales enmascarados atacaron brutalmente a un policía en Sao Paulo. Una frase
suya debería inspirar a nuestros parlamentarios, tanto a los que promueven como
a los que rechazan el proyecto de ley que endurece penas a los encapuchados:
“Agredir y depredar no forma parte del derecho de manifestación. Al contrario,
son barbarismos antidemocráticos”.
José Luis Hernández Vidal.