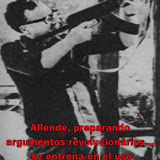Once,
por Adolfo Ibáñez.
Hace cuarenta años, el "Once" puso
término al Gobierno de la Unidad Popular y a la década revolucionaria. Dicho
pronunciamiento siguió a los de la Cámara de Diputados, de la Corte Suprema, de
los gremios de transportistas y comerciantes que habían parado al país, de
múltiples agrupaciones sindicales, de los colegios profesionales y del Partido
Nacional. El pueblo pedía la renuncia de Allende. Todos coincidían en denunciar
la ilegitimidad del Gobierno. A diferencia de nuestra historia política
anterior, que había expresado solo a los grupos dirigentes, este acontecimiento
ha constituido la manifestación más relevante y auténticamente popular que
conocemos.
Aquellos años revolucionarios se potenciaron
con el Estatismo de las décadas precedentes y su correspondiente erosión de la
libertad. Fue así como se llegó a la ruina del espacio público para la
convivencia y el debate democrático. La acción militar expresó la indignada
reacción de los chilenos ante la actitud opresora de autoridades ideologizadas
e incompetentes, que prefirieron exaltar la violencia y tirar por la borda la
democracia.
El Gobierno militar que nació del Once realizó
un sostenido esfuerzo para recuperar moral y materialmente al país, dotándolo
de una institucionalidad que, teniendo presente aquella experiencia traumática,
privilegió la estabilidad en el largo plazo como condición necesaria para el
desarrollo.
Hoy los frutos son palpables. Tanto, que los
jóvenes no conciben al país debilucho de antaño y parecen incapaces de percibir
el esfuerzo realizado: tienden a pensar que la situación actual es natural, lo
que debilita la base del presente. También nos han señalado como modelo los
demás países del continente que, siguiendo nuestros pasos, han alcanzado una
situación expectable.
Por lo mismo, llama la atención el rebrote de
una mentalidad imaginista que pretende llevar al país por el atajo de los
discursos bellos y magnificentes de los mayores fracasos políticos habidos en
el continente. Todo esto en pos de utopías que sabidamente llevan a
imposiciones totalitarias. Es una regresión a situaciones que, a través de los
siglos, solo han posibilitado el dominio de las élites iluminadas, pero ajenas
a la verdadera y popular raíz chilena. Este predominio de lo antipopular -o
impopular- es la raíz del descontento que cada tanto se ha manifestado en
contra de los políticos. Quizás, luego del éxito, parecemos necesitar la
mediocridad. Este es un aniversario para meditar.
Racionamiento en el Chile allendista,
por Mario Montes.
El Gobierno de Salvador Allende fue de extremo
sufrimiento para la mayoría de los chilenos, luego de apropiarse de la
agricultura y la industria, la administración de la unidad popular tomó la
distribución de casi todos los productos, lo que detonó el paro del comercio
detallista, y puso al General de la Fuerza Aérea Alberto Bachelet a cargo de
este sistema.
Junto a lo anterior se comenzó a implementar
las Juntas de Abastecimientos y Precios, JAP, las que comenzaron a emitir
tarjetas de racionamiento, por cierto básicamente para los amigos del régimen,
lo que provocó la furia de los opositores que vieron en la medida una
formula Gubernamental para controlar a
los chilenos por el hambre.
Pan, leche, harina, mantequilla, carne, pollo,
detergentes, azúcar, café, té, pasta dental, jabón, papel higiénico, mantequilla, margarina,
aceite, cigarrillos, entre miles de otros productos, simplemente desaparecieron
del comercio, pero, “floreció” un abundante mercado negro manejado por el
oficialismo que obtenía pingues ganancias.
La prueba de esta brutal manipulación de los
mercados, con fines claramente políticos, es que después del 11 de septiembre,
cuándo el Gobierno Militar tomó el control de las empresas “Estatales”
encargadas de la distribución, pudo abastecerse a la ciudadanía sin problemas
al sacar al comercio los inmensos stocks acaparados por el derrocado Gobierno
de Salvador Allende.
Declaratorias de utilidad pública.
Encontradas reacciones ha despertado el
proyecto de Ley que busca modificar el artículo 59 de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, que regula la afectación de terrenos particulares
como de utilidad pública. Es una herramienta fundamental del Estado y de los Gobiernos
locales para configurar y ejecutar los planes reguladores a lo largo del país
-declarando ciertos terrenos afectados para su uso en construcción de calles,
avenidas, plazas o parques, o por motivos de bien común-, pero al mismo tiempo
constituye un duro gravamen para los dueños de esos terrenos, que en cualquier
momento pueden ser expropiados.
Hasta 2004, estas declaratorias no tenían
caducidad y eran indefinidas, dado que los planos reguladores a menudo se
proyectaban a varios años plazo. Sin embargo, el que un terreno pudiese pasar
años e incluso décadas afecto a utilidad pública, pero sin ser expropiado,
llevó a que se estableciera un plazo máximo de afectación de 5 o 10 años,
renovable mediante un procedimiento que se estableció en la misma reforma Legal
de ese año. El proyecto de Ley que ya fue aprobado en la Cámara y se encuentra
ahora en el Senado con suma urgencia vuelve a la situación previa a 2004,
haciendo que las declaratorias sean de plazo indefinido.
Justificando este cambio, el Ministro de
Vivienda y Urbanismo ha declarado que el proceso de prórroga ha sido "tan
engorroso, que solo ocho Comunas en todo el país lograron hacerlo",
agregando que existió un "error de diagnóstico importante" en la
génesis de la modificación Legal de 2004, respecto de la valorización en el
tiempo que se asigna a los terrenos afectos a declaratorias.
Por su parte, el Presidente de la Comisión de Urbanismo
de la Cámara Chilena de la Construcción afirma que no se ha hecho "un
estudio acabado sobre las afectaciones que son realmente necesarias", y
objeta que "el proyecto no plantea de manera adecuada la notificación a
los propietarios que serán afectados", dejando entrever el riesgo de que
"muchos no alcancen siquiera a enterarse de la afectación".
Entran aquí en conflicto el interés de la
comunidad, que se perjudica por la falta de herramientas que permitan una buena
planificación de los barrios y ciudades, y el de los particulares, que se
perjudica cuando se imponen gravámenes sobre sus terrenos. Ambos bienes Jurídicos
necesitan ser balanceados con prudencia y cuidadosa precisión, y es probable
que exista todavía algún espacio entre lo que era la norma hasta 2004 y la
imperfecta modificación que se le introdujo ese año.
Precaución en cambios a la Legislación de libre
competencia.
En entrevista concedida a este diario, el
Fiscal Nacional Económico sugirió cambios en la Legislación sobre libre
competencia, postulando el incremento de las multas por colusión y volver
obligatoria la consulta de toda fusión sobre cierto umbral. Señaló que las
multas que hoy alcanzan 30.000 unidades tributarias anuales (US$ 28,5 millones)
para cada uno de los sancionados, podrían no ser disuasivas al representar
apenas una fracción del potencial beneficio de quienes se hayan coludido, con
lo que convendría que fueran proporcionales a sus ingresos. En relación con las
fusiones, el incremento del control preventivo se justificaría por presentar
nuestro país mercados de poca profundidad y alta concentración. Estos
planteamientos reflejan una preocupación que es compartida por amplios sectores
de la ciudadanía en cuanto la necesidad de fortalecer la libre competencia,
pero exigen un análisis cauteloso para evitar castigos exacerbados que puedan
perjudicar el dinamismo en las actividades económicas.
El monto de las multas actuales es fruto de un
incremento realizado hace apenas cuatro años, por lo que es prematuro pretender
que el efecto disuasorio que se buscó en esa ocasión se haya visto frustrado.
Si en el mismo lapso ha aumentado la actividad investigadora de la propia Fiscalía,
se debe precisamente a que dentro de las reformas de esa época se contemplaron
nuevas atribuciones y recursos para potenciarla, y ratificaría que en su
conjunto las medidas están arrojando resultados, siendo necesaria la
perspectiva del tiempo para formarse un juicio definitivo. En este punto, hay
que considerar que la disuasión se da no sólo en función del monto de la multa
por sí solo, sino también de la probabilidad efectiva que ella se aplique, que
es lo que está sucediendo con los casos que se han conocido recientemente.
Asimismo, cabe distinguir la sanción pecuniaria
del derecho de los afectados -una vez acreditada la conducta- de entablar
acciones Judiciales para resarcir el daño sufrido. Por lo tanto,
conceptualmente quienes sean sancionados nunca obtendrán beneficios con la
colusión que excedan el costo de haber incurrido en la conducta. Si en la
práctica los afectados no están obteniendo la debida recuperación, lo que
corresponde es estudiar de qué forma ello debe ser remediado, más que
incrementar las multas. Exacerbar las sanciones muchas veces conspira contra la
efectividad, pues disminuye su aplicación cuando hay una eventual percepción de
injusticia.
La consulta de fusiones que superen un umbral
objetivo -el Fiscal insinuó ventas conjuntas por más de US$ 100 millones
(anuales)-, puede conducir a concentrar el control en los casos de mayor
envergadura, postergando la atención sobre aquellos de cuantía inferior que
sean socialmente muy relevantes, como por ejemplo en ciertas localidades donde
la fusión de dos agentes elimine por completo la competencia. A la inversa,
podría determinar consultas que no se justifiquen en mercados grandes, en que
la cifra umbral no sea relevante. En este sentido, la existencia de la actual
cartilla de fusiones elaborada por la propia Fiscalía, que entrega los
criterios bajo los cuales orientará las revisiones, contribuye de mejor manera
a prevenir fusiones que afecten la libre competencia sin incurrir en rigideces.
A través de ella, los propios interesados ponderan la necesidad de consultarlas
antes de llevarlas a efecto, sin retardar operaciones que no ofrecen riesgo,
cuando la oportunidad para realizar éstas suele ser un elemento determinante en
su éxito.
Huelga y modernización en Correos.
Desde el 22 de julio se encuentran en huelga
los cuatro sindicatos de Correos de Chile -empresa autónoma del Estado-, que
agrupan a 4.600 de sus 5.000 trabajadores, lo que ha significado una detención
casi total de sus operaciones, con grave perjuicio para los usuarios -entre
ellos muchas pymes que dependen de sus servicios-. La paralización de dos de
ellos se da dentro del proceso de negociación colectiva, por lo que es Legal;
en los otros dos casos se trata de un paro ilegal. La duración de esta
situación, la cantidad de trabajadores involucrados y las características de la
oferta presentada por la administración -un reajuste salarial de hasta 14% de
acuerdo a ingresos y un bono por término de conflicto de $1,7 millones, además
de otros beneficios en escolaridad y similares- muestran que este conflicto
tiene componentes que van más allá de lo solo laboral.
Hace ya varios años que esta empresa ha venido
llevando adelante cambios para modernizarse y enfrentar una industria postal
cuyas características son hoy muy distintas de las existentes hace una o dos
décadas. El correo electrónico y otras tecnologías de la comunicación, la
gradual desregulación y entrada de actores privados al mercado, entre otros,
han marcado a esta industria, lo que incluso ha significado que algunos correos
Estatales hayan desaparecido, como en Nueva Zelandia y Suecia, o bien
experimentado una privatización de facto o institucional, como en EE.UU. y
Holanda, respectivamente. Incluso, el tradicional correo británico -una
institución- ha sido afectado.
El último proceso de cambio en Correos de Chile
comenzó en 2010 y ha incluido, entre otros, el desarrollo del área CEP (
Courier , Expreso y Paquetería nacional e internacional), la asociación con
otros correos, la externalización de algunos servicios y la automatización de
procesos. Y los efectos positivos ya se han hecho notar: 2012 cerró con cifras
azules, aumentando sus ingresos en 9% y superando los 160 millones de dólares
-3 veces la recaudación en el año previo-.
Precisamente, estos cambios causan temor en los
empleados. El Presidente de la Federación de Trabajadores de Correos de Chile
afirma que una de las trabas en las negociaciones ha sido el no acuerdo en dos
cláusulas vinculadas a la externalización de servicios, lo cual -desde su
perspectiva- "pondría en riesgo la columna vertebral de Correos". Por
su parte, el gerente general, Pablo Montané, poniendo énfasis en los beneficios
de la propuesta ofrecida por la empresa, sostiene que es "histórica en
términos de sus números, poniendo a disposición de los trabajadores las
utilidades proyectadas que teníamos para los próximos 4 años".
Más allá de los componentes políticos a que
está sujeta toda empresa Estatal, el actual conflicto en Correos tiene más
relación con su modernización y las resistencias contra ella. Los resultados
están mostrando que el proceso en curso es una forma acertada de enfrentar el
desafío de sobrevivencia, que otras empresas del rubro en otros países no han
sido capaces de sortear. Desde luego, como en todo proceso de cambio, hay
costos que deben ser asumidos, que ojalá puedan ser bien distribuidos entre los
diferentes afectados, pero ellos tienen sentido en función de los beneficios
esperados, que también deben ser bien distribuidos, como parece entenderlo la
administración de la empresa. Pero pretender que la modernización se detenga no
beneficia ni a unos ni a otros.
El polvorín de Medio Oriente.
Hace ya tiempo que la guerra civil de Siria nos
trae diariamente noticias de miles de víctimas inocentes, pero las últimas acusaciones
de uso de armas químicas por las fuerzas del Gobierno de Bashar al-Assad
podrían tener un efecto mayor en toda la región e incluso con carácter mundial,
debido a que —de confirmarse las más de 1.300 muertes denunciadas por uso de
armas químicas, entre ellos de niños— se estaría sobrepasando la denominada
“línea roja” de este conflicto y abriendo paso a una eventual intervención
externa con respaldo internacional. Entre quienes avalan la verdad de tal
imputación están la ONG Médicos sin Fronteras y el Mandatario francés. El
Presidente Obama ha manifestado tener pocas dudas al respecto, pero espera el
resultado de la misión que a partir de hoy cumplen los inspectores de la ONU.
Por su parte, el Gobierno sirio asegura que se trata de falsedades que quedarán
demostradas y dice que una intromisión armada extranjera provocaría “una bola
de fuego” que incendiaría al Medio Oriente.
Para muchos, es probable que, pese a las
pruebas gráficas exhibidas por los rebeldes, la utilización de armas prohibidas
se pueda ocultar, y se señala que en todo caso la decisión de investigar es
tardía. Más allá del resultado que se dé a conocer, el mayor problema está, por
una parte, en los intereses de algunas naciones, como Rusia (tanto por el
puerto en el Mediterráneo que Siria le brinda, como por el aporte que ella hace
a Al-Assad en materia de armamento), y del propio Estados Unidos, que se
resiste a involucrarse nuevamente en una aventura que puede ser tan costosa
como las de Afganistán e Irak.
Por otra, está la difícil obtención de una
posición compartida por las grandes potencias, lo que inhibe cualquier decisión
de fondo de las Naciones Unidas. En el caso de Siria se cruzan, además, los
diferentes objetivos de los países de la región, así sea el conflicto
permanente entre Palestina e Israel, ahora renovado apenas reanudadas las
negociaciones; las pugnas religiosas de suníes y chiitas, que incluyen a Arabia
Saudita, Irak e Irán; las amenazas terroristas de Al Qaeda, presentes en Yemen
y hasta entre los rebeldes sirios (otro motivo para el recelo de Washington de
apoyarlos) y las de Hezbollá en Líbano, y hasta las pretensiones de liderazgo,
hoy de capa caída, tanto de Egipto como de Turquía.
Paralelamente a las gestiones políticas, se
reúnen ahora Jefes militares de varios países en Jordania, que seguramente
analizarán las perspectivas y riesgos de una acción bélica, y se plantea por
algunos la alternativa más simple y sin compromisos humanos permanentes de un
ataque externo desde el mar con misiles de alta precisión, lo que coincide con
el envío al Mediterráneo de un cuarto buque norteamericano dotado con ellos.
Sin embargo, el síntoma más claro, tanto de las dudas de Obama respecto de dar
el paso que desde distintos ángulos se le demanda —porque ni el triunfo de
Al-Assad ni la confianza en la orientación que tendrían los rebeldes si lo
derrocan lo convencen— como del obvio fracaso de la estructura política
internacional para enfrentar el desafío de Medio Oriente, estaría en que se
dejara que las malas cosas de esta guerra interna sigan ocurriendo en un largo
y cruento desgaste mutuo. No es, por cierto, una solución honrosa para nadie,
pero hacia allá iríamos si no se gesta un acuerdo de las grandes potencias que
se imponga sobre el polvorín de la región.
La interminable tragedia siria.
En Siria, con el uso de armas químicas se
traspasó la línea roja que justifica la promesa de usar la fuerza internacional
para destituir al régimen de Bashar al Assad. Más de 1.300 víctimas inocentes
han muerto en las cercanías de Damasco por el empleo de gas sarín. Hay
recriminaciones mutuas entre el Gobierno y la oposición, y la Cancillería siria
niega enfáticamente responsabilidad de su Gobierno en este genocidio.
En tanto, la misión de Naciones Unidas que ha
llegado hace unos pocos días ve restringidas sus pesquisas por problemas
logísticos y restricciones oficiales, que la limitan a otros tres casos de
eventual uso de químicos. Las inteligencias estadounidense y británica han
dejado trascender que la masacre es obra del ejército sirio. A las contundentes
denuncias en su contra, requerimientos de investigación y sanción de los
crímenes, subsiste un quiebre en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lo
más grave es la impunidad por la incapacidad para llevar adelante la tantas
veces prometida intervención militar.
El Pentágono afirma que se requeriría de cerca
de 60 mil efectivos organizados para apoderarse de los depósitos de armas de
destrucción masiva, destaca los riesgos de los cohetes sirios a los ataques
aéreos y sostiene que la entrega indiscriminada de armamento a las fuerzas
rebeldes arriesga que caigan en manos de fanáticos, que llenarían el vacío de
poder, agravando la situación del Medio Oriente.
Desde Estambul, el portavoz de la oposición
siria, George Sabra, afirma que no es solo el régimen de Al Assad el que mata
civiles: "Nos mata Naciones Unidas, con su pasividad; nos mata Estados
Unidos por su falta de apoyo; nos matan los países que se dicen libres; nos
matan los países árabes, que deberían socorrernos".
Parte considerable de Siria, e incluso de
Damasco, se encuentra en poder de los rebeldes, mal organizados, divididos y
sin los medios necesarios para combatir al ejército regular de ese país. Son
solo unos pocos centenares las milicias que han sido entrenadas por la CIA y
que están bien apertrechadas. Aumentarlas en números suficientes toma tiempo
indefinido y dificultades incalculables. Con esa correlación de fuerzas, las
posibilidades de éxito son bajísimas en un plazo razonable, y altísimas las
probabilidades de nuevos episodios de muertes masivas.
Chile mantiene una misión en Siria, actualmente
monitoreada desde el Líbano, y una muy reducida comunidad chilena residente
dispersa, con algunos que se resisten a abandonar ese territorio. La
Cancillería chilena se ha sumado a las enérgicas condenas y persistentes
presiones que encabezan Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania y la
mayor parte de Europa y de la comunidad internacional, reclamando la
intervención del Consejo de Seguridad, inhibido por Rusia y China.
La mayor complicación es para Estados Unidos,
por haberse traspasado la línea roja de las armas químicas que había fijado. El
Presidente Obama sigue insistiendo en la necesidad de mayor información de
inteligencia, y en soluciones y acciones Diplomáticas cuya eficacia por ahora
no se divisa. Destituir a la dinastía Al Assad ha probado ser más difícil y sus
repercusiones más extendidas que cuanto lo fueron las campañas contra Gaddafi y
Saddam Hussein. Parecería que siguen siendo el desgaste, la devastación y el
agotamiento los que -se espera- podrán poner término a una guerra civil que no
tiene un plazo ni un vencedor definido.
En medio de las malas noticias, surge la
posibilidad de que Irán, aliado estrecho de Al Assad, con un nuevo Gobierno
pueda ofrecer una influencia moderadora, y que Rusia, su otro aliado, también
inquieta por la guerra química, haya resuelto apoyar las investigaciones sobre
el empleo de esas armas en el conflicto interno e instado a la colaboración del
gobierno sirio en este cometido.
Turquía pierde influencia.
En las complejas relaciones del Medio Oriente,
se mantienen dos países con un íntimo y natural instinto de competencia por
influir en la región: Turquía, nostálgica del imperio otomano, e Irán, bastión
chiita que proyecta su influencia sobre Irak, Siria y el Líbano.
Turquía comienza a sufrir aislamiento por su
política exterior de exagerada ambición, por la mezcla de neootomanismo e
islam, sueños de un pasado glorioso, persistiendo además en sobrevalorizar su
influencia exterior y en desestimar las complejidades de la política regional e
internacional.
Con la Primavera Árabe, muchos pensaron que el
modelo turco -que combinaría un moderado islamismo, democracia y prosperidad
económica- se impondría en la región. Los acontecimientos en la zona han ido en
otro sentido.
Turquía, a sus tradicionales disputas con Irán,
actual enfrentamiento con el régimen sirio y recurrentes ataques a Israel, suma
ahora su distanciamiento con el nuevo Gobierno de Egipto y la colisión con
Arabia Saudita. Los saudíes rechazan el modelo turco y ofrecen un resuelto
apoyo a la destitución del Presidente Mursi, afín al Primer Ministro turco,
tres veces reelecto, a quien la prensa saudí y la oposición doméstica motejan
como "el Sultán Erdogan".
Con Siria, Erdogan hizo cálculos equivocados:
apuntó a una pronta e incruenta caída de Al Assad. Su error de apreciación y su
activismo en esta causa han creado en su pueblo la percepción de que los
conduce a una guerra costosa e incierta. Luego de haber acumulado una alta
popularidad y logrado importantes avances económicos, el Premier turco ha
comenzado a perder apoyo externo e interno. La economía ha experimentado una
caída significativa, para situarse en un crecimiento del 3%, menos de la mitad
del promedio de la década anterior y con un sostenido alto desempleo. También
ha debido soportar masivas protestas que ha sofocado con violencia. Aumenta la
defección de algunos liberales que lo habían apoyado inicialmente y que temen
de la islamización del régimen. No se lo considera un aliado confiable por
EE.UU. y Europa, y se le critica su gestión autocrática y su represión al
secularismo y a la disidencia.
Correspondencia para meditar:
Señor Director:
11 de septiembre.
Si alguien se enterara recién hoy y solamente
con lo que muestran los últimos programas con respecto al once de septiembre,
perfectamente podría pensar que las Fuerzas Armadas llegaron ese día en un ovni
de un planeta a millones de año luz de la Tierra y, al aterrizar, decidieron
tomarse el poder. Por la transparencia de la información a las nuevas
generaciones, para que jamás se vuelvan a repetir hechos que afectaron a tantos
compatriotas, es necesario que los relatos que se expongan incluyan el antes,
el durante y también el después.
Luis Enrique Soler Milla.
Señor Director:
Golpe de Estado y dictadura.
El Senador Hernán Larraín afirma que la
intervención militar del 11 de septiembre de 1973 fue un “golpe de Estado”, y
que el régimen político que Gobernó Chile desde esa fecha, y hasta marzo de
1990, fue una “dictadura”. Algunas precisiones.
Un golpe de Estado es la toma del Gobierno de
modo repentino y violento por parte de un grupo de poder, vulnerando la
legitimidad institucional establecida en un Estado de Derecho. La intervención
militar en Chile no fue repentina (todos hablábamos de tal eventualidad desde
hacía mucho tiempo). La violencia empleada fue la respuesta a quienes la
promovieron desde tribunas políticas, sindicales y académicas, y la ejercieron
sistemáticamente. Tampoco se vulneró la legitimidad institucional, porque las
Fuerzas Armadas actuaron, precisamente, por mandato de la Constitución y a
requerimiento expreso de los poderes Legislativo y Judicial, gremios, sociedad
civil y de la inmensa mayoría ciudadana, para restablecer la institucionalidad
quebrantada por el Gobierno de la Unidad Popular.
En cuanto al remoquete “dictadura”, y siguiendo
al tratadista español Manuel García-Pelayo, el régimen que gobernó Chile entre
1973 y 1990 fue un estado de excepción temporal que actuó como poder político,
restaurando las condiciones de hecho y de derecho que permitieran la vuelta del
país a la normalidad, supuesto de toda normatividad.
Ciertamente, el Gobierno Militar chileno fue
autoritario, y aunque flexibilizó el
principio de separación de poderes, no lo derogó completamente, como hacen las
dictaduras. Si el período de 16 años y medio pudo ser más corto es algo
subjetivo, pero las verdaderas dictaduras no se autoimponen plazos perentorios
para dar término a su Mandato mediante elecciones libres y democráticas, como
ocurrió en Chile.
Alfonso Ríos Larraín.
Señor Director:
Cheyre.
El caso del General Cheyre muestra hasta dónde
pueden llegar las presiones carentes de base Legal y moral para transformarse
en injusticias. Se les está concediendo un poder indebido a minorías que agitan
campañas de difamación de personas o proyectos que están haciendo aportes
fundamentales para el país. Peligrosa y mala cosa. Nadie con verdadero espíritu
de servicio público, trayectoria y peso se querrá exponer a estos bullyings y
crucifixiones mediáticas. Si hay algo que ha diferenciado a Chile del resto de
los países de Latinoamérica, es el nivel de sus actores políticos. No podemos
permitir que termine reinando el criterio de la farándula de los matinales de TV
para decidir quiénes están habilitados para ejercer los cargos públicos y
políticos en el país. Chile necesita una píldora contra el odio.
Josefina Sutil Servoin.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.