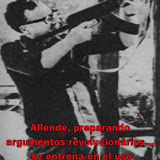Palabras grandes, política enana,
por Enrique Barros.
Un reciente documental, "Cuentos sobre el
futuro", habla sobre Chile más que un tratado de sociología de la pobreza.
Cuatro niños de la población Los Navíos, un sector muy pobre de Santiago, se
filmaron a sí mismos en su escuela. Sus miradas eran expresivas, pero su
lenguaje elemental. Sin embargo, aún vivían ilusiones acerca de lo que sería su
vida.
Ahora, cuando están en torno a los 30, la
autora los encuentra en su dura lucha contra la pobreza. Tienen sus parejas y
están formando familias. Uno trabaja regando jardines en el barrio alto. Otros
en pequeñas industrias, que recuerdan "Tiempos modernos" de Chaplin.
El más voluntarioso pasa pronto de operario a jefe de línea. Una joven, luego
de muchas esperas tediosas, admira radiante la nueva vida que se abre al hijo
con el labio leporino reparado. Con pocas armas, todos luchan por tener una
buena vida.
Este cuadro es reproducido por encuestas del
CEP a lo largo de más de dos décadas. Para salir adelante, la gran mayoría de
los chilenos piensa que son esenciales el esfuerzo personal, el espíritu de
iniciativa y el nivel educacional. Así se explica que cerca del 80% estime
preferibles los programas que mejoren sus capacidades a los bonos en dinero. Y
estas valoraciones se han mantenido en el tiempo y son muy transversales entre
los grupos sociales.
El leitmotiv de la educación ha sido puesto por
los estudiantes en la conciencia pública. De hecho, llegué este lunes muy
interesado a una reunión académica en que participaban notables expertos en
políticas educacionales. Los más legos quedamos pronto sobrecogidos: la
desventaja en lenguaje, motricidad y otras destrezas básicas de los niños
socialmente menos favorecidos aumenta dos y media veces entre los 36 y los 52
meses de edad. La desigualdad comienza en la casa y se consolida en el jardín
infantil. Ahí se gesta ese designio de los dioses que afecta a los pobres en
Chile.
El niño de la población Los Navíos, sonriente y
esperanzado a los diez años, ha hecho un esfuerzo enorme para llegar a ser jefe
de línea. Sus dificultades se gestaron cuando aún no cumplía cinco años. La
diferencia en capital cultural es la raíz más profunda y estructural de la
desigualdad.
La pregunta que naturalmente surge es qué
hacer. En los últimos diez años se ha ampliado el acceso a jardines infantiles.
Gran iniciativa política; pero no responde a un modelo enfocado al desarrollo
precoz del niño. Son más bien guarderías que facilitan el trabajo de las
madres. Las tías suelen carecer de una misión clara y de calificación
profesional. De hecho, incuban la desigualdad, porque les basta con que los
niños pasen días enteros hipnotizados por el televisor. Exactamente lo
contrario que escuché hace 40 años de amigas psicólogas, expertas en
estimulación precoz.
¿Qué puede y debe hacer la política? Unir al
país en atender sin estridencia a problemas reales. Este enfoque más
minimalista, que cambió la cara de la izquierda europea del norte a partir de
los 70, nos alerta de que la política es un arte delicado, porque atiende a
muchos fines con medios limitados. En el caso de la desigualdad, lo único
cierto es que se trata de una tarea de generaciones.
Las movilizaciones estudiantiles han tenido
motivaciones legítimas y han traído la educación al foro público. Sin embargo,
esas ideas entregadas a sí mismas son una llamarada que se lleva el viento. Una
marcha con arte y gracia podría terminar cerrando exitosamente el ciclo. Pero
nada de eso es probable, porque el mundo político se apura en complacer a los
estudiantes. ¿Temor a ser arrollados por una ola que no comprenden? Ignoran que
ya a fines de 2011 dos tercios de los chilenos no simpatizaba con las tomas y
un 79% reprobaba que las marchas se desarrollaran en lugares no autorizados.
¿No será que nos está fallando la idea de
república? En una democracia es insustituible la forma representativa, como lo
ha mostrado Óscar Godoy en su hermoso libro reciente sobre los orígenes del
ideal democrático y republicano en Aristóteles. El asambleísmo plebiscitario
que cunde entre los estudiantes se opone a una genuina deliberación. Los
pensadores más lúcidos de la izquierda, como Habermas y Bobbio, lo rechazan con
vehemencia. La asamblea es fundamentalista y manipuladora. El disenso no es
argumentativo, sino se paga con exclusión; el que levanta la mano es amarillo.
Muchos políticos y autoridades parecen
boxeadores a quienes los estudiantes han dado un golpe en el mentón. Dejan de
ser guías y devienen en sus aduladores. La democracia decadente despliega un
proceso de disolución de las instituciones políticas, en que no hay propiamente
Constitución, porque en ella no hay Ley ni verdadera autoridad. El diagnóstico
de Aristóteles tiene ya 2.300 años.
La verdad es que los problemas de la
desigualdad están en los jardines infantiles, en el Gobierno de las escuelas,
en los profesores, en el trabajo paciente con los padres. Solo así se le puede
atacar desde su raíz. Pero para eso se requieren autoridades republicanas
guiadas por el viejo concepto del bien común.
Las ideas y la inflación de los derechos no
cambian el mundo. Se requiere de la política y de la Ley. Ambos son el
resultado de un proceso deliberativo dirigido por la razón y que
inevitablemente tiene delicados componentes técnicos. El demonio está en los
detalles escribía un lúcido columnista en este diario. Pero una cierta
tecnofobia también parece crecer como marea. Lo cierto es que como nunca antes
se requieren expertos en educación, en energía, en economía de la salud y en
todas las áreas en que el país hace agua. Pasito a pasito, atacando los
problemas en sí mismos y no disparando a la bandada, se logra que la política
moderna sea más participativa y reflexiva, a la vez. Tal vez solo con esa
modesta ilusión hoy se puede ser de verdad un Estadista.
El mazazo tributario propuesto por Michelle
Bachelet,
por Bernardo Fontaine Talavera.
La candidata Bachelet publicitó una demoledora
reforma tributaria. Motivada por la noble lucha contra la desigualdad, propone
alzas de todo tipo de tributos y cambios radicales en qué paga impuesto.
Centrémonos en el impuesto a las empresas de 25% y el cobro de impuestos
personales sobre las utilidades totales, y no solo sobre las repartidas a sus
dueños, como es ahora.
Hoy, en promedio, las sociedades reparten el
33% de sus utilidades a sus socios y estos pagan un impuesto total (la empresa
más la persona) de hasta 26%. Cuando aplique plenamente el mazazo tributario
propuesto, podrán pagar hasta un 35%. Es un aumento bárbaro, que ciertamente
motivará la evasión de impuestos y la creación futura de numerosas exenciones.
¿De dónde van a sacar la plata los socios, por
ejemplo, de una sociedad profesional médica o de una mediana empresa para pagar
impuestos aunque no retiren de la empresa? Los accionistas de las sociedades en
bolsa, incluso los minoritarios, pagarán impuestos por toda la utilidad, no
solo por los dividendos, como ahora.
Uno desearía que este aumento lo pagaran solo
los grandes empresarios. Pero este aumento lo pagarán también los medianos,
pymes, profesionales independientes, los ahorrantes, los afiliados a las AFP,
los trabajadores y los consumidores cuando las empresas les suban los precios.
La candidata sostiene que eso no afectará la
inversión, pero eso es inverosímil. Como ha explicado muy bien el lúcido
economista Sebastián Edwards, basta preguntarse lo siguiente: Si la tasa de
impuestos fuera 100%, ¿alguien invertiría? No, nadie. ¿Y si fuera menos? Se
invertiría más.
Para compensar la caída en la inversión, la
reforma plantea la depreciación instantánea. Eso es solo válido para sectores
intensivos en activo fijo y más para la gran empresa. De hecho, grandes empresas
podrán, con ello, pagar cero impuestos. Ese incentivo se funda en la creencia
ya obsoleta de que solo las máquinas son la fuente del desarrollo. Hoy sabemos
que las claves del desarrollo son también el intelecto, la creatividad y el
capital de trabajo.
¿Por qué la inversión en inventarios, en
capital de trabajo, en ahorros financieros no tendría incentivos? ¿No son
inversiones válidas? ¿Qué pasa con las industrias de servicios, el comercio,
los profesionales, quienes invierten menos en máquinas, pero necesitan de
capital de trabajo? El sistema vigente, en cambio, deja la libertad al
empresario para invertir donde necesita, no lo obliga a sobreinvertir en
máquinas, que en muchos casos van a sustituir trabajadores.
El estímulo a la reinversión es un mecanismo de
fomento al ahorro que se puede traducir en inversión en esa empresa o en otra a
través del mercado de capitales. Eso es mucho más eficiente que la depreciación
instantánea que empuja el crecimiento forzoso de esa empresa, concentrando la
economía en grandes corporaciones.
La candidata Bachelet dice que beneficiará a
las pymes. No se ve cómo. Ellas pagarán lo mismo que las grandes, aun con el 14
ter que ella propicia como ayuda a las pymes.
También los afiliados de las AFP saldrán
perjudicados, porque las acciones en bolsa bajarán de precio por los cambios
propuestos y la eliminación de la exención de impuestos para las ganancias de
capital en la venta de acciones.
En resumen, la proposición medular de la
candidatura socialista embiste como un bulldozer sobre el sistema productivo
chileno y los esfuerzos de los profesionales y emprendedores por superarse.
Podemos esperar de ella muchos damnificados y un desarrollo entorpecido.
Existen caminos mejores para aumentar la recaudación si así se necesitara.
Lo que la primaria zanjará... y lo que no.
Resuelta aquella insólita incógnita planteada
por las tomas estudiantiles de locales de votación, otros, más naturales en una
democracia normal, son los interrogantes que quedan a propósito de las
primarias de este domingo. Y si bien algunas de esas preguntas resultan obvias
(¿Quién ganará en la Alianza? ¿Quién será el segundo en la oposición? ¿A cuánto
llegará y cómo se distribuirá la participación entre las dos coaliciones?),
también están en pleno desarrollo distintas dinámicas, vinculadas con el acto
electoral y que pueden verse afectadas por su resultado, pero que tienen una
evolución propia. Eso es particularmente claro en el caso de la ahora llamada
Nueva Mayoría.
El acercamiento ya partió. Mucho se ha señalado
—con razón— que, siendo evidente el nombre de su abanderada, el gran
interrogante del bloque opositor es el contenido que tendrá su plataforma
programática y de qué forma ella articulará las muy diversas posiciones que
subsisten en su interior. La difusión de algunas de las propuestas de la
candidatura Bachelet ha dado señales al respecto, dejando claro que un sector
mayoritario de la coalición se inclina por efectuar cambios tributarios
profundos (incluida la eliminación del FUT, a la que sólo la candidatura de
Andrés Velasco aparece hoy negándose), al tiempo que existen diagnósticos muy
opuestos respecto de la magnitud de las reformas Constitucionales que se
pretende impulsar y el modo de concretarlas (con la idea de la asamblea
constituyente perdiendo posiciones, aunque en medio de señales ambiguas), y
sobre la conveniencia o no de acoger la demanda por gratuidad en la educación
superior. Es altamente probable que los porcentajes de votación que alcancen
los postulantes centristas refuercen o debiliten a quienes plantean posiciones
más moderadas en esas discusiones, pero no cabe hacer apuestas matemáticas en
tales materias.
En esto es decidor que, cuando hace unas
semanas el Presidente del PPD minimizara las opciones de Claudio Orrego para
influir en el programa si no logra salir segundo el domingo, importantes voces
PS hayan salido a manifestar su discrepancia. Más reveladora aun fue la cuidada
actitud hacia Bachelet del mismo Orrego en el último debate televisivo
opositor. Y si se agregan los trascendidos que surgen desde el comando de la ex
Mandataria y los vínculos entre técnicos de la ex Presidente y
democratacristianos, todo indica que el proceso de integración de la DC en la
campaña bacheletista ya se inició, al menos en su fase más embrionaria, y que después
del domingo simplemente se acelerará.
¿Tiene aún sentido el eje PS-DC? Pero si ese
proceso puede terminar siendo mucho menos dramático de lo que alguna vez
pareciera, más compleja resulta otra discusión: la referida al modo de
ordenarse las distintas fuerzas hoy opositoras. Aquí, la DC aparece jugada por
reeditar el eje histórico con el PS que diera conducción y sustento a la
antigua Concertación, y que marcara sus Gobiernos. Aparte de algunas
declaraciones explícitas, la más potente señal al respecto la dio ayer a La
Segunda el siempre influyente Gutenberg Martínez, instando a que el falangismo
entregue un cupo Senatorial a Camilo Escalona, pues el rol de éste en la
política chilena “debe seguir siendo importante”, propuesta que el Presidente
de la DC considera “una idea interesante”. Más allá de su viabilidad, lo
significativo es el gesto: Martínez, un histórico de su partido y de la
coalición, reivindicando a Escalona, el dirigente socialista que más se ha
jugado por ese eje y uno de los pocos que sigue defendiendo su vigencia. Ello,
cuando en el propio PS tal entendimiento ya no suscita el entusiasmo de antaño
y cuando el bacheletismo aparece decidido a consolidar una Nueva Mayoría que
incluye al PC —y eventualmente a movimientos sociales— y que implica dar por
superada la antigua Concertación surgida del acuerdo
democratacristiano-socialista.
Otra pregunta que se empezará a dilucidar el
domingo es la de las consecuencias y costos que eventualmente deba pagar Andrés
Velasco por una aventura Presidencial que en los hechos lo hizo enfrentarse a
la ex Presidente. Y es que él es quien ha marcado con mayor claridad
diferencias con Bachelet y todo el bloque. Su decisión de adelantarse a
descartar participar en un eventual próximo Gobierno y su actuación en el
último debate televisivo lo han dejado en situación de cuasi aislamiento frente
al resto de la oposición. Pero aunque el desafío de Velasco ha llegado a
generar irritación, en su campaña participan algunos de los más valiosos
cuadros técnicos de la antigua Concertación, y el sentido común indicaría que
la Nueva Mayoría no debiera prescindir anticipadamente de su aporte... aunque
buena parte de las posturas hoy hegemónicas en el bloque poco tienen que ver
con lo que dichos técnicos en su momento propiciaran.
En la Alianza, el enfrentamiento
Allamand-Longueira, de impredecible resultado, es tanto una disputa entre dos
de los líderes más emblemáticos de la derecha post régimen militar como una
lucha por la hegemonía del sector. Si lo primero —dada la personalidad fuerte
de ambos candidatos y sus históricos conflictos— resulta obvio, en lo segundo
el gran riesgo es el que enfrenta la UDI, como partido más poderoso del sector
por una década y media. La pregunta es si el gremialismo podría o no mantener
esa condición en caso de caer derrotado Longueira y verse obligado el partido
por segunda vez consecutiva (o tercera, si se cuenta la segunda vuelta de enero
de 2006) a afrontar una Presidencial sin un candidato de sus filas.
El cobre: hora de cautela.
Cuando el precio del cobre comenzó a caer por
la desaceleración de China y de la economía global, se mantenía cierto
optimismo de que el impacto en la economía chilena sería limitado. Pero en los
últimos meses, las repercusiones se han hecho visibles. No es del caso caer en
pesimismo excesivo: China continuará creciendo vigorosamente, y eso permite
esperar que el precio del cobre permanezca en torno a tres dólares. Sin
embargo, en el primer trimestre de 2013 se han paralizado o suspendido
proyectos mineros de inversión por unos 2.500 millones de dólares, y este año
el Fisco recaudó 42,19% menos (unos 2.000 millones de dólares) por impuestos de
la minería (primera categoría y royalty ). La desaceleración minera afecta a su
vez a la expansión de la construcción y a las expectativas de los
inversionistas extranjeros respecto del crecimiento de nuestra economía, lo que
se traduce a su vez en bajas en el mercado bursátil.
No es solo un problema de precios, sino también
de frenos en la industria local. Un estudio de Pricewaterhouse Coopers mostró
que la participación de las mineras chilenas pasó de 25% a 15% de la industria
en términos de ingresos. Dicho estudio puede ser objetable, ya que no incluye a
Codelco por no estar listada en bolsa, pero revela la pérdida de competitividad
de la minería en Chile, grave problema, y tanto más en un cuadro de baja de
precio y fuerte competencia. Según cifras de Cochilco, mientras la producción
de cobre de Chile entre 2011-2016 crecería en 4% anual, la de Perú se
multiplicaría en 12% anual, la de México en 18%, y la de Mongolia en 38%. Por
cierto, la producción de esos países aún no se compara en volúmenes con la
chilena, pero sí muestra un dinamismo que hoy parece algo lejano en Chile.
En los últimos cinco años, los costos de
producción de la minería de cobre en otros países aumentaron en 25%, pero en
Chile el alza fue el doble. En parte, es un proceso natural de maduración de la
industria. La calidad de los yacimientos chilenos ha bajado, haciendo más
costosa la extracción del mineral. Pero también hay otros factores largamente
detectados, como la escasez de energía y el alto costo de la mano de obra. "No
es sostenible en el tiempo que los sueldos de todos los que participan de la
minería chilena crezcan mucho más que el IPC y estén en niveles parecidos a los
de países como Australia o Canadá", argumenta Colin Becker, analista de
PwC.
Y mientras las mineras privadas a nivel mundial
anuncian ajustes en sus costos, en Chile se adelantan millonarios procesos de
negociación colectiva. Este proceso es aún más duro para la minera Estatal,
cuyo plan de retiro voluntario, con el que esperaba reducir su planta en 2.000
personas a 2017, apenas ha sido aceptado por unos 70 trabajadores.
Este cuadro ha sido representado, con acopio de
amplísima fundamentación, por el Presidente ejecutivo del Consejo Minero,
Joaquín Villarino Herrera.
¿Cómo va a responder el país al fin de un ciclo
de bonanza de su principal industria? La respuesta debería ser: controlando su
gasto y desarrollando otras industrias. Sin embargo, en días de campaña
electoral abundan las promesas y anuncios de aumento de gastos.
Mientras todas las perspectivas apuntan a que
las arcas Fiscales deberán acostumbrarse a menores ingresos de la minería, se
conocen pocas propuestas para compensar esta caída, y en el Senado la oposición
ha bloqueado el trámite de la Agenda Pro Inversión.
Aumentar la inversión social para reducir la
desigualdad es justo y deseable, pero esa meta no debe dejar de lado la
tradición de responsabilidad Fiscal que tanto ha beneficiado a Chile.
Convendría que la discusión electoral se enfocara en cómo se hará frente a esta
nueva etapa, tratando de reducir incertidumbres en la hoja de ruta.
Controlar la desertificación
Mientras la ciudadanía destina su atención a
las elecciones primarias y a las propuestas de los candidatos que participan en
ellas o que esperan la primera vuelta de noviembre, muchos de los cuales
plantean cuestionamientos de grueso calibre al modelo que nos ha llevado a la
posición de privilegio en la región de que hoy disfrutamos, el país continúa
desenvolviéndose en medio de dificultades poco consideradas. Así, una serie de
problemas, por ser rutinarios y pertenecientes al impersonal ámbito de los
fenómenos naturales, no parece suscitar atención alguna, pues no se traducen
fácilmente en culpas atribuibles a alguno de los conglomerados políticos.
Sin embargo, no por ello son menos importantes.
En una cruda y oportuna columna en este diario, el Presidente de la República
ha llamado la atención sobre los esfuerzos que hoy son necesarios para
controlar el avance del desierto, que amenaza continuar disminuyendo las zonas
cultivables, castigando con eso a quienes obtienen su sustento de ellas, así
como a los consumidores finales, que ven disminuida la oferta y aumentados los
precios de los productos que esa tierra puede entregar. Se estima que la
velocidad de avance del desierto en dirección al sur -a la Región Metropolitana-
es de unos 400 metros por año, y potencialmente unos 48 millones de hectáreas
de nuestro territorio -es decir, prácticamente dos tercios de él- pueden caer
en diversos grados de desertificación.
Las formas de combatir dicho avance tienen dos
direcciones complementarias de trabajo. Por una parte, la plantación de árboles
que sirvan de ancla a vida biológica, y que ambos, árboles y la flora que los
acompañe, detengan el avance de la arena a resultas del viento. Por otra, la
construcción de embalses, para dar mayor factibilidad a la transformación de
tierras de secano en agrícolas, constituyéndose así en poderosos muros
contenedores del avance del desierto. Se justificaría emular el ejemplo de
Natal, en Brasil, donde las dunas que cruzan la ciudad se han transformado en
un santuario de la naturaleza, controlado en su tamaño mediante la preservación
de la vegetación que lo cubre y mantiene, y protegido de las visitas humanas
mediante rejas respetadas por la población, lo que le confiere un aspecto benigno,
como un ecosistema típico de la región, pero sin los potenciales peligros que
esas dunas podrían conllevar.
El Gobierno ha anunciado un plan de corto plazo
-plantar mil hectáreas de algarrobos en las cercanías de la Región
Metropolitana-; otro para el mediano plazo -plantar 17 millones de árboles,
simbólicamente uno por cada chileno, en todas las zonas amenazadas-, y, en fin,
impulsar un plan de construcción de 16 embalses de riego en lo que resta de
esta década, para regar las zonas en riesgo y levantar por esa vía muros
biológicos controladores del desierto. Si se considera la muy pequeña cantidad
de embalses nuevos construidos en la pasada década, se puede calibrar el atraso
de esta política pública, que este plan busca revertir.
Esta iniciativa, ajena al foco noticioso,
merece atención en momentos en que se debate cómo debe nuestro país utilizar
los fondos de los contribuyentes. Es obvio emplearlos para asegurar educación a
quienes sí lo necesitan, pero debería pensarse con mucho cuidado si tienen
sentido las promesas de entregar fondos públicos para que estudien en la
universidad los deciles más ricos de la población. Porque por mucho que dichos
fondos provengan de impuestos pagados por ellos mismos, siempre tienen mejores
destinos alternativos. Por ejemplo, combatir el avance del desierto, antes de
que sea demasiado tarde.
Ampliación del aeropuerto de Santiago.
Con la presencia del Presidente de la
República, el martes se dio inicio a las
obras de ampliación del aeropuerto de
Santiago, trabajos que involucran inversiones en torno a los US$ 60 millones y
que deberán estar terminados en el plazo de un año. Se trata de obras
necesarias y urgentes, aunque no se debe perder de vista que representan una
solución transitoria a los problemas de congestión que se vienen registrando en
este terminal, debido al fuerte incremento del tráfico aéreo que experimenta
Chile. La demanda ha superado con creces la capacidad de sus instalaciones, que
originalmente fueron diseñadas para recibir a nueve millones de pasajeros al
año.
De acuerdo al último informe de la Junta
Aeronáutica Civil, entre enero y mayo del 2013 cerca de siete millones de
personas han transitado por los distintos terminales aéreos del país, lo que
implica un alza de 9,6% en relación al mismo período del 2012. Estas cifras dan
cuenta del constante crecimiento que ha tenido la industria local del
transporte aéreo de pasajeros, por lo que resulta clave que esa expansión
provea la infraestructura necesaria para responder a los mayores
requerimientos. Y ello no sólo supone centrar los esfuerzos en el principal
aeropuerto del país, sino que invertir también en mejorar los recintos
regionales, considerando que sobre el 50% de la demanda se expresa en viajes
dentro de Chile.
Junto a estas obras de ampliación, que
permitirán aumentar la capacidad del aeropuerto de Santiago a 15 millones de
pasajeros, se debe seguir avanzando en el proceso de licitación del proyecto
para levantar un nuevo terminal aéreo. Es muy importante que se cumpla con los
plazos fijados y se tomen resguardos para evitar los errores de diseño y de
estimación de demanda cometidos en la anterior licitación, para iniciar su
construcción el 2015 y el inicio de sus operaciones el 2019, pues es urgente
dejar atrás los niveles de congestión y de calidad de servicio que se advierten
actualmente.
Ley de tuición compartida.
Se ha promulgado la Ley que establece nuevas
reglas sobre el cuidado personal de los hijos, que adquieren particular
importancia cuando los padres se encuentran separados o divorciados. Ella
establece como criterio rector el interés superior del niño y el principio de
que los padres deben actuar de común acuerdo en las decisiones sobre crianza y
educación, evitando, por ejemplo, actos u omisiones que afecten
injustificadamente la imagen que el hijo o la hija tiene de sus padres o de su
entorno familiar. Se prioriza, asimismo, el que, en caso de separación, el
padre y la madre suscriban formalmente un acuerdo sobre el cuidado personal. Si
este acuerdo no establece un cuidado compartido, el documento debe asegurar al
progenitor que no lo tenga una "relación directa y regular" con el
hijo o la hija. Mientras se ponen de acuerdo los padres, el cuidado personal
queda a cargo de la persona con la cual resida el menor.
La Ley regula también muchos otros aspectos,
como la forma de solventar los gastos de la crianza, los casos de inhabilidad
de uno de los padres para ejercer el cuidado personal, el derecho de los hijos
a mantener una relación también "directa y regular" con sus abuelos,
entre otros. Quizá el más controvertido sea el relativo al régimen supletorio
de cuidado personal, si los padres no llegan a acuerdo. En una carta pública al
Senado, 39 profesores de derecho civil manifestaron en enero pasado las razones
que a su juicio habría para conservar la regla actual, manteniendo
supletoriamente el cuidado personal en manos de la madre. Entre ellas se incluye
el que la regla actual respondería mejor a la realidad de la mayoría de las
familias en Chile, y que su aplicación minimizaría la judicialización de las
controversias. Para otros, en cambio, esta preferencia legal podría afectar la
igualdad ante la Ley, o aun inducir a pasar por alto con demasiada facilidad el
interés superior del niño. Para evitarlo, se proponía establecer el cuidado
personal compartido como regla supletoria.
El Legislativo optó por la segunda opción,
consagrando una regla supletoria de cuidado personal compartido si los padres
no llegan a acuerdo. En tales casos, ejercer la patria potestad toca en
conjunto al padre y a la madre, y se presume que los actos realizados por uno
de ellos cuentan con el consentimiento del otro, salvo que la Ley disponga algo
distinto. Los resultados que esto vaya a tener en la práctica son inciertos,
pues parece evidente que si los padres no se han puesto de acuerdo sobre el
cuidado personal en general, es probable que tampoco lo hagan sobre cuestiones
específicas y típicamente controvertidas en la crianza de los hijos, como la
elección de la escuela. Así, puede ocurrir que decisiones de gran trascendencia
para los hijos se dilaten en exceso, o tengan que ser adoptadas por un tercero
ajeno a la familia en un procedimiento sumario. Como contrapartida, sin
embargo, la nueva regulación parece dar respuesta a un fenómeno algo novedoso y
de importancia creciente: la situación en que quedan los hijos cuyas madres
-sin llegar a un descuido extremo- no se hacen realmente cargo de ellos, y
respecto de los cuales los padres carecían hasta ahora de todo derecho a
intervenir en las decisiones relativas al cuidado personal.
Aunque una Ley como esta incide poco en las
causas de estas situaciones, y más bien intenta solo regular sus efectos,
parece clave para cualquier sociedad que se reflexione sobre las realidades que
estuvieron en el trasfondo de la discusión parlamentaria. Más allá de
declaraciones sentimentales, hay mucho en juego para el buen funcionamiento de
la sociedad y sus instituciones en la forma como los padres se ocupen realmente
de la crianza de sus propios hijos.
Incertidumbre ante cambios en la política
monetaria de EE.UU.
Los mercados financieros globales han estado
volátiles luego de la confirmación, por parte del Presidente de la Reserva
Federal de Estados Unidos, de que se acerca el momento en que habrá cambios en
la política monetaria en ese país. Se espera que, por ahora, el banco central
norteamericano continúe su adquisición de instrumentos financieros al ritmo de
US$ 85 mil millones por mes, para luego reducir este programa, hasta finalmente
suspenderlo hacia mediados de 2014 y entrar a una etapa de reducción de la emisión
monetaria.
La alta incertidumbre financiera por la crisis
de 2008 produjo en EE.UU. un gran aumento en la demanda por dinero y una caída
en el multiplicador bancario de la emisión, que amenazaron con contraer
brutalmente el gasto en la economía americana. Para enfrentar esta evolución,
la Reserva Federal más que duplicó la emisión de dólares, adquiriendo activos
financieros por sobre US$ 1,5 millones de millones. La recuperación de la
crisis, eventualmente, va a restablecer el multiplicador bancario de la emisión
y reducirá a niveles normales la demanda por dinero. Para cuando la
incertidumbre esté totalmente disipada, la emisión deberá haber caído a la
mitad. De lo contrario, la economía norteamericana se verá enfrentada a un
exceso de dinero y riesgos serios de inflación. Esa necesaria reducción de la
emisión supone que, en algún momento en el futuro, la Reserva Federal contraerá
sus tenencias de activos financieros en US$ 1,5 millones de millones, ejercicio
sin precedentes en la historia financiera en el mundo.
El cambio de signo en la política monetaria
traerá tasas de interés más altas en el mundo y apreciará el dólar. Esto
último, a su vez, hará caer los precios de los bienes que se comercian
internacionalmente, lo que agrega efectos complejos. Desde luego, la caída es
más inmediata en bienes más homogéneos, por lo que la apreciación del dólar
debe deteriorar los términos de intercambio en los países exportadores de
materias primas. También, ante la “deflación” en dólares cuando esa moneda se aprecie,
los países deberán ajustar al alza sus tipos de cambio, para mantener su
competitividad, lo que agregará presión al alza en sus tasas de interés
domésticas.
Si bien la idea de la Reserva Federal es poner
en marcha un proceso controlado, y con disposición a corregir errores, hay
riesgo de inflación si se procede muy lento; y de estrechez financiera y
apreciación dañina del dólar en los mercados mundiales si la contracción en la
oferta de dinero es excesiva. Las dificultades propias del manejo monetario y
las desorbitantes magnitudes en juego aumentan la incertidumbre del ejercicio
que se avecina. En este contexto, los mercados financieros anticipan un período
complejo para los países emergentes, y en particular para los que exportan
materias primas. Antes de que el ejercicio monetario comience, ya han dado
señales de que van a retirar recursos de los países más sensibles a las nuevas
condiciones que se avizoran.
Los países que se vieron beneficiados en la
etapa expansiva de la política monetaria norteamericana -entre ellos Chile, en
forma muy destacada- están comenzando a percibir cambios en los precios a que
exportan sus productos y en las tasas de interés que enfrentan en el mundo. Con
realismo, deben anticipar condiciones más exigentes y prepararse para episodios
eventualmente muy demandantes.
Un par de cartas para meditar.
Señor Director:
Se ejerció la autoridad.
¡Por fin se ejerce la autoridad en el desalojo
de colegios en toma! Somos muchos los chilenos que ya estamos hartos de ver
cómo se maltrata impunemente a los Carabineros. Mucho "bla-bla"
hipócrita en torno al diálogo, mucha complicidad con los desórdenes y tomas.
El diálogo tiene sentido cuando hay algo en
común entre las partes y se busca honradamente alguna solución. En el actual
movimiento estudiantil esa voluntad de diálogo es del todo inexistente. No
quieren algo, lo quieren todo; no quieren reformas concretas en su colegio o
universidad, sino subvertir toda la educación existente en el país.
¿Es posible el diálogo cuando una de las partes
es tan extremista e irreal en sus demandas? Es del todo legítimo utilizar la
fuerza contra injustas violencias irracionales.
Jorge Peña Vial.
Señor Director:
Ocaso de las encuestas.
Desde que el voto es voluntario, el electorado
es inmedible. No hay certezas absolutas sobre quiénes ganen sus respectivas elecciones;
sólo percepciones superficiales que muchas veces tienen más de sentido común
que cientificidad. Otrora las encuestas marcaban tendencia y clarificaban quién
podría ser el virtual ganador; hoy esos instrumentos de medición caen en la
obsolescencia, pues las estimaciones etéreas son demasiado fluctuantes.
El último estertor de las encuestas ha sido
transformarse en instrumentos proselitistas, encargados por la visión
ideológica que las administra, a objeto de posicionar al candidato afín. No
sólo han perdido validez por su incapacidad para medir el electorado, sino que
también han perdido legitimidad por la intención de privilegiar ciertas
candidaturas, muy al margen del rigor científico.
Arthur Badilla Quiroz.
Para información entregamos la última encuesta on
line de Diario La Segunda, tomada a las 23,34 horas de anoche y cuyos
resultados creemos interesantes: