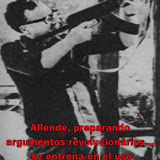Difamación estadística,
por Juan Andrés Fontaine.
Para desacreditar
la gestión del Gobierno, la oposición ha lanzado una campaña irresponsable. A
partir de la detección de ciertos errores o desprolijidades en cifras
oficiales, el vocero del comando bacheletista y otros dirigentes no han
trepidado en atribuirlos a la intención del INE de pintar un falso clima de
éxito. Por su parte, el Gobierno no ha sabido situar el caso en sus reales
dimensiones.
La
inexactitud del IPC no es nueva ni exclusiva de Chile. La metodología
cuestionada fue introducida en enero de 2009, con importantes cambios en su
ítem "vestuario y calzado". El INE, además, discontinuó la práctica,
mantenida desde 1983, de publicar el detalle de los precios y ponderaciones de
todos los artículos del IPC. Nadie denunció afán político, siendo ese año electoral.
Pero ya en febrero del mismo, un informe técnico de la corredora Larraín Vial
criticaba estos cambios y advertía que podían afectar la confiabilidad del IPC.
Recién en 2011, bajo la presente administración, el INE introdujo una
rectificación, aunque al parecer insuficiente.
Porque el
IPC no emplea ajustes por sustitución de productos y cambios de calidad, la
inflación podría estar sobreestimada. Pero los defectos de medición en el caso
del vestuario y otros tendrían el efecto contrario. Se ha conjeturado que, en
lugar del 1,5% oficial, bien medida, la inflación sería hoy de 3%, que es la
meta del Banco Central. Nadie puede seriamente sostener que esa divergencia
-como han insinuado algunos economistas y observadores externos- podría alterar
la buena apreciación que despierta la marcha de la economía nacional. Desde
luego, tampoco variarían en absoluto los saludables indicadores de crecimiento
real del PIB y de desempleo.
Lo del censo
parece escrito por Kafka. La Comisión Censal -dirigida por el Ministro de
Economía de entonces- optó por innovar, abandonando esa suerte de liturgia
cívica de contarnos todos en un solo día. Todo censo adolece de fallas de
cobertura y utiliza estimaciones cuestionables. Esta vez, el afán de hacer
aparecer el nuevo método como más representativo de lo que fue, habría hecho
disimular algunos de esos ajustes. Si hay errores, deben ser enmendados, pero
no hay razón alguna para presumir adulteración dolosa de datos censales o
manipulación política. Como señala una funcionaria denunciante, "esto es
matemática. ¿Qué podría tener que ver sumar personas con un problema
político?"
Caben, desde
luego, legítimas diferencias sobre la marcha de la economía y la calidad de las
estadísticas, pero los economistas y políticos deben plantearlas con seriedad.
Lo que hemos visto a propósito de las cifras del INE degrada el debate público.
La rebuscada demanda boliviana,
por Hernán Felipe Errázuriz.
La Corte de
La Haya, esta semana, ha citado a Chile y Bolivia para el 12 de junio, a fin de
fijar el procedimiento a seguir en la demanda boliviana. En los próximos días,
el Presidente de la República designará a los agentes de Chile ante esa Corte:
hay buenas opciones para esos cargos. El juicio será largo. Su duración
dependerá de si se alega la incompetencia de la Corte. La Sociedad de las
Naciones reconoció la incompetencia en la anterior demanda boliviana. "La
modificación de los tratados es de la sola competencia de los
contratantes", dijo en 1921 la predecesora de Naciones Unidas.
A menos que
el Presidente Piñera sea reelecto en 2017, tres Presidentes chilenos distintos
podrían dirigir este proceso. La sucesión no debería afectarnos: Gobiernos tan
diversos como los de Frei Montalva, Allende y Pinochet mantuvieron la línea de
la defensa en el caso del Beagle. Lo propio han hecho Bachelet y Piñera en la
demanda de delimitación peruana. En la defensa de su territorio, Chile siempre
ha dado prueba de unidad y de una política de Estado, respaldada por el grueso
de la sociedad civil y por los más diversos gobiernos y sectores políticos
nacionales.
Bolivia
solicita a la Corte que declare que Chile tiene la obligación de negociar un
acuerdo que le otorgue una salida plenamente soberana al Pacífico. Es una
petición de aberrante creatividad. No podrán los juristas bolivianos fundar con
éxito su solicitud y la jurisdicción de la Corte en tan extraña figura. Son
aspiraciones a las que atribuyen una nueva categoría de supuestos derechos
expectaticios, que se originarían en negociaciones fracasadas por la
disfuncionalidad de los Gobiernos bolivianos. Muy raro.
Por la
victimización que hace Bolivia, la comunicación pública es fundamental. El
encargado de las comunicaciones deberá destacar el libre tránsito, otras
prestaciones que Chile le concede a Bolivia, y las fallas institucionales que
la mantienen anclada en el pasado y en el desperdicio de sus riquezas.
Ningún Tribunal
tiene potestad suficiente para obligar a un Estado a una negociación que lo
obligue a ceder territorios. Menos la Corte de La Haya, un órgano de Naciones
Unidas que, como tal, no puede inmiscuirse en decisiones soberanas de un
Estado.
El Gobierno
de Chile ha reaccionado con prudencia, abierto a cooperar y lamentando que
Bolivia haya iniciado esta acción carente de todo fundamento, cuya presentación
se atribuye a sus normas constitucionales, del año 2009, que son inoponibles a
Chile y claramente contrarias al Derecho Internacional.
El país
cuenta con el amparo del derecho y con una Cancillería y juristas
experimentados en contiendas internacionales, que dan tranquilidad y seguridad
en la defensa que merecen los derechos soberanos de Chile.
¿Un rostro o un líder?
por Gonzalo Cordero.
En
publicidad la figura del “rostro” es ampliamente conocida; es la imagen pública
que encarna los valores de una marca, lo que el producto quiere transmitir, que
se asienta en una historia, en un
conjunto de valores que el imaginario colectivo ha asociado a dicha figura, y
que endosa al producto publicitado, de manera de generar una identificación que
el consumidor siente que recibe junto con adquirir el producto que ese rostro
asocia a su figura.
Es un
fenómeno sicológicamente normal, aunque claro, no precisamente racional. Es lo que a una persona como yo podría hacerle
querer comprar un perfume asociado a la imagen de Brad Pitt o Tom Cruise. El
resultado real, como usted amable lector comprenderá, no se acerca al efecto
social que provoca alguno de estos rostros, sino al mío: vale decir, una
distancia que no puede sino considerarse de decepcionante.
Pero esto
forma parte de las reglas de la publicidad, donde en realidad personas como yo
asumen que hay una suerte de contrato lúdico con la oferta publicitaria. Es, en
el fondo, un juego, un permiso para soñar que se paga a un precio relativamente
razonable.
Pero es
complicado cuando esta lógica se extrapola a la política y se construye una
oferta de gobierno en base a un “rostro” que, en si mismo, puede ser
perfectamente respetable ya que, al igual que en la publicidad, transmite y encarna un conjunto de valores, un sueño
simbólico de aquella sociedad que quisiéramos alcanzar.
El problema
es que tratándose de la política, las reglas del juego implícitas son otras;
aquí no hay un pacto tácito que nos lleva al mundo de la imaginación, sino que
ese rostro nos promete simbólicamente, pero no por ello menos real, cambios
concretos. En política el “rostro” no puede más que ofrecer un cambio lúdico a
una sociedad que aspira a un cambio real.
Cuando yo
compro la colonia con la imagen de Tom Cruise, en el fondo sé que la próxima
vez que me vea al espejo seguiré siendo el mismo de siempre, no veré a un
rostro seductor y carismático, sino que simple y modestamente será el que la
naturaleza me proveyó desde hace 49 años.
Al contrario, cuando una persona con necesidades urgentes, apremiantes,
“compra” un rostro en una campaña Presidencial, está esperando -efectivamente-
un cambio real.
Pero los
cambios no los provocan los rostros, sino que los generan líderes; esas
personas que son capaces de hacer la diferencia, que ejercen una influencia
determinante sobre su entorno, son los que pasan de la impopularidad a la
popularidad en base a su fuerza de carácter, su capacidad de trabajo, su
talento para anticipar lo que otros no ven.
En definitiva, los rostros provocan una ilusión condenada a
desvanecerse, los líderes provocan cambios reales que superan cualquier ilusión
y cuyos efectos se consolidan por generaciones. Los rostros se desgastan con el
tiempo, los líderes crecen con el paso del tiempo. Los rostros pasan, los
líderes permanecen en sus efectos por generaciones.
Cada
sociedad vive momentos en que tiene que enfrentar la disyuntiva de optar entre
un “rostro” y un líder, la mayoría de las veces gana la opción equivocada, y
los países lo descubren cuando enfrentados a un problema de fondo, el rostro
“pasa” y el líder Gobierna.
Elección Presidencial: todo de nuevo,
por Axel Buchheister.
Luego del
súbito cambio de candidato Presidencial en la UDI, el comentario obligado fue
la manera asombrosa en que pueden cambiar las cosas de un día para otro. Pero
no tanto: el “partido popular” había escogido a Laurence Golborne más que nada
por su posición expectante en las encuestas, pero su opción enfrentaba nubes
amenazantes, incluso antes del fallo
Cencosud y una sociedad en un paraíso Fiscal que no es tal (ni siquiera está en
la “lista gris” de la Ocde). Precisamente porque los sondeos y el aporte que se
suponía iba a realizar, le favorecían poco: no acortaba significativamente la
distancia con la candidata de la Concertación y, peor, circulaba la versión que
Andrés Allamand le estaba dando alcance.
Si esto era
efectivo (no se sabrá, la encuesta CEP sería reformulada para ajustarse a la
nueva realidad), se pudo haber debido -como sostuve en una columna anterior- a
que el postulante RN estaba capturando el voto más duro de la derecha. Algo
difícil de digerir para la UDI. Entonces, no cabe sorprenderse, sino que lo
llamativo hubiera sido que nada sucediera. Faltaba la coyuntura que permitiera
operar, que la proveyeron por “azar” los casos mencionados (cuesta atribuir el
dato de las Islas Vírgenes al ocaso) y además el propio Allamand, algo que sí
debe extrañar. Este, al ver la oportunidad, atacó con todo -se menciona su
carácter de rugbista-, lo que contribuyó sustancialmente a derribar a su
contendor, reacción que le puede implicar serios costos.
Algunos han
acusado deslealtad, pero en esto hay que ser realistas: cuando se compite, las
oportunidades no se pueden desperdiciar. Además, los tiempos no están para
“pasar”, ya que la ciudadanía exige hoy toma de posición ante cada
circunstancia. Lo incomprensible -sobre todo para un político con
experiencia- fue la forma en que lo hizo, pues se requería de más sutileza;
algo así como un toque y no una estocada. No sólo porque si gana las primarias
requerirá el apoyo de la UDI, sino porque -dicho crudamente- le convenía más
enfrentarse con un Golborne herido que con Longueira, un líder carismático y movilizador
de sus huestes. Porque ese mismo voto duro que habría estado favoreciendo a
Allamand, tiene una conexión más emotiva y basal con Longueira, no obstante sus
planteamientos cada vez más heterodoxos.
Por eso,
todas las apuestas favorecen más al representante UDI que al RN en la próxima
primaria, quien ha quedado en una situación comprometida. Pero como dijo otro
columnista, esta será una pelea de perros grandes y ahí nunca se sabe. ¿Cómo
queda la opción de la centroderecha? Sin duda que en un mejor pie, porque las
buenas peleas atraen espectadores. Y no sólo para efectos de las Parlamentarias,
algo que estaba causando gran preocupación, donde Longueira tiene la fama de
buen articulador, sino que en la Presidencial misma, que muchos dan por
perdida.
Aquí todo parte de nuevo. Bachelet enfrenta
problemas debido a que su coalición no logró un acuerdo para las primarias Parlamentarias y por la radicalización de la agenda derivada
del objetivo de incluir a todos. Como también del riesgo que representa estar
demasiado alto, desde donde sólo se puede descender y cuando seis meses es
mucho tiempo para mantenerse indemne.
Partidos y primarias: daño autoinfligido.
Probablemente
habrá que esperar hasta las elecciones del 17 de noviembre para saber si
pagaron algún costo las candidaturas Parlamentarias por haber obviado el
mecanismo de primarias. Parte del daño surge de la inconsecuencia de haber
alabado la existencia del mecanismo para luego desecharlo, salvo RN, que lo
utilizará para dirimir sus candidatos a Diputados en 10 de los 60 Distritos del
país.
Los partidos
políticos están conscientes de las virtudes de la participación en la
definición de sus candidatos, y por eso la han proclamado, pero no están
dispuestos a renunciar a la administración de un importante factor de
negociación y compensación política, como lo es la asignación de los cupos Parlamentarios,
y en aras de esa práctica la desecharon.
Lo ocurrido
favorece el discurso antipartidos, en boga entre algunos líderes y académicos
de los movimientos sociales, lo que no necesariamente es beneficioso para el
país. Incluso el precandidato independiente Andrés Velasco anunció que evalúa
bajarse de las primarias y llegar hasta noviembre, en señal de rechazo a la
actitud de los partidos.
La excusa
más gruesa para dejar caer las primarias Parlamentarias ha consistido en culpar
al sistema binominal, pese a que la legislación de primarias apunta a favorecer
la participación y la competencia interna, aspectos que se estiman como las
mayores debilidades de aquel. Pero al escrutar con mayor profundidad, afloran
las razones de lógica electoral e incertidumbres regulatorias que podrían ser
objeto de futuras clarificaciones.
RN lleva a
primarias 10 Distritos en que procura identificar al mejor candidato, de sus
filas o del movimiento Evópoli, pero el entendimiento general con su aliado
para el total de la lista en el país ya está resuelto.
El
improvisado relevo de la candidatura UDI de Laurence Golborne por la de Pablo
Longueira terminó sepultando las primarias Parlamentarias que se anunciaban en
ese partido. La rigidez que le habrían provocado esos resultados no se aviene
con la flexibilidad que requiere la urgencia política que vive.
La oposición
intentó inscribir un conjunto de distritos para resolverlos por primarias,
cuyos resultados son obligatorios, sin tener acordado el resto de la lista.
Tratándose de un pacto, hay dudas de lo que podría suceder si no se obtiene un
acuerdo satisfactorio para los restantes territorios, y quienes se sientan
perjudicados se niegan a suscribirlo.
La intrincada
negociación
Pero tan
decisivo como lo anterior es la lógica electoral: la distribución de los cupos Parlamentarios
ha sido un tradicional mecanismo de compensación y ajuste dentro de los pactos,
una vez resuelto el nombre de sus respectivos abanderados Presidenciales. A eso
se atribuye, por ejemplo, la resistencia del PRSD de entregar ciertos lugares
en que podría ser electo José Antonio Gómez, en caso de ser derrotado en la
primaria Presidencial. Eso se sabrá el 30 de junio, y la lista Parlamentaria
debe inscribirse a más tardar el 19 de agosto.
Con todo,
las primarias legales han tenido otro efecto novedoso en este proceso
electoral: ellas han marcado el cronograma en dos etapas muy claras. Del 1 de
mayo al 30 de junio, en que resultarán ungidos como candidatos Presidenciales
quienes salgan victoriosos de las primarias, y la campaña Presidencial
propiamente tal, desde esa fecha hasta el 17 de noviembre.
De no
existir esta legislación, cada coalición -la Alianza y la Concertación más el
PC- habría definido su abanderado por mecanismos o competencias propias, en
distintos tiempos. Ejemplo emblemático es la concurrida primaria Presidencial
que decidió la nominación de Ricardo Lagos en mayo de 1999, en la que
participaron un millón 385 mil personas. El candidato del PS y PPD obtuvo casi
un millón de votos, pese a lo cual en diciembre prácticamente empató con
Joaquín Lavín, forzando la hasta entonces inédita realización de la segunda
vuelta electoral introducida por la Constitución de 1980.
Discursos
clarificadores
La simultaneidad
del actual proceso de primarias, con candidatos por casi cada partido político
nacional, a excepción del PC y del PPD, permite que se desplieguen los
discursos y propuestas más genuinos de cada colectividad, que posteriormente
deben transigirse y conciliarse para formar un planteamiento que represente a
todo el pacto.
En ese
sentido, la actual voz de Allamand, Bachelet, Gómez, Longueira y Orrego
pareciera reflejar las convicciones más íntimas de cada candidato. Aún no han
tenido que salir a la búsqueda del voto blando o menos alineado políticamente,
para formar la mayoría que les permita ganar la elección. El reto de hoy es
entusiasmar y movilizar a sus partidarios.
En el caso
de Bachelet, esto último ha causado alguna sorpresa cuando se contrastan sus
actuales definiciones con lo que fue su Gobierno. Pero no se puede perder de
vista que en su administración representaba a toda la coalición, y hoy solo es
la precandidata PS-PPD.
Para el
éxito de la transacción programática y Parlamentaria que seguirá a la primaria,
es clave la fuerza que alcance cada uno en esa votación, o la unidad que exhiba
en la negociación. De ahí la delicada coyuntura que enfrenta el PDC, dividido
en dos mitades, una de las cuales ya parece inclinada por Bachelet. Se revive
así la amarga noche de mayo de 1999, cuando los dirigentes de ese partido
pedían depurar el padrón de militantes, tras advertir que muchos de ellos no
solo votaron por Ricardo Lagos -abandonando a Andrés Zaldívar-, sino que habían
sido apoderados del candidato socialista en las mesas de votación.
Chile al Consejo de Seguridad.
Con el apoyo
unánime del Grupo Latinoamericano y del Caribe, Chile ha quedado en el umbral
de ser electo para integrar el Consejo de Seguridad de la ONU por el período
2014-2015. Nuestro país ha participado en él en cuatro ocasiones (1952-1953,
1961-1962, 1996-1997 y 2003-2004). Su elección como uno de los 10 miembros no
permanentes requiere la muy probable y próxima aprobación de la Asamblea
General de la ONU, por una mayoría de dos tercios.
La
candidatura chilena refleja el sostenido compromiso de Chile con el
multilateralismo y debería proporcionar al Consejo la visión nacional y
regional en el ámbito de la paz y la seguridad internacionales. Asimismo, la
participación nacional debería estar guiada por los principios que inspiran la
política exterior chilena -recogidos en la Carta de la ONU-, tales como
igualdad soberana de los Estados, no intervención, respeto a los tratados
internacionales, respeto y promoción de los derechos humanos, solución pacífica
de las controversias y cooperación internacional.
Las tareas
que esperan a nuestra representación ante la ONU necesitan reforzar esa misión
y constituyen otro motivo para ampliar la planta, aumentar los medios y
concretar el reciente anuncio de reforma de la Cancillería.
El Consejo
de Seguridad es el órgano político por excelencia y uno de los cinco
principales de la ONU, además de la Asamblea General, el Consejo Económico y
Social, la Corte Internacional de Justicia y el Secretario General. El grueso
de sus intervenciones recientes corresponde a África, continente donde Chile se
propone restablecer y ampliar su presencia con tres nuevas Embajadas. En los
últimos meses, los temas que han ocupado la mayor atención de dicho Consejo son
la situación en Siria, Mali, República Democrática del Congo, Irán, la
República Popular Democrática de Corea, Israel y Palestina.
En la
dinámica de las tareas del Consejo, Chile podrá aportar respuestas prácticas y
realistas. Esto supone un trabajo coordinado con los restantes nueve miembros
no permanentes, y un diálogo sostenido con los cinco permanentes -EE.UU.,
China, Rusia, Gran Bretaña y Francia-. La participación chilena, de reconocida
independencia, no debería significar restricciones para la defensa y promoción
de los intereses nacionales en esta y otras organizaciones y foros
multilaterales, y tampoco en las relaciones bilaterales. Por el contrario,
habrá de servir de apoyo a la política exterior del actual y de los siguientes Gobiernos.
Anuncios laborales.
Durante la
celebración del Día del Trabajo, mientras el discurso de la CUT, pronunciado
por su nueva Presidente, Bárbara Figueroa, contuvo una vez más una fuerte carga
ideológica y una propuesta radical para el reemplazo del sistema económico y
social, el Gobierno anunció medidas concretas para solucionar problemas
específicos. Es probable que no todas ellas se hagan realidad en lo que resta
del período Presidencial, pero es de celebrar la determinación del Presidente
Piñera de continuar Gobernando con creatividad y energía hasta el último día de
su mandato.
De entre los
varios anuncios del Gobierno, los más destacables son dos: la propuesta de
elevar de 10 a 11% del salario la cotización previsional obligatoria, con cargo
a parte de los aportes para el seguro de cesantía, y la iniciativa para crear
un tipo especial de contrato laboral que abra más oportunidades de trabajo a
jóvenes estudiantes.
El
incremento propuesto en la tasa de cotización apunta a mejorar las
jubilaciones, las cuales, dadas las actuales tendencias económicas y
demográficas, serían inferiores a lo esperado. Entre los expertos se estima,
sin embargo, que el alza necesaria debería ser tres veces superior. La
iniciativa Gubernamental rebaja de 3 a 2% el aporte al fondo de cesantía, lo
que es ingenioso, porque evita el alza de costos laborales que de otro modo
ocurriría. Tal fórmula sería viable porque dicho aporte es hoy excesivo y
estaría acumulando una gran cantidad de reservas. De hecho, se propone también
incrementar significativamente los beneficios que ofrece el seguro de cesantía.
Sin embargo, esta propuesta se contradice con otra anteriormente planteada por
el Gobierno, cual es utilizar esa fuente para financiar la onerosa exigencia de
salas cuna a las empresas que emplean más de 20 mujeres. Esa idea tenía la
ventaja de promover el empleo femenino y sus remuneraciones, lo cual,
indirectamente, también redunda -y tal vez en forma más contundente- en mejores
jubilaciones.
La medida
para estimular el empleo juvenil -que forma parte de la Agenda Impulso
Competitivo- nace de la constatación de que ese segmento etario tiene en Chile
una tasa de ocupación muy inferior a la observada en los países avanzados. Dar
más oportunidades de trabajo a los estudiantes facilitaría a las familias el
financiamiento de sus estudios y les enseñaría útiles hábitos laborales. La
mitad de los jóvenes dice que no trabaja porque las oportunidades disponibles
no se acomodan a su horario. La propuesta sería crear un contrato especial para
jóvenes estudiantes a jornada parcial, con suficiente flexibilidad para
adaptarse a sus exigencias académicas.
Políticas sociales: el mal ejemplo griego.
En los
primeros años de la década de 1970, Grecia mostraba cuentas Fiscales ordenadas
y buenas expectativas de crecimiento económico. Esto permitió al Presidente
socialista Andreas Papandreou (1981-1989), con la consigna "En favor de
los no privilegiados", sentar las bases de una transformación del sistema
de protección social que terminaría siendo un factor clave en la debacle de su
economía. En su primer año de Gobierno, impulsó aumentos salariales por sobre
la inflación, una extensión irracional de las transferencias del Estado y un
generoso sistema de pensiones, insostenible en el tiempo. A esto se agregó en
1983 la creación del Sistema Nacional de Salud, que a la postre ha sido un mal
remedio para cualquier enfermedad. Así, entre 1980 y 1985, el gasto social en
beneficios monetarios pasó de 6,9% a 11,1% del GDP. Además, la nueva
institucionalidad creció sobre las bases de una organización arcaica, lenta e
ineficiente.
En las
siguientes décadas, ante la constante preocupación de un déficit insostenible,
los Gobiernos trataron infructuosamente de reformar el sistema. Pero una y otra
vez la presión de grupos de interés impidió las necesarias transformaciones al
esquema de protección social, de salud y al mercado laboral. Los parches al
modelo no hicieron sino crear una sensación general de injusticia social, y las
presiones políticas llevaron a implementar políticas en la dirección contraria:
mientras los beneficios de las pensiones no contributivas aumentaron, las
políticas para subir la edad de jubilación y desincentivar la jubilación
anticipada fueron pospuestas. En salud, la oposición de los grupos de poder impidió
la modernización del sistema. En el mercado laboral, el alto salario mínimo y
los impuestos al empleo generaron altos niveles de desempleo e informalidad
entre mujeres y jóvenes.
El resultado
es conocido: los ajustes llegan por las buenas o las malas. Tras seis años de
recesión y cuatro de austeridad (solo en 2012 se redujo en 6,4%), una tasa de
desempleo actual superior al 27%, un déficit público que supera largamente su
producto y la reducción del poder adquisitivo a la mitad, el país se ha visto obligado
a cirugía mayor. Duros ejemplos de ella: reducción del salario mínimo en 16%
para los mayores de 25 años y en 27% para los menores de 25, y el despido de
15.000 empleados públicos entre 2013 y 2014.
El Nuevo Mundo
poco aprende del Viejo
Las lecciones del Viejo Continente parecen no
traspasarse a América Latina, donde hay señales inequívocas de que el camino no
es el correcto. La evolución de las políticas de bonos y los cambios en las
pensiones no contributivas en la región no son un buen augurio para su futuro.
El
"bono de desarrollo humano" en Ecuador es quizá el mejor ejemplo de
asistencialismo. Este subsidio monetario fue implementado en 1998 durante el Gobierno
de Jamil Mahuad. Madres de familia pobres recibían 15,1 dólares mensuales,
mientras ancianos y discapacitados, 7,6 dólares. En 2003, el costo del programa
era de 150 millones de dólares (0,5% del PIB). En los Gobiernos sucesivos el bono
se fue ampliando. Así, el Gobierno de Rafael Correa recibió un bono con impacto
presupuestario de 194 millones dólares en 2006, y lo duplicó a 384 millones en
2007 (0,86% del PIB), luego de aumentar el bono a 30 dólares, 15 días después
de asumir la Presidencia. En 2009 lo incrementó nuevamente, a 35 dólares,
beneficiando a 1,5 millones de personas. Entre 2009 y 2012, el número de
beneficiados llegó a 1,9 millones, con un costo estimado de 500 millones de
dólares.
Pero lo peor
estaba aún por venir. La campaña Presidencial de 2012 dio nuevos bríos al bono.
Los candidatos Lucio Gutiérrez y Guillermo Lasso ofrecieron llevarlo a un nivel
de 50 dólares mensuales. Ante esto, y aduciendo que existía consenso, el
Presidente Correa anunció su alza a 50 dólares. Entonces, el candidato
Gutiérrez elevó su ofrecimiento a 65 dólares mensuales, lo que fue catalogado
como impracticable por el Gobierno. Como resultado, en enero pasado se
aprobaron los 50 dólares mensuales que se entregan en la actualidad, lo que se
estima costaría 320 millones de dólares adicionales, financiados en parte con
mayores impuestos a la banca. Es una muestra de los problemas que afligen a
nuestra región.
El sistema
de pensiones, particularmente las no contributivas, es otro ejemplo de
asistencialismo y populismo. En los últimos años, los estados han aumentado
significativamente el gasto en este ámbito, poniendo mucho énfasis en los
réditos electorales y las presiones políticas, y muy poco en el diseño de los
programas. Los países han entregado más beneficios, reducido los incentivos al
empleo y aumentado los pasivos contingentes en grado preocupante. El caso de
las pensiones rurales de Brasil es ilustrativo: el Estado entrega pensiones
equivalentes a un salario mínimo al 90% de los hombres mayores de 65 y mujeres
mayores de 50 en áreas rurales. El programa, iniciado en los primeros años de
la década de 1970, se caracteriza por la ausencia de incentivos al empleo,
representa un costo Fiscal equivalente a 1,5% del producto, y estimaciones del
BID sugieren que en 2050 su costo alcanzará casi al 3%. Con una economía que no
despega, no parece que Brasil pueda sustentar ese nivel de gasto.
En Chile, en
un año electoral, la clase política debe evitar caer en un falso exitismo y
tener el valor de canalizar las demandas sociales en políticas públicas
sustentables, que no pongan en riesgo nuestro desarrollo futuro. Las recientes
medidas para mejorar el sistema del seguro de cesantía, en favor del ahorro
previsional, apuntan en la dirección correcta. Sin embargo, el asomo de
políticas asistencialistas (bonos) permanentes hace pensar que el proceso no
estará ausente de baches.
Un par de cartas para meditar...
Señor
Director:
El binominal no tiene la culpa.
No son
aceptables los argumentos de la Concertación y sus nuevos aliados de que su no
participación en elecciones primarias para resolver los candidatos al
Parlamento se deba a las dificultades del sistema binominal. Es todo lo
contrario, las primarias en el caso Parlamentario se crearon especialmente para
poder superar la limitación de presentar pocos candidatos que afectaba
especialmente a la Concertación, pacto político de cuatro partidos -DC, PS, PPD
y PRSD (que ahora incluye además al PC, IC y MAS)- que debía presentar solo dos
candidatos por territorio electoral.
La Ley de
primarias le ofrecía al menos dos posibilidades de convocar al electorado para
decidir sus candidatos. Una primaria para resolver los dos cupos de cada
territorio; en este caso, se podían presentar todos los candidatos que
quisieran (de todos los partidos del pacto e independientes) y salían electos
como candidatos nominados las dos primeras mayorías. La segunda alternativa de
primaria era asignar los dos cupos entre los partidos y estos hicieran sus
primarias individuales para resolver el candidato del partido.
Adicionalmente
y a solicitud del PPD, el Gobierno presentó una enmienda a la Ley, para que
también pudiera haber una primaria entre varios partidos del pacto por un solo
cupo del territorio. Esto fue expresamente rechazado por los socios DC, PRSD y
PS de la Concertación y no pudo transformarse en Ley. Ello les hubiera
posibilitado las primarias entre diferentes partidos por un solo cupo en la IV
Región y VIII Cordillera.
Que se diga
la verdad: el discurso contra el binominal es de la boca para afuera. Han
encontrado un chivo expiatorio al cual achacarle todos los males que ellos
están llamados a subsanar desde sus investiduras, y les permite desviar las
culpas de sus propios errores y torpezas.
Y este caso
-el de sus primarias- no fue la excepción.
Arturo
Squella Ovalle.
Señor
Director:
Nulidad de derecho público.
En carta del
día viernes, el profesor Letelier Wartenberg sostuvo que sería un error afirmar
que el juicio político en contra del ex Ministro Beyer podría ser impugnado
mediante una nulidad de derecho público. De acuerdo con este profesor, dicha
postura emanaría de una ideología según la cual los Jueces tienen que tener la
última palabra. Estimo que el profesor Letelier está en un profundo error.
La
posibilidad de cuestionar y revisar el juicio del ex Ministro Beyer emana de un
principio mucho más fundamental que el que menciona el profesor. Esta idea emana
del principio de frenos y contrapesos, en virtud del cual los distintos poderes
del Estado deben tener diversos controles que eviten abusos. Uno de estos
controles es la nulidad de derecho público.
Como
menciona el profesor Letelier, en sociedades complejas el poder está
distribuido entre diversos órganos y mecanismos de control. Sin embargo, cabe
preguntarse: si el juicio político del Congreso no puede cuestionarse
judicialmente, ¿cuál es el control al que está sujeto este poder? ¿Es sano para
nuestra república que este juicio del Congreso sea un poder absoluto no sujeto
a ningún control?
Marco
Antonio Muñoz Chamy, Abogado.
Señor
Director:
Marchas, violencia y Estado de Derecho.
La reciente
marcha convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) con motivo del
Día del Trabajador derivó, como ya es habitual, en desórdenes en la vía
pública, intentos de saqueos, utilización de bombas molotov y destrucción de la
propiedad pública y privada, y arrojaron un saldo de 141 detenidos y 42
carabineros lesionados, tres de los cuales fueron heridos con quemaduras
causadas por ácido.
Lamentablemente,
lo anterior -con excepción de la gravedad del uso del ácido- ya no es ninguna
novedad y las acciones de encapuchados -de características criminales y
terroristas algunas de ellas- son pobremente castigadas por la sociedad en
general y la Justicia en particular.
En efecto,
para comenzar, solo 20 personas -de los 141 arrestados en la marcha- pasaron
por el control de detenidos, algunos de los cuales ya acumulan la friolera de
30 detenciones por similares motivos. El resultado de estos procedimientos
entiendo que ha sido mínimo, y desconozco si alguna persona ha pagado con
cárcel por acciones que violentan definitivamente las mínimas reglas de
convivencia en un país que se entiende ordenado y civilizado.
En resumen,
durante estos últimos años hemos perdido como sociedad la capacidad de asombro,
así como el Poder Judicial el de castigar de manera ejemplificadora y
contundente acciones que violentan el Estado de Derecho en nuestro país,
generando, de paso, una señal de falta total de respeto a la propiedad y, más
importante aún, a nuestra sacrificada, prestigiosa e injustamente atacada
policía uniformada.
En este
aspecto, tenemos mucho que aprender de culturas como la anglosajona. Baste ver
la reacción policial y de la ciudadanía post atentado en Boston.




+que+est%C3%A1n+presentes+en+mis+oraciones,+pero+quisiera+tambi%C3%A9n+subrayar+con+fuerza+que+debemos+comprometernos+todos.JPG)