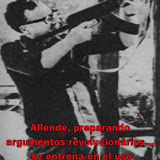El
Presidente Sebastián Piñera destacó el alcance de los acuerdos firmados con
el
Primer Ministro canadiense Stephen Harper, los cuales aumentarán el intercambio
en
materia comercial, minera y educacional, entre otras áreas. Además agradeció
el
apoyo para que Chile ingrese al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Ayer la Fiscalía de la Araucanía presentó acusación en contra de Celestino Córdova
Tránsito, por dos
hechos ocurridos en la Comuna de Vilcún, entre ellos el delito de
incendio causando
la muerte del matrimonio Luchsinger-MacKay, pidiendo presidio
perpetuo para el acusado.
Codelco
reportó excedentes por US$ 867 millones en el primer trimestre, lo que
representa
una caída de 42,5% en relación a los US$ 1.510 millones del mismo
lapso
de 2012 debido a un menor precio del cobre y derivados como el molibdeno,
y el paro portuario.
Hoy
vence el plazo para que los estudiantes revaliden la Tarjeta Nacional
Estudiantil,
los
que no realicen este trámite, a partir del sábado deberán pagar tarifa adulta
en la
locomoción colectiva.
El
Servicio de Impuestos Internos (SII) confirmó el inició una investigación para
determinar
la situación tributaria del hijo de Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos,
la madre
dijo esperar que investigación a su hijo no sea parte de "una campaña
sucia"
Pellegrini,
el tercer DT mejor pagado de Inglaterra si llega al Manchester City,
el entrenador
chileno recibiría 5,2 millones de dólares por cada una de las dos
temporadas por las que firmaría con el cuadro inglés.
En
una entrevista concedida a EL PAÍS, José Miguel Insulza, político socialista
chileno,
Secretario
General de la OEA, indicó que aún le
quedan dos años más al frente
de la organización y que tiene intención de cumplirlos.
Al
menos 9 personas resultaron heridas ayer a causa de una serie de tornados
Registrados
en el Estado de Arkansas, mientras que otros dos impactaron en Oklahoma
sin dejar víctimas, según el Servicio Meteorológico de EE.UU.
Gobierno
de Cristina Fernández logró aprobación de ley de blanqueo de divisas, el
Oficialismo
se impuso en el Parlamento argentino para llevar adelante la polémica medida,
que
según la oposición podría facilitar el lavado de dinero.
Ordenan
sellar el suelo de Fukushima para frenar la infiltración de agua, en abril los
técnicos
de
Tokyo Electric Power (TEPCO) descubrieron fugas en los tanques subterráneos en
los que
se almacena el agua contaminada usada para refrigerar los reactores
dañados.
Presidente
sirio afirma que su país ya recibió un primer cargamento de misiles rusos, Bashar
al
Assad
dio una entrevista a la televisión libanesa, donde anunció que su Gobierno no
se opondrá
a ningún grupo que quiera ayudarlos en la guerra que enfrenta.
La novísima religión,
por Roberto Ampuero.
Hay una novísima
religión en Chile. Su dios omnipotente tiene mil bocas, brazos y ojos, e
innumerables profetas que hablan al planeta en su nombre. Su dios es "el
malestar ciudadano". Está por sobre el bien y el mal, la vida y la muerte,
la racionalidad y el fanatismo. Carece de texto sagrado, tiene solución para
todo y pontifica a través de sacerdotes autoproclamados. Quiero ser claro: no
me refiero a las respetables percepciones ciudadanas, que se miden en encuestas
y se expresan como mandato en elecciones pluralistas, sino a quienes se
presentan desde la calle, los medios y redes sociales como la voz de la
ciudadanía, sin haber ganado elección nacional alguna.
Este dios alcanzó
inquietante poder en Chile. Los políticos le temen. Y es una religión a la que
hay que temer: puede devorar hasta a sus hijos. Sus altisonantes y
apocalípticos profetas, seguidos de fieles, son capaces de interrumpir a gritos
cualquier debate democrático, de tomarse cualquier establecimiento o calle, de
exigir que las cosas se hagan como ellos lo demandan o de patear la mesa en su
defecto, y hasta de insultar al Presidente o escupir a la ex Mandatario. Son
profetas que a duras penas manejan la ortografía, pero saben cómo organizar el
país al dedillo. Su supuesta legitimidad: "la impaciencia popular".
El actual grado de
exasperación y enrarecimiento del ambiente político nacional no lo veía en
Chile desde fines de los años 60, comienzos de los 70. Como hoy, aquel ambiente
emergió en grupos minoritarios, radicalizados y violentos, que terminaron
contagiando y dividiendo al país, proceso nefasto y de epílogo traumático. Hay
que saberlo: la actitud fascista cotidiana en democracia -que puede expresarse
desde las barras bravas a la cultura o la política, pasando por el odio a
minorías- emerge en sectores de extrema derecha e izquierda. Conviene
preguntarse por qué renacen en Chile la intolerancia y la violencia política,
tras poco más de dos decenios de exitosa construcción democrática.
Supongo que nuestro
error central está en el relato de ella, en no haber asumido como sociedad la
mayor lección que dejó la crisis que acabó con la democracia: el fracaso de la
clase política de entonces para resolver mediante diálogo, negociación y conciliación
una división que envenenó al país. En la reconstrucción democrática nos
equivocamos en lo siguiente: pusimos el acento solo en la esencial condena a la
violación de derechos humanos, pero olvidamos condenar políticamente visiones y
prácticas intolerantes, violentas y totalitarias de izquierda y derecha. Ellas
surgen en toda democracia, especialmente cuando ella se ve tensionada.
Sensibilizamos al país en materia de derechos humanos, pero no en la de las
prácticas que amenazan a toda democracia. Por eso, hoy tiene costo político
cero identificarse en Chile con el sistema dictatorial iniciado por Kim
Il-sung.
Esta insuficiencia no
es casual ni obedece solo a visiones ideológicas, sino también a una
incapacidad nuestra para mirarnos como país al espejo, y detectar y asumir
responsabilidades. Así como logramos unanimidad transversal para condenar la
violación de derechos humanos, urge promover desde la educación básica y media
una cultura política que sea crítica -no que proscriba- de las visiones y prácticas
extremas del color que sean. La historia nacional es un legado que se deja a
las nuevas generaciones, expresa la visión que un país tiene de sí mismo y lo
que aprende de esa historia. No podemos desperdiciar otra lección clave que
ella nos dejó: la democracia también se ve amagada cuando su legítimo
cuestionamiento, perfeccionamiento y profundización se realiza desde posiciones
maximalistas y redentoristas que no se condicen con la convivencia democrática,
las libertades individuales y la dignidad de las personas.
Los ciclos políticos no
coinciden con los económicos,
por Rafael Aldunate.
Europa está entrampada
entre un crecimiento negativo a neutro, al menos por los próximos 18 meses, lo
que genera una marcada inestabilidad política a dos bandas, sale derrotada una
coalición Gobernante y la que la reemplaza rápidamente pierde el apoyo
ciudadano irremediablemente… como lo está experimentando tanto España como
Francia, dos de sus países más simbólicos. De los 23 dispares países europeos
miembros, más del 72% de sus constituyentes quieren mantenerse en la esfera del
euro; sin embargo, no están muy receptivos a las imprescindibles medidas de
austeridad y sus líderes políticos no quieren apartarse de este último
sentimiento de los votantes, lo que prueba una vez más que los políticos se
desentienden de la sana economía cuando les resta apoyo popular.
Y la gente bien
informada bien sabe que la expansión de la Unión Europea se realizó y expandió
más por razones políticas que por racionalidad económica, y era prácticamente
imposible que prosperara si no había una política tributaria y Fiscal común o
sujeta a ciertos padrones y exigencias mínimas. La burocracia de Bruselas y el
Parlamento Europeo sólo priorizaron la “sociedad del bienestar” en vez de la
sociedad de las oportunidades (la primera depende del Estado y la segunda, de
las personas). Y como todo esto era un ente abstracto y sus incumplimientos sin
costos o penalizaciones, predominó el gasto desmesurado y sin evaluaciones como
fiscalización por toda Europa. (Pagan los bancos centrales con adictivas y
distorsionadoras emisiones).
Y es una regla de evidencia universal que los Gobiernos
populistas centrados en la distribución de la riqueza vía el Estado terminan
con inconsistencias mayores, dado su intervencionismo a nombre del pueblo,
traduciéndose inexorablemente en mayor desempleo, inflación y
desabastecimiento, por cuanto por políticas tributarias gravosas y con una
atmósfera prejuiciada hacia los generadores de riqueza, que son los empresarios
y emprendedores cualquiera sea su envergadura, se desestabiliza el sistema, por
cuanto estos con su cadena de generación de bienes crean el espacio al pleno
empleo y generan recursos tributarios para financiar los programas sociales.
Pero cuando se pone el acento en temas o eslóganes de inequidad en exceso y
gratuidad, se pierden los caminos y sinergias del crecimiento ante un Estado
regulatorio asfixiante e ineficiente administrador.
No se piense que no estoy por regulaciones pro
ecuanimidad; prueba de ello que cuando el Presidente Piñera inauguró el Sernac
Financiero me identificó como “el inspirador” de esta iniciativa. Sin embargo,
se ha abusado de esta definición y se olvida o no valora que en Chile, gracias
a la competencia, ha habido una progresiva mayor diversidad de productos, de
mejor calidad y a menor precio, compitiendo contra todos los productos del
mundo que universalmente tienen libre acceso.
Se olvida o se esconde que los países que han
alcanzado mayores niveles de desarrollo-bienestar e inclusión social no han
logrado estas metas sólo mediante políticas sociales sino básicamente por el
crecimiento económico, única opción que permite mejorar en forma sólida y
sostenida las condiciones de vida de todo un país.
El crecimiento
económico se traduce en más empleos (durante este Gobierno se han “creado” 210
mil por año y entre el 2006 y 2009 bajo la administración Bachelet se
“destruyeron” 42 mil anuales, según la Casen).
En la administración
Piñera se ha incrementado la recaudación Fiscal en la no suficientemente
divulgada y extraordinaria cifra de USS.17.000 millones, básicamente sustentada
en el crecimiento y en las tributación minera, no por nuevos impuestos, y esta
mayor recaudación en el 68% va directamente a programas sociales, y desde hace
buen tiempo, sin embargo, que nuestros esfuerzos han estado concentrados en
distribuir, más que en aumentar, la productividad, como menores recursos en
infraestructura. El acento y protagonismo lo tiene la sana y libre competencia
en el mercado que se ha reflejado en un crecimiento promedio de 5,7% anual, que
ha disminuido la desigualdad de los ingresos, la más baja de los últimos 40
años, medida por la Casen. Cuando se castiga y demoniza el mercado y su espacio
de acción sucede lo que están sufriendo los argentinos y venezolanos por acá y
en el continente europeo cruzando el Atlántico por allá…
El próximo Gobierno en
Chile quiere ir más allá en la gratuidad de innumerables servicios y le
advierte a los creadores de riqueza que les incrementarán los impuestos y estos
ya se están inhibiendo a expandir sus negocios; ya hay síntomas claros, el
catastro de proyectos incluyendo a la gran minería se ha reducido en un tercio,
el mercado bursátil, pese al actual virtuoso crecimiento —en su clásico rol de
anticipar expectativas— está de absolutamente plano a negativo, los ingresos
del cobre (por factores no solamente externos) este año serán los más bajos de
los últimos 10 años y los márgenes de utilidades del cobre en el próximo
periodo Presidencial serán definitivamente menores, a juzgar por los titubeos
en la expansión de China (el precio del cobre ha soslayado las deficiencias de
nuestra economía productiva), un dólar que sube; coincidiendo con un ciclo
económico en declinación… entonces se dificulta y enrarece la consonancia entre
un indispensable buen ciclo económico con este demandante más intensivo ciclo
de progresividad política y social que pretenden varios presidenciables. La
economía no lo resistirá ni acompañará.
Institucionalidad para
las ciencias
por Ignacio Sánchez.
En las últimas semanas
se ha reactivado un debate clave para el desarrollo del país. La propuesta de
una nueva institucionalidad para las ciencias a través de un nuevo Ministerio
de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación Superior ha sido presentada por
una comisión Presidencial. Además, en la cuenta del 21 de mayo se propuso una Subsecretaría
de Educación Superior. Es evidente una mayor coordinación entre los Ministerios
de Educación y Economía en las áreas de investigación, innovación,
transferencia tecnológica y emprendimiento, por lo que esta propuesta va en el
camino correcto.
Es importante destacar
que en países desarrollados la educación superior, y la ciencia e innovación,
están unidas en la misma cartera Ministerial. Son los ejemplos de Suecia,
Alemania y Francia. Es la forma de articular un trabajo conjunto entre la
formación de científicos, profesionales y técnicos, con la cadena de valor y el
desarrollo productivo de la nación.
Los problemas que
presenta hoy el sistema es la falta de un plan de mediano y largo plazo para el
desarrollo de estos temas, la coordinación, diálogo y trabajo en equipo de los
diferentes actores. Por otra parte, existen fundados temores al aumentar el
peso relativo de cada uno de los actuales Ministerios. Desde Educación se ve el
riesgo de un Ministerio de Economía que mire sólo el aspecto productivo y
postergue la investigación básica y las humanidades. A su vez, desde Economía
el temor e incertidumbre es si la ciencia y creación de nuevo conocimiento
puede alcanzar la transferencia y aplicación para beneficio de la sociedad. Dos
mundos que no se conocen lo suficiente y en los que existen legítimas
desconfianzas.
La propuesta de la
comisión consiste en un Ministerio con dos Subsecretarías: Educación Superior y
Ciencia, Innovación y Tecnología, de las que dependerán sus áreas afines. Es
muy positivo que la educación universitaria y técnico profesional participen en
un lugar común, con las áreas de acreditación, Superintendencia, financiamiento
institucional y estudiantil (becas y beneficios). Por otra parte, en el área de
Ciencia, Tecnología e Innovación, se encuentra Conicyt, Becas y desarrollo de
capital humano avanzado y las iniciativas Científica Milenio, Innova e Inapi.
Quedan áreas pendientes de articular, como la coordinación con los Gobiernos Regionales,
las áreas de emprendimiento del Ministerio de Economía, los fondos Fonis y FIA
de los Ministerios de Salud y Agricultura, y una relación más definida con la
educación y divulgación científica. Además, se debe analizar mejor la
coordinación y trabajo conjunto con las universidades e instituciones
académicas.
La propuesta presentada
es innovadora y bien estructurada. Ha sido fruto de un consenso producto del
trabajo de una comisión amplia y transversal. Su análisis y aportes desde las
diferentes instancias debe desarrollarse en los próximos meses y quedará como
una idea propuesta para el próximo Gobierno. En conjunto, los actores de la
educación superior, de ciencia y tecnología, y los que participan de la cadena
de valor, deberán aportar para colaborar al desarrollo de las ciencias, en
beneficio directo de nuestra sociedad. Un Ministerio como el propuesto es una
señal de la relevancia que como país le daremos a la ciencia.
Chile, potencia
alimentaria.
Por tercer año
consecutivo, la transformación del Ministerio de Agricultura en el eje de la
industria alimentaria y forestal del país se incluyó en la lista de medidas
anunciadas el 21 de mayo. Poco se conoce aún sobre este proyecto, cuyos objetivos
contemplan fomentar la seguridad de los alimentos, aumentar las exportaciones
agrícolas y promover la modernización del sector forestal. Quizás por esa falta
de detalles, esta iniciativa -potencialmente muy valiosa- ha sido hasta ahora
recibida con tibieza por el sector privado, concentrado en buscar soluciones a
problemas inmediatos, tales como el alza de los costos o la reducción de las
cuotas de pesca.
La idea de crear el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentos tiene casi una década, pero ha
quedado repetidamente postergada ante otras prioridades. Sin embargo, su
conveniencia recobra importancia en un contexto en el que la caída del precio
del cobre desnuda las vulnerabilidades de la economía chilena. La minería ha
crecido hasta ocupar la mitad de la canasta exportadora y genera el 14% de los
ingresos Fiscales. Pero debido a la caída del precio del cobre, este año el
fisco podría recibir hasta 60% menos de aportes por parte de la minería.
Con acierto se ha
determinado que Chile tiene potencial necesario para ser un actor relevante en
la industria alimentaria. Consultores del Banco Mundial y del Ministerio de
Agricultura elaboraron en 2011 la agenda hacia 2030, en la que se especificaban
los pasos a seguir para convertir a Chile en "un productor de calidad de
una amplia gama de alimentos y fibras", con una excelente imagen
internacional respecto de la seguridad de sus productos y la sustentabilidad de
su producción. En dicha agenda se planteaba ya la necesidad de reforzar el
Ministerio de Agricultura y reunir bajo su administración la gestión de los
recursos naturales, incluyendo las agencias de certificación de calidad y los
recursos de innovación. Estos últimos se encuentran hoy repartidos en una
decena de instituciones que operan sin una estrategia común.
La agenda, sin embargo,
incluye retos mucho más grandes que la sola creación del nuevo Ministerio,
sobre todo debido a la pérdida de productividad que ha experimentado el sector
en los últimos años. Los empresarios del área tienden a acusar solo a los
vaivenes del tipo de cambio, pero en realidad esa baja tiene más bien directa
relación con la falta de innovación y la escasa capacitación de la fuerza
laboral. Estos dos temas son centralmente prioritarios en el plan a 2030, y
requerirán la participación del sector privado, triplicar los recursos del
Ministerio de Agricultura a 2020, y fortalecer la participación de las Regiones.
A largo plazo, la baja
del precio del cobre debería ser un factor que ayude a impulsar esta agenda, lo
cual no solo permitiría reducir la dependencia de la minería, sino que
obligaría a impulsar la descentralización del país, un paso necesario para
reducir la desigualdad y garantizar un desarrollo sustentable, y no solo un
aumento del PIB.
Desde todas estas
perspectivas, la anunciada reformulación del actual Ministerio del ramo podría
ser un paso valiosamente conducente.
Peligro de déficit
eléctrico.
Según las proyecciones
de la Comisión Nacional de Energía, existe cierto riesgo de que haya un déficit
energético de hasta 1% de la demanda en los próximos meses, lo que provocaría
dificultades en el suministro eléctrico. Esto sucedería si el año es
especialmente seco y si, además, falla alguna unidad importante. Aunque la
probabilidad de que esto ocurra es pequeña, es preciso prever oportunamente
cuál será la respuesta.
Desde luego, en caso de
sobrevenir tal déficit, habría que tomar medidas para reducir su impacto. Para ello,
el Gobierno debe dictar un Decreto de Racionamiento -como el que acaba de alzar
hace poco-, que permite operar el sistema eléctrico en condiciones de
emergencia: autoriza a operar el despacho cuidando el uso de agua en los
embalses -lo que eleva el costo de la energía-; a reducir el voltaje; a reducir
el nivel de seguridad del sistema -permitiendo, por ejemplo, que operen líneas
que no cumplen la condición "n-1" y que, por lo tanto, fallan si
falla un solo componente-, o la desconexión de consumos en momentos críticos.
Buscando los factores
que dan lugar a esta situación, se observa que, a grandes rasgos, las señales
económicas son correctas, lo que explica el interés en invertir en proyectos
eléctricos de todo tipo, desde líneas de transmisión hasta unidades de
generación de diversas fuentes, incluyendo grandes cantidades de energías
renovables no convencionales (ERNC). No obstante, algunas deficiencias de
competencia en generación se ven exacerbadas por las dificultades que enfrentan
tanto las firmas establecidas como los potenciales entrantes para conseguir que
sus inversiones sorteen los obstáculos de ambientalistas, intereses locales y
pueblos originarios, y más recientemente, de un Poder Judicial hiperactivo.
Mucho más allá de todo
eso, el problema eléctrico de Chile tiene otro origen: la ignorancia ciudadana
de los costos y beneficios reales de disponer de más generación. Bajo las
presiones referidas, la población ha sido movida a una actitud que hace
prácticamente imposible instalar centrales de bajo costo, tanto a carbón como
hidráulicas. Paradójicamente, esos mismos ciudadanos protestan por el alza en
el costo de la electricidad, o por dificultades de suministro, o cuando
empresas deben cerrar porque sus costos de energía se han elevado en exceso.
Una parte del público y
el lobby ambientalista creen que las energías renovables no convencionales
podrían salvar esta situación, por sus bajos costos de operación y sus cada vez
menores costos de inversión. Desconocen ellos que, en las condiciones actuales,
el carácter no permanente de las principales ERNC -eólicas y solares- eleva el
costo global del sistema si se usan en demasía. Se requieren respaldos,
reforzar el sistema de transmisión, y operar algunas unidades generadoras a
niveles ineficientes. Eso no es demasiado grave si la cobertura de estas
energías es baja, pero estimaciones recientes cifran el costo de largo plazo de
una penetración de 30% de estas energías en más de 70 dólares por MWh para el
Reino Unido y Alemania.
La responsabilidad por
ese equivocado juicio que comparten vastos sectores recae en el Gobierno, la
empresa privada y, específicamente, en el sector eléctrico: no han sabido hacer
comprender al público los costos para el país de la paralización de las
inversiones en centrales convencionales de bajo costo que cumplen la normativa
ambiental. Hasta ahora, parte importante de la población cree que esas
inversiones sirven solo a las empresas eléctricas u otras grandes compañías. No
percibe que la caída en la inversión y el crecimiento por el aumento de los
costos eléctricos va en contra de objetivos que valora y de los que depende en
gran medida su bienestar, como el empleo, el alza en los salarios e ingresos, y
la consiguiente reducción en la desigualdad. Tampoco se le ha hecho ver que
solo los países de altos ingresos pueden asumir el costo de una defensa
efectiva del medio ambiente. Ha habido una falla en comunicar a un público más
empoderado, pero no por eso más informado, sobre los costos por la virtual
paralización de inversiones en generación convencional.
De esta falla, que se
evidencia hoy agudamente en el sector energético, adolecen también numerosos
otros importantes actores del sector privado. Este, en su conjunto, debe
entender que hoy, para sostenerse frente a una ciudadanía deliberante, no basta
con proveer bienes y servicios. Necesita explicar, justificar, convencer. Eso
supone campañas informativas permanentes y masivas, que tienen un costo, el
cual las administraciones de viejo cuño son reacias a pagar. La realidad pronto
les hará ver que el precio de omitirlas es inconmensurablemente mayor.
Retrocesos perjudiciales
en el debate tributario.
Una de las propuestas
de reforma que se ha ido perfilando en la discusión tributaria, impulsada
incluso por miembros de la comisión designada por la precandidata Michelle
Bachelet, consiste en la “eliminación del FUT”, acompañada de depreciación
instantánea de la inversión en capital fijo. Esta propuesta representa una
amenaza para el crecimiento económico, pues limitaría la inversión con
potencial de mejoramiento de la productividad en nuestra economía.
Las propuestas para
eliminar el FUT suponen considerar como ingresos de cada persona o
inversionistas extranjeros, para el pago del Global Complementario o Adicional,
las utilidades devengadas por las
empresas en la proporción correspondiente a su participación en la propiedad de
las mismas. Si hoy la tributación es 20% sobre la utilidad devengada, y sólo
los retiros de utilidades son considerados ingresos de la persona para efectos
de dichos tributos, en el futuro toda la utilidad devengada por personas de
altos ingresos o por un innovador que aspira a ser exitoso tributaría con el
40%. En el caso de inversionistas extranjeros, la tasa subiría a 35% sobre
utilidades devengadas, aun si no hay remesas de utilidades.
Esto es un gran cambio
respecto de hoy, en que el 20% de tributación aplicables a las empresas ya
excede las tasas efectivas vigentes en el resto del mundo. Las cifras
disponibles indican que en Chile se recauda más por impuestos a las empresas
que en América Latina y la Ocde, donde predominan tasas de impuestos a las
utilidades de las empresas sobre 30%. La explicación está en que en aquellos
países hay muchas exenciones y tratamientos preferenciales, tal que la
tributación definitiva a las utilidades resulta más liviana que en Chile.
Siendo la estructura tributaria un instrumento fundamental en la competencia
para atraer inversiones al territorio nacional, la eliminación del FUT
representa una amenaza para el crecimiento.
Junto con promover la
eliminación del FUT, y en un intento por evitar su impacto negativo sobre el
crecimiento, se postula aplicar simultáneamente la depreciación instantánea de
la inversión en activo fijo, cuyo efecto es neutralizar por completo el
impuesto a la renta en proyectos en que las utilidades corresponden a un
retorno normal sobre la inversión en ese tipo de activos. Pero ese enfoque está
obsoleto. Estamos en una
época en que la inversión en capital fijo -construcciones y maquinarias-
explica una parte menor del crecimiento económico. Además, en este mundo de
innovación, donde ocurren éxitos y fracasos, los retornos “normales” son menos
representativos. Así, liberar de impuestos al retorno normal sobre la inversión
en capital fijo ya no neutraliza en forma relevante el impuesto a la renta de
las empresas. Si esta es la situación, permitir depreciación instantánea de la
inversión en capital fijo no reducirá mayormente la tasa final de tributación
(40%) que afectará al innovador exitoso, incentivándolo a desarrollar sus
proyectos en países con menores impuestos.
Chile necesita
mejoramiento continuo en la productividad para un crecimiento sostenido. Y no
tenemos experiencia de crecimiento de productividad interesante desde que las
tasas de impuesto a la renta empresarial excedieron el 15% en el país. Frente a
esta evidencia, parece equivocado promover tasas de impuesto a la renta de las
empresas en 40%, como son las que, en la práctica, resultarían de eliminar el
FUT.
Instituto Nacional
podría marcar la diferencia.
La toma del Instituto
Nacional durante ya una semana -con un incidente este martes, cuando
Carabineros desalojó a algunos ocupantes al parecer temporales, actuando de
oficio ante delito flagrante (vandalismo contra vehículos), según informó la Alcaldesa
de Santiago, quien descartó haber ordenado tal acción- es una movilización más
en ese establecimiento, que en 2011 y 2012 enfrentó largas paralizaciones.
Mediante declaraciones públicas, los docentes y el centro de padres objetaron
dicha toma, por estimarla una medida de presión y fuerza inapropiada y
desmedida.
Ella busca una
reorganización administrativa del Instituto que incluya la facultad de los
estudiantes de decidir la continuidad de directivos y funcionarios -entre sus
peticiones está la salida del Rector-, una mejora en la infraestructura y una
actualización del proyecto educativo. Cabe recordar que la dirección del
establecimiento fue concursada públicamente hasta 2015 y debe decidirla quien
tiene la responsabilidad legal de dicho liceo. En materia de infraestructura,
este año se están invirtiendo más de 3.500 millones de pesos en ese recinto,
incluyendo un auditorio para más de 800 personas.
La demanda más
interesante se refiere a modernizar el proyecto educativo. La educación en el
mundo y la realidad de nuestro país han cambiado significativamente en las
últimas décadas, por lo que tal reflexión es legítima. Además, este año se
enteran 200 años del Instituto Nacional, por lo que debatir sobre su función
puede ser oportuno, pero ciertamente no admisible bajo presión de la fuerza.
Sería valioso que el
debate propuesto por los estudiantes no se limite a las mismas motivaciones
políticas de siempre. En los últimos años, demandas o eslóganes ya conocidos
-como rescate de la educación pública, gratuidad, selectividad y otros
similares- se traspasan y se reiteran de directiva en directiva. Algunas de
dichas inquietudes son razonables; otras parecen equívocas o genéricas. Sería
hora de que el análisis se abra a mirar hacia adelante en lo académico y
también en lo extracurricular.
Poco o nada se están
aprovechando el prestigio del Instituto Nacional y el talento de sus alumnos
para sostener una discusión en el nivel de excelencia que históricamente ha
sido su sello, y así marcar una diferencia. Una institución que concentra a
algunos de los mejores alumnos del país debiera destacar no solo por sus altos
puntajes a fin de año o su influencia política durante el período lectivo, sino
por su aporte diferenciador a la enseñanza. Podría ser un centro de innovación
para la educación chilena; establecer alianzas reales con universidades para
que sus alumnos participen en proyectos de investigación científica; organizar
conferencias de alto perfil en que se destaquen diferentes iniciativas de
jóvenes chilenos; conformar una orquesta juvenil de primer nivel, similar a las
famosas de Venezuela. Posibilidades hay muchas, y el Instituto Nacional tiene
el potencial para aportar al país y a la juventud chilena una discusión nueva.
Su centro de alumnos debiera diferenciarse de otras dirigencias estudiantiles
precisamente por abrir espacio a temas e intereses hoy ausentes o relegados.
En su bicentenario, el
Instituto Nacional podría y debería dejar de ser uno más de los planteles con
tomas y erigirse en el foco de las nuevas ideas para la educación. En suma,
hacer realidad la apelación a ser el "primer foco de luz de la
Nación" que postula ambiciosamente su himno. Eso contribuiría a modernizar
su proyecto educativo, en vez de meramente repetir las movilizaciones de
rutina.
Planificación para
enfrentar emergencias.
En las últimas horas
dos fenómenos de la naturaleza, registrados en la zona centro sur del país,
obligaron a las autoridades y a la ciudadanía adoptar medidas extraordinarias
de prevención y resguardo. El primero es el sistema frontal que desde la
madrugada del lunes afectó a nueve Regiones del territorio nacional (entre
Atacama y Los Lagos), dejando cientos de damnificados y daños de diversa
consideración, según reportes entregados por la Onemi. El segundo es la
inminente erupción del volcán Copahue (ubicado en la cordillera del Biobío), donde
se inició un plan de evacuación de las más de dos mil personas que viven en los
poblados aledaños al macizo.
En ambas situaciones se
ha advertido una respuesta diligente de las autoridades competentes y de los
organismos de emergencia, los que han actuado a tiempo, con la adecuada
planificación y de manera coordinada. Ello le ha permitido a la ciudadanía
informarse oportunamente de lo ocurrido y adoptar con suficiente antelación
medidas preventivas para enfrentar los trastornos originados por las intensas
lluvias y la actividad volcánica.
En el caso del
temporal, éste se había anunciado hace varios días, lo que llevó al Gobierno a
activar los planes de contingencia dispuestos para estas ocasiones. No
obstante, se constató un gran número de viviendas afectadas y el anegamiento de
importantes arterias viales, hechos que según los especialistas se podrían
evitar si se terminara de construir el postergado plan maestro de colectores de
aguas lluvias, deficiencia que debe ser subsanada en un plazo razonable.
En cuanto a la posible
erupción del Copahue, se puede constatar que la red implementada para el
monitoreo de los volcanes ha operado con eficiencia, facilitando el traslado
oportuno de los habitantes de esa zona hacia lugares seguros. Sin embargo, es
fundamental que todas las personas que se encuentran en el área de riesgo estén
dispuestas a abandonar sus hogares, para lo cual el Gobierno debe garantizar la
protección de sus bienes.
Una breve mirada a la
historia.
Según la corona
española, hacia fines del siglo XIX el territorio de Chile ya comenzaba en
Arica y no en Atacama. Un nuevo plano fue presentado en la Universidad de los
Andes por el historiador y académico Francisco Javier González a la Fundación
Chile-España. En la oportunidad, explicó que en el documento se hace una
distinción entre "Reino de Chile" y "Territorio de Chile".
El primero comprendería
el tradicional "Chile Histórico", que iba desde el despoblado de
Atacama hasta el Biobío. Pero el segundo, correspondería a un territorio que
comenzaría en el paralelo 18° latitud Sur; es decir, en Arica.
(Esta nota de carácter
territorial fue tomada de la sección Top Secret del vespertino La Segunda de
ayer).
Una carta para meditar.
Señor Director:
Falsos exonerados.
Es difícil pensar que
el Partido Socialista no tenía los medios ni podía realizar la gestión
necesaria para hacer bien el trabajo de seleccionar a los que hoy aparecen como
exonerados falsos, y que representan nada menos que a un 30% del total. Cuando
se anunció el beneficio, se debió suponer que la fila iba a ser interminable y,
por el bien de todos, los filtros debieron ser los máximos.
Da la sensación de que
estas irregularidades eran una apuesta a que esto nunca se iba a saber, pues
nunca antes alguien lo investigó.
Asumir las culpas ahora
no corresponde, lo que importa es hacer las cosas responsablemente. Además,
nuevamente vemos la incoherencia en política: por mis errores ofrezco
disculpas, pero por los errores del contrario pido las penas del infierno.
Las firmas de los que
avalaron a los falsos exonerados siguen valiendo y están vigentes. Ojalá sea la
ciudadanía la que castigue estas formas de actuar.





+confirm%C3%B3+el+inici%C3%B3+una+investigaci%C3%B3n+para+determinar+la+situaci%C3%B3n+tributaria+del+hijo+de+Michelle+Bachelet,+Sebasti%C3%A1n+D%C3%A1valos,+la+madre++dijo+esperar.jpg)




+descubrieron+fugas+en+los+tanques+subterr%C3%A1neos.jpg)