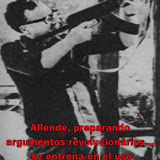Pequeños
actos de violencia,
por Gonzalo Rojas Sánchez.
Un profesor de la U. Metropolitana de Ciencias
de la Educación que Preside la asociación de académicos no marxistas camina por
su campus, siente que alguien corre hacia él y recibe una patada voladora en su
espalda. El Presidente de la República asiste al velatorio de un conocido
sacerdote y es escupido por una joven mujer. Un Senador recién electo recibe un
tomatazo en su rostro mientras realiza actividades de campaña pro Matthei; el
agresor huye a toda velocidad.
Son solo pequeños actos de violencia. Pero ¿hay
algún acto violento que pueda ser realmente pequeño, mínimo, poco importante?
La estrategia del minimalismo violentista
apunta justamente a que no se le dé mayor importancia a cada uno de sus actos.
Un bombazo por aquí, una patada por allá. Que importen poco, que digan mucho.
Pero, considerados en su esencia, ninguno de
esos actos es pequeño. Todos llevan por fuera y por dentro la etiqueta del mal,
por varias razones.
Por una parte, porque agreden a personas
objetivamente importantes, a las que buscan privar de sus legítimas dignidades.
Por otra, porque estimulan la perpetración de acciones similares, generando una
reacción en cadena. En tercer lugar, porque consiguen publicidad, en un mundo
donde la normalidad es despreciada. Como cuarta razón, porque animan a sumarse
a cuanto individuo disfuncional esté disponible; después, porque confunden a
los Tribunales de Justicia y, finalmente, porque corren el límite de lo
aceptable: un bombazo es rareza, cinco son habitualidad, cincuenta se presentan
como expresión popular.
Pero el más grave de todos sus objetivos es
otro: simplemente asustar, amedrentar, aterrorizar.
Entre tantas cosas que se le deben a Pablo
Longueira, hay una en la que insistió con frecuencia: lo grave que puede ser
que los jóvenes, por variados motivos, eviten el servicio público. Ciertamente,
hay otras razones aparte de la violencia de la que pueden ser objeto, pero el
daño moral o físico que podrían experimentar no deja de ser motivo suficiente
como para pensar en dedicarse a otra cosa.
En la encrucijada a la que nos enfrentaremos
desde el próximo lunes, la violencia no será un dato menor.
Nunca la ha invocado la Democracia Cristiana,
nunca la han propiciado los partidos de la actual derecha chilena, nunca el
Estado de Chile la ha justificado, aunque haya habido momentos en que algunos
de sus administradores civiles o militares la hayan practicado.
La situación de la izquierda es muy distinta:
El Partido Socialista comenzó a promoverla abiertamente desde 1965; el Partido
Comunista jamás la ha rechazado como método legítimo; el MIR la justificó y
practicó durante ocho años en democracia; los anarquistas llevan un siglo largo
de acción directa, o sea, métale bomba y pistola. Las notables recopilaciones
de Víctor Farías y Patricia Arancibia dan abundante cuenta testimonial de esa
realidad.
¿Qué explica esta tendencia criminal? No es la
locura. Que nunca más se diga que el violentista está loco, porque eso lo haría
moral y Jurídicamente irresponsable.
Es el odio lo que fundamenta la violencia.
Jorge Millas la definía como la anulación del otro mediante el sufrimiento.
Pero no se piense que la víctima directa es solo el efectivamente mutilado o
asesinado. Esa mirada reductora olvidaría que toda una sociedad queda
paralizada cuando teme al sufrimiento causado por la violencia. Y las izquierdas
conocen bien esa debilidad humana. A fin de cuentas, ninguno de sus militantes
es un robot. Todos tienen conciencia, todos deliberan. Y cuando deciden aplicar
la violencia, selectiva o generalizada, es que lo han pensado muy a fondo. No
es un exabrupto.
La ilusión
del voto voluntario
por Daniel Mansuy.
Según decían sus promotores, la inscripción
automática y el voto voluntario eran indispensables para revitalizar nuestra
democracia. Sólo así, aseguraban, podremos aumentar los índices de
participación, renovar los cuadros e integrar a un amplio grupo de chilenos
excluidos del proceso electoral. Sin embargo y después de haber realizado dos
elecciones con el nuevo sistema, no se cumplió ninguno de estos pronósticos.
En efecto, la participación no sólo no subió,
sino que disminuyó de manera significativa. Si entre 1989 y 2009, el número de
votos válidamente emitidos en la primera vuelta Presidencial había rondado los
siete millones, este año apenas se empinó sobre los seis millones y medio. Esto
implica que el nuevo sistema no sólo no sumó a quienes estaban fuera, sino que
sacó a cientos de miles que estaban dentro. Para peor, es muy probable que esta
tendencia se agudice en la segunda vuelta, que podría batir un récord en baja
participación. Así las cosas, uno puede preguntarse qué grado de legitimidad
tendrá Michelle Bachelet para impulsar transformaciones radicales, si
probablemente ni siquiera alcance a concitar el apoyo de un tercio de los
electores.
Pero los problemas no acaban allí. El voto
voluntario tiene otro efecto perverso, pues orienta las preocupaciones del
sistema político a una porción cada vez más reducida de ciudadanos. El voto
voluntario le otorga un poder desproporcionado a los grupos más militantes, y
los moderados van quedando cada vez más al margen. Los candidatos tienden a
encerrarse en sus propias audiencias, pues deben asegurar el voto duro. Si para
los profetas, el voto voluntario obligaría a los políticos a idear novedosas
técnicas de campaña, en la práctica los discursos se radicalizan,
convirtiéndose en pura prédica para convertidos. Se exacerba también el
clientelismo, que se ve reflejado en el éxito de muchos caudillos locales en
las Parlamentarias. Esto, a su vez, genera problemas de Gobernabilidad, pues
los caudillos no responden a proyectos colectivos: allí reside el origen de los
díscolos.
Es cierto que el voto voluntario no creó
ninguna de estas dificultades, pero sí agravó de modo considerable todos los
síntomas. Si llegamos hasta este punto es porque la obsesión por el voto
voluntario es víctima de una ilusión, según la cual todos nuestros problemas se
resuelven aumentando la libertad de las mónadas individuales. No obstante, es
evidente que la constitución de algo así como una República -la cosa de todos-
también requiere deberes. Si queremos construir cosas comunes es indispensable
asumir algún tipo de obligaciones, justamente porque nuestra libertad no existe
fuera de la polis. En ese sentido, el voto obligatorio es una exigencia mínima
que no atenta contra ninguna libertad fundamental. Aron solía notar que el
régimen de la libertad es particularmente exigente: la libertad política no es
algo dado, sino que debemos generar constantemente sus condiciones de
posibilidad. Hay una diferencia entre el consumidor y el ciudadano: mientras el
primero se mueve según sus apetitos, el segundo acepta que sus deseos sean
mediados por la deliberación colectiva y racional. Dicho de otro modo, la
auténtica libertad sólo se alcanza con y por los otros.
Qué explica
el fenómeno del vandalismo,
por Fernando Laborda.
La ola de saqueos iniciada la semana pasada en
la Provincia de Córdoba y extendida en las últimas horas a distintos Distritos
del país mostró lo peor de la sociedad y provocó no poca sorpresa por abarcar
como blanco no solo a grandes supermercados, sino también a pequeños comercios,
y hasta casas particulares.
He aquí algunas de las razones que explican
esta peculiar ola de saqueos producida al compás de los autoacuartelamientos
policiales.
1.- Los saqueos a comercios de los últimos días
no solo se registran en un país donde desde hace demasiado tiempo la anomia se
viene imponiendo sobre la Ley y el orden público y donde las fuerzas de
seguridad poco hacen frente a piquetes y cortes de rutas, sino donde un mensaje
oficial asociado a la confrontación permanente y a la división ha potenciado el
odio y el resentimiento en algunos sectores de la sociedad.
Cuando alguien dimensiona los escándalos de
corrupción Gubernamental que quedan sin castigo, también puede pensar que
deberían quedar sin sanción alguna los saqueos de comercios.
2.- El particular diagnóstico sobre la
inflación que efectúa el Gobierno de Cristina Fernández también puede ayudar a
explicar los saqueos. Ese diagnóstico oficial indica que los aumentos de
precios no se producen por el cada vez más elevado déficit Fiscal del Estado
que es financiado con emisión monetaria, sino exclusivamente porque algunos
agentes económicos buscan maximizar sus ganancias. En función de ese
diagnóstico, algunos grupos de la sociedad pueden tender a creer que como la
inflación es culpa de comerciantes inescrupulosos y se puede equiparar a esos
comerciantes con la figura de un saqueador, está justificado saquear a un
saqueador. El viejo dicho “Quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón”
puede ser empleado para legitimar el accionar ilegal de quienes asaltan
comercios.
3.- Un tercer elemento es la creciente
sensación de impunidad. Cuando alguien dimensiona los escándalos de corrupción Gubernamental
que quedan sin castigo, cuando se escucha que alguien denunció ante la Justicia
que el Vicepresidente Amado Boudou quería “robarse una empresa”, como la
imprenta Ciccone, y cuando ve que ningún funcionario va preso por hechos manifiestamente
ilícitos, también puede pensar que deberían quedar sin sanción alguna los
saqueos de comercios, incluso cuando sean cometidos por personas que estén
lejos de padecer hambre.
Otro dato que ayuda a entender lo ocurrido es
la falta de perspectivas de mucha gente.
4.- Los saqueos también pueden explicarse por
la proliferación de una cultura populista de la dádiva y la prebenda motorizada
por el Gobierno kirchnerista y por distintos Gobiernos Provinciales. Cuando al
Estado se le empiezan a agotar los recursos o algunos sectores quedan
súbitamente excluidos de los beneficios de sus políticas clientelistas, esos
grupos automáticamente se consideran con derecho a saquear comercios para
cubrir los beneficios que perdió por el retiro del Estado.
5.- Otro dato que ayuda a entender lo ocurrido
es la falta de perspectivas de mucha gente de condición humilde que, aun cuando
no padezca necesidades básicas insatisfechas, se lanzó a arrebatar lo que
encontrara a su paso. No hace mucho, un cura párroco de una villa de emergencia
contó que cuando se les preguntaba a los chicos de ese lugar qué les gustaría
ser cuando fueran grandes, muchos respondían que querían ser “piqueteros”. Hoy
es probable que alguno que otro conteste que quisiera ser “dealer” o
“narcotraficante”. Es que en los últimos años ha sido tan grande la inserción
del narcotráfico en distintos poblados humildes de buena parte del país, que el
fenómeno está modificando hábitos de conducta de todos sus habitantes. Un
informe presentado en su momento por el ex Secretario de Lucha contra el
Narcotráfico de Córdoba, Sebastián García Díaz, señala la existencia de unos
2.500 puntos de venta de droga sólo en la capital de esa Provincia. Esto
equivale a 2.500 familias que viven de la venta de drogas ilegales. Sólo con
esas 2.500 familias lanzadas a la calle se puede generar un caos en una noche.
El último
debate Presidencial.
A cinco días de la votación en segunda vuelta
para definir a la próxima Presidente de la República, tuvo lugar la noche del
martes el debate entre las candidatas organizado por Anatel, que se transmitió
por los canales de la televisión abierta. El hecho de que esta vez, a
diferencia de la primera etapa electoral, las participantes fueran sólo dos y
que el mecanismo de preguntas de los periodistas y de confrontación directa
entre ellas fuera mucho menos rígido, permitió ahondar a lo menos en algunos
temas y ofreció mayor claridad en los planteamientos y en las respuestas. A la
vez, ello hace lamentar que las mismas condiciones no se hayan dado en el resto
de la campaña, privando a la ciudadanía de la oportunidad de conocer mejor, de
boca de los propios postulantes, el alcance de las distintas propuestas
programáticas contrastadas con las objeciones que se les formulan.
Respecto del contenido de este debate, cada
candidata tuvo por fin oportunidad de emplazar a la otra en los asuntos que
estimó preferentes, la que fue más aprovechada por la de la Alianza en su
calidad de desafiante de los pronósticos de las encuestas, en especial al
cuestionar el liderazgo de Michelle Bachelet tanto en la puesta en marcha del
Transantiago como en su reacción al terremoto del 27/F. Los temas más aludidos
fueron la educación, la salud, el empleo y la previsión, así como la
contraposición entre la necesidad de una reforma tributaria y los recursos
provenientes de un mayor crecimiento económico, materias en que la ex
Presidente insistió en sus reformas básicas. Evelyn Matthei marcó su prioridad
por los problemas de los sectores medios y criticó el sesgo laicista y
antirreligioso del programa de la Nueva Mayoría, lo que Bachelet negó con el
argumento de que sólo buscaba evitar que hubiera una sola religión
predominante.
Un rasgo en cierta forma compartido fue la
preocupación de ambas por cuidar su electorado. Así, mientras Matthei evitó
toda queja por faltas de cooperación en su sector y condenó las posibles
acusaciones internas posteriores, Bachelet mantuvo las ambigüedades
programáticas en aquellos asuntos que pueden dividir a su gente, como el de la
asamblea constituyente, en lo cual los periodistas no obtuvieron otras
definiciones que las ya conocidas. Sin embargo, no obstante haber sido éste un
episodio aislado en relación al conjunto de los foros convocados en las dos
etapas de la campaña Presidencial, merece destacarse como un elemento positivo
que debería institucionalizarse mejor.
Por lo mismo, cabe esperar que en el futuro se
logre establecer un sistema más abierto y completo de discusión pública, con
ciertas exigencias mínimas en cuanto al número y las garantías de publicidad de
los foros correspondientes, que evite las limitaciones que caracterizaron esta
campaña y contribuya a la necesaria transparencia de las respectivas posiciones
ideológicas, así como de las promesas y compromisos anunciados. En todo caso,
la normalidad que ha habido en este largo proceso de renovación de la
representación popular en el Gobierno y el Parlamento, pese a las diferencias
políticas sustanciales que suponen las diversas alternativas en pugna, y este
mismo encuentro televisivo, hablan bien de la estabilidad y el grado de
desarrollo de las instituciones del país.
Nuestro
crecimiento económico en perspectiva.
Al terminar este año, la economía chilena habrá
cumplido tres décadas de crecimiento notable, a un promedio anual de 5,4%, muy
superior al 3,1% de América Latina. Como consecuencia de este vigor, el país ha
podido más que triplicar su ingreso per cápita. Son cifras que se acercan,
aunque no se equiparan, a las de los llamados “tigres” asiáticos. También ha
habido una disminución leve en la desigualdad: el ingreso per cápita de las
personas que ganan menos ha subido algo más rápido que el de las más acomodadas,
aunque las diferencias resultan todavía significativas. Aun así, los avances
son destacables. Es bueno recordar que en las tres décadas previas —esto es,
entre 1954 y 1983— Chile creció a una tasa apenas superior a la mitad de la del
siguiente período. Y, en términos per cápita, atendido el mayor crecimiento de
la población de esos años, el aumento del ingreso ha sido cuatro veces superior
en estas últimas tres décadas.
En medio del debate actual, se pierden las
perspectivas y se da casi por descontado un crecimiento sostenido, olvidando
las dificultades para lograrlo. Un simple ejercicio, restringido a estos
últimos 30 años, puede dar cuenta de ellas: si se divide el período en dos, se
puede comprobar que en la primera parte, Chile creció al 6,6%, mientras que en
la segunda lo hizo solo al 4,1%, cifra esta última ayudada por el desempeño del
actual Gobierno, que va a promediar 5,4%. Se trata de disparidades que tienen
poca relación con factores externos: el crecimiento promedio mundial en los
últimos 15 años no fue más lento que en los primeros 15, y el comportamiento de
los términos de intercambio, incluso algo superior. Por supuesto, Chile partió
de un bajo nivel de ingreso per cápita y, una vez que este va incrementándose,
la expansión adicional de la producción es algo más difícil, pero con políticas
apropiadas se puede hacer mucho para limitar la velocidad con la que se
converge a un crecimiento menor.
Sobre ellas no se puede dejar de debatir. Si en
los segundos tres quinquenios el país hubiese crecido al mismo 6,6% de la
primera mitad, nuestro ingreso per cápita sería 42% superior y, seguramente, la
reducción de la pobreza e incluso de la desigualdad habría sido todavía más
significativa. Desde luego, la recaudación tributaria sería mayor en aproximadamente
más de dos veces el aporte adicional que espera obtener la Nueva Mayoría con la
reforma que implementaría de llegar a La Moneda. Por supuesto, se puede
argumentar que el alza de impuestos será compatible con un crecimiento vigoroso
y que no alterará la trayectoria de expansión de nuestra economía. Pero sus
propios defensores proponen una aplicación gradual de los nuevos tributos y
medidas de compensación, como la depreciación acelerada. Esto refleja una
expectativa de impacto negativo sobre la inversión y, por tanto, el crecimiento
y los sueldos. La cuestión, entonces, es si esas medidas son una compensación
suficiente. Es difícil aventurar una respuesta. Pero no cabe olvidar la gran
contribución que le ha significado al país el fuerte crecimiento, y también
cómo este ya no mantiene el dinamismo de la primera parte de estos últimos 30
años.
No faltarán quienes, aun reconociendo un menor
crecimiento, valoren la contribución a la equidad que significaría restar 3
puntos porcentuales del PIB a los ingresos de los que más tienen. Pero esa
equidad no se traducirá necesariamente en un bienestar mayor para la población
de menores ingresos. Es posible imaginar varios escenarios en que ella se
encontraría peor después de 10 años, como resultado de un menor crecimiento. Y
esto, tanto más porque gran parte de los nuevos recursos públicos iría a
financiar políticas de carácter universal.
Inconsistente
reajuste en sector público.
El Congreso aprobó de forma expedita la
propuesta de reajuste al sector público que presentó el Gobierno, según la cual
los empleados públicos tendrán un incremento de 5%, además de otra serie de
beneficios. La cifra, si bien está en el punto medio de las exigencias que
inicialmente habían planteado los gremios del sector, no resulta consistente
con las estimaciones de crecimiento económico y de los salarios pronosticadas
para el próximo año, y nuevamente se ha perdido la oportunidad de que este tipo
de reajustes estén ligados a criterios de productividad y mayor eficiencia.
Inicialmente, los gremios pretendían un
reajuste cercano al 10%, petición que desconocía completamente la realidad más
ajustada que vivirá la economía nacional. Es un primer paso que finalmente se
haya logrado un reajuste de 5% -lo que implicó que el Gobierno subiera su
propuesta desde 4,4%-, lo que posiblemente evitó una situación de alta
conflictividad. Sin embargo, no puede ignorarse que el nivel del reajuste
aprobado crea una presión adicional no sólo sobre el Fisco, sino también sobre
el sector privado, ya que este tipo de reajustes sirven como piso para otras
negociaciones colectivas que se realizan en el país.
El costo que este reajuste tendrá para el Fisco
ronda los US$ 1.800 millones en un año, una cifra que en sí misma debe
constituir un llamado de atención, pues no parece razonable que esta enorme
cantidad de recursos se otorgue sin que exista vinculación alguna con
incrementos en productividad laboral ni existan al menos criterios que condicionen
su entrega al compromiso de los empleados públicos de aceptar introducir
criterios de gestión objetivos y transparentes, cuestión que ha sido largamente
postergada, sin que hasta la fecha se vea mayor voluntad de avanzar en una
verdadera agenda de modernización laboral del sector público.
Integración
de zonas aisladas y extremas.
El Ejército de Chile ha revitalizado su valioso
aporte a la agenda nacional con el apoyo a la conectividad de zonas extremas y
a la soberanía efectiva. La integración armónica e integral del territorio
sigue siendo una tarea pendiente e indispensable, tanto para la igualdad de
oportunidades y bienestar de los pobladores de zonas aisladas como para la
defensa y la seguridad nacional.
Esta ha sido una preocupación permanente del
Ejército, subrayada durante la gestión de su actual Comandante en Jefe, Juan
Miguel Fuente-Alba. Lamentablemente, el centralismo, las dificultades
geográficas para la conectividad y la ausencia de peso electoral como
consecuencia de la bajísima densidad poblacional —y del despoblamiento, como
ocurre en las Provincias australes y en Parinacota— han postergado la oportuna
asignación de los recursos necesarios para la integración territorial, en
perjuicio de la equidad, del desarrollo, del aprovechamiento de sus potenciales
y del ejercicio cabal de nuestra soberanía en las zonas extremas y aisladas. Se
trata de localidades que indiscutiblemente merecen políticas especiales de
conectividad y de calidad de servicios para vencer los obstáculos derivados de
su ubicación geográfica y duras condiciones de aislamiento.
En este cometido, un emprendimiento
trascendental es la Carretera Longitudinal Austral, iniciada a mediados de los
años 70 por el Cuerpo Militar del Trabajo y que ha sido reimpulsada en los ejes
Río Bravo-Ventisquero Montt y Cochrane-Río Tranquilo. Necesario es afianzar la
conectividad en el eje Cochrane-Villa O’Higgins-Campo de Hielo Sur y la ya
lograda recuperación del cuartel militar de Chaitén. En esta misma tarea se
inscribe la inauguración de la Compañía Andina en Cochrane y la construcción,
también por servicios del Ejército, de obras entre Estación Vicuña y Yendegaia
para concluir la carretera que en la isla grande de Tierra del Fuego une el
Estrecho de Magallanes con el canal Beagle.
Y no solo se trata de abordar la desconexión de
localidades australes: estos esfuerzos deberían también replicarse en fronteras
interiores de Arica, Tarapacá y Antofagasta.
Conectar e integrar física e institucionalmente
los territorios aislados, los espacios vacíos y las denominadas fronteras
interiores permite el pleno ejercicio de la soberanía sobre los mismos. Las
postergaciones derivadas de consideraciones menores de origen político o
económico pueden conducir a derivaciones muy dolorosas para el país, de lo cual
existen diversos ejemplos.
Los Gobiernos y la sociedad civil deben
valorizar y apoyar con acciones permanentes los esfuerzos integradores de las
zonas aisladas, en vez de reaccionar tardíamente a las crisis y fragilidades inaceptables
que presentan esos territorios.
Necesidad de
avanzar en transparencia.
El Ministro Secretario General de la
Presidencia ha llamado a que en los próximos 20 días estén aprobadas las Leyes
de lobby, de perfeccionamiento de la Ley de Transparencia, de Probidad Pública
y de Transparencia Municipal. Son cuatro iniciativas que están en sus últimas
fases de tramitación en el Congreso, y cuyo despacho permitiría acelerar el
ritmo de avance del país en estas materias.
Según Transparencia Internacional, Chile ha
experimentado un leve descenso en el listado de países percibidos como menos
corruptos en el mundo, al caer del 20° al 22° lugar en el ranking mundial, y
perder el liderazgo en América Latina, ocupado ahora por Uruguay. Es una baja
que no cabe dramatizar y que, por tratarse de un estudio reputacional, envuelve
elementos de subjetividad, pero incluso así entrega una señal de cómo es visto
Chile en el exterior, y debiera alentar los esfuerzos para evitar que se
imponga una percepción de estancamiento en el combate a la corrupción.
En esa línea, cada uno de los proyectos
mencionados responde a problemas que urge enfrentar, ofreciendo en general
soluciones razonables. En el caso del lobby, la iniciativa —en trámite desde
2008— se encuentra en una comisión mixta que deberá zanjar diferencias entre Diputados
y Senadores, centradas en la eficacia y alcances de la fórmula impulsada por el
Gobierno. Esta apunta a transparentar las agendas de los representantes
populares y altas autoridades, y a establecer un registro de quienes se reúnen
con ellos. Si bien algunos Parlamentarios de oposición han estimado
insuficiente esta fórmula, ella representaría un avance significativo en una
materia que hoy carece de regulación.
Los demás proyectos también incluyen
perfeccionamientos necesarios en temas como las declaraciones de intereses y
patrimonio de integrantes de poderes del Estado (cuya vaguedad es hoy objeto de
atendibles cuestionamientos) y la administración de sus bienes; el
funcionamiento de las normas de transparencia (incluyendo una fórmula
equilibrada para zanjar el controvertido tema de los correos electrónicos
enviados por autoridades, protegiendo a la vez el interés público y el derecho
a la privacidad), y un mejor resguardo del principio de probidad en la
administración Municipal, reforzando el papel fiscalizador de los Concejales.
El Gobierno ha destinado importantes esfuerzos
a esta agenda, buscando acuerdos con la oposición y usando las urgencias para
hacerla avanzar. Su despacho constituiría un logro valioso en la consecución
real de una base indispensable el ejercicio democrático, más allá del voluntarismo
de las Leyes electorales.
Un paso
alentador para el libre comercio.
El acuerdo de liberalización comercial
alcanzado el fin de semana en Bali (Indonesia) es un paso positivo, que da un
nuevo impulso a las negociaciones globales iniciadas en 2001 en la llamada
Ronda de Doha. También constituye el primer logro significativo conseguido bajo
el alero de la Organización Mundial de Comercio (OMC), por lo que sirve,
asimismo, para validarla frente a las numerosas críticas que ha enfrentado en
los últimos años.
Representantes de los 159 países miembros de la
OMC acordaron el sábado avanzar en áreas como la facilitación del comercio, lo
cual incluye aspectos como la eliminación de barreras al tránsito de
mercancías, la cooperación entre los servicios aduaneros y la simplificación de
los procesos y reglamentos comerciales. También hubo compromisos formales en
agricultura, con progreso en temas como los programas públicos para garantizar
la seguridad alimentaria y para evitar los incrementos en subsidios a la
exportación. Según cálculos de expertos, el pacto permitirá ganancias por un
billón de dólares y dará pie a la creación de 20 millones de puestos de trabajo
en todo el mundo, especialmente, en naciones en vías de desarrollo.
Pese a que ha sido catalogado como histórico,
en realidad, se trata de un acuerdo modesto que sólo cubre el 10% de las metas
establecidas en Doha. Los ambiciosos objetivos de liberalización fijados en esa
oportunidad han encontrado numerosos obstáculos. La incapacidad para superarlos
ha puesto en duda la efectividad de la OMC, muy cuestionada por los escasos
resultados tangibles que ha generado desde su creación, en 1995. Así, lo más
destacable de las tratativas de Bali es que le han dado nueva vida a una
moribunda OMC y que han revalidado la vía multilateral como una opción concreta
para llegar a acuerdos que permitan el libre tránsito de bienes y servicios a
nivel global.
En la medida en que, especialmente a partir de
2008, los distintos países fueron convenciéndose de que la Ronda de Doha no
sería capaz de entregar resultados favorables y enfrentaron urgencias internas
derivadas de la crisis financiera global, comenzaron a proliferar los intentos
por consolidar acuerdos comerciales regionales, los cuales por naturaleza
tienen un alcance limitado y generan el fenómeno conocido como “desviación de
comercio”, que hace que el intercambio se produzca preferentemente con los
proveedores protegidos bajo el paraguas del acuerdo bilateral o regional y no
con los más eficientes, lo cual supone, a la larga, una dilapidación de
recursos. Es en esta lógica que se entienden esfuerzos como el acuerdo de
Asociación Trans Pacífico (TPP, por sus siglas en inglés) o incluso, en parte,
la Alianza del Pacífico entre Chile, Perú y Colombia.
Ahora cabe esperar que los países signatarios
ratifiquen el acuerdo, para lo cual tienen plazo hasta mediados de 2015. No es
seguro que esto ocurra y ya hay potencias importantes, como la India, que se
muestran reticentes. Al mismo tiempo, es deseable que el éxito alcanzado en
Bali sirva para enrielar el proceso de diálogo multilateral y pasar a la negociación
de metas más ambiciosas, tal como señaló el Secretario General de la OMC, el
brasileño Ricardo Azevedo, quien sostuvo que las decisiones adoptadas “no son
un final, sino un principio”.
Correspondencia
para la meditación.
Señor Director:
Votar
el domingo.
Los cambios profundos que, según
señala su candidata, va a realizar la Nueva Mayoría si gana el próximo domingo,
no son sino el inicio de la vía gramsciana para realizar la revolución
socialista-comunista, frustrada hace cuarenta años, tal vez con otro estilo,
pero con igual desprecio por las minorías, y voluntad de aplastar toda
oposición.
Su programa, con innegables afanes refundacionales de la República, pugna en el fondo, más que en su retórica formal, por destruir aspectos esenciales de lo construido en los últimos treinta años. Con tal fin arremete por igual para destruir el Estado Constitucional de derecho; la libertad de educación; el emprendimiento, base del progreso económico y social actual; y, aún, aparecen claros indicios contrarios a fortalecer la unidad de la nación chilena.
Existen muchas otras razones para que este domingo vayamos a votar, y votar por Evelyn Matthei. Pero en esta oportunidad, frente a las tendencias que afloran en los propósitos que coexisten en aquellos “cambios profundos”, todos quienes sentimos que es responsabilidad de todo chileno asumir el presente y el futuro de Chile, tenemos el deber de impedir que tengan éxito. Votando y triunfando, esta vez podemos lograrlo con la convicción y la misión de afianzar la Patria y la Justicia.
Mario Arnello Romo.
Señor Director:
Monopolio
de la izquierda.
La candidata Michelle Bachelet ha
señalado que es fundamental concurrir a votar el domingo, “porque lo importante
es ser parte de esa gran mayoría que lo que queremos es que Chile sea más
justo”.
Sorprende que la izquierda quiera
instalar la idea de que un Chile justo sólo se logra con un Gobierno
socialista. Esta moral superior desde la cual se plantean esos propósitos ha
dado suficientes evidencias de que en un Gobierno socialista logran beneficios
únicamente quienes pertenecen a su élite.
Germán Gómez Veas.








,+Reza+Najafi,+se%C3%B1al%C3%B3+que.jpg)